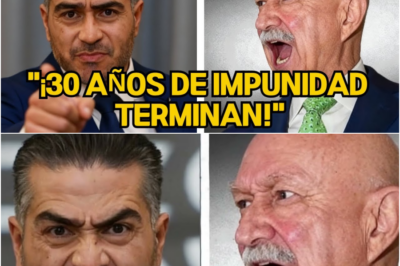Carlos Salinas vuelve al debate nacional y reabre una vieja herida: programas sociales, desigualdad y el modelo de país que México sigue discutiendo.
No fue un anuncio oficial ni una conferencia abierta, pero bastó una charla con estudiantes para que su voz volviera a circular con fuerza.
Las palabras no fueron nuevas, pero el contexto sí: un país distinto, una política social distinta y una sociedad que ya no escucha igual.
El pasado habló otra vez, y el presente respondió con fuerza.
La reciente reaparición pública de Carlos Salinas de Gortari, aunque se trate de un video grabado hace más de una década y rescatado ahora en redes, no pasó desapercibida. No podía hacerlo. No cuando se trata de uno de los personajes más influyentes —y polémicos— de la historia contemporánea de México. No cuando sus palabras tocan uno de los ejes centrales del debate político actual: los programas sociales, su alcance, su diseño y su impacto en la vida de millones de personas.
En la grabación, Salinas sostiene que los programas sociales generan dependencia, improductividad y debilitan la formación cívica. La afirmación no es nueva ni aislada; forma parte de una visión económica y política que marcó profundamente al país desde finales del siglo pasado. Sin embargo, lo relevante no es solo lo que dijo, sino por qué hoy esas palabras provocan una reacción tan distinta a la que habrían generado hace treinta años.
Para entenderlo, hay que mirar el contexto histórico. Durante el sexenio de Salinas, México adoptó de manera decidida un modelo neoliberal: privatizaciones masivas, reducción del papel del Estado, apertura comercial acelerada y una política social focalizada, condicionada y limitada. Programas como Solidaridad —antecesor de Progresa y Oportunidades— buscaban aliviar la pobreza extrema, pero siempre bajo la lógica de la focalización estricta y la corresponsabilidad.
Desde la perspectiva técnica, la focalización tenía sentido: dirigir recursos escasos a quienes más lo necesitaban. Sin embargo, en la práctica, este enfoque también implicó exclusiones, burocracia, estigmatización y un control político indirecto sobre los beneficiarios. Recibir apoyo no era un derecho, sino un privilegio condicionado. El mensaje implícito era claro: el Estado ayuda solo a quienes demuestra que “merecen” ser ayudados.
Décadas después, el paradigma cambió. Los programas de bienestar actuales se construyen, al menos en el discurso y en el diseño, bajo una lógica distinta: la de los derechos sociales universales. La pensión para adultos mayores, las becas educativas, los apoyos a personas con discapacidad o al campo ya no se presentan como favores, sino como derechos adquiridos por el simple hecho de ser ciudadano o ciudadana.
Aquí es donde la crítica de Salinas choca frontalmente con la visión dominante del presente. Cuando afirma que estos programas generan dependencia, omite deliberadamente una pregunta fundamental: ¿dependencia de qué y frente a qué alternativa? Porque la experiencia histórica mexicana muestra que, sin una red mínima de protección social, millones de personas no se vuelven más productivas, sino más vulnerables.
Para un estudiante de economía —como el joven que plantea la pregunta en el video— la discusión es legítima y necesaria. ¿Focalización o universalidad? ¿Eficiencia presupuestal o justicia social? ¿Corresponsabilidad o derechos? No son dilemas simples, y reducirlos a la idea de que “la ayuda vuelve improductiva a la gente” es, en el mejor de los casos, una simplificación excesiva.
La evidencia internacional muestra que los programas sociales bien diseñados no inhiben la participación económica. Al contrario, cuando garantizan un piso mínimo de bienestar, permiten que las personas asuman riesgos, inviertan en educación, cuiden su salud y participen de manera más activa en la vida comunitaria. Un adulto mayor con pensión no deja de trabajar por flojera; deja de aceptar condiciones indignas. Un joven con beca no abandona sus aspiraciones; las amplía.
Por eso, el debate que Salinas intenta reactivar no es solo técnico, sino profundamente político. Habla de dos visiones de país: una en la que el mercado es el principal organizador de la vida social y otra en la que el Estado asume un papel activo para corregir desigualdades históricas. La primera dominó México durante décadas; la segunda es la que hoy tiene respaldo mayoritario.
No es casual que las palabras del expresidente resurjan en un momento en el que las encuestas muestran altos niveles de aprobación para el actual proyecto político. Tampoco es casual que se intente desacreditar los programas sociales como una estrategia de clientelismo o control. Esa crítica ha sido constante desde que la política de bienestar dejó de ser marginal y se convirtió en el eje central del presupuesto público.
Sin embargo, la realidad cotidiana contradice muchos de esos argumentos. En comunidades rurales, los apoyos han permitido sostener economías locales. En zonas urbanas, han funcionado como un amortiguador frente a crisis económicas globales. En términos macroeconómicos, el consumo interno se ha fortalecido y la pobreza extrema ha mostrado reducciones significativas en varios periodos.
Esto no significa que los programas actuales sean perfectos o intocables. Existen retos reales: padrones, evaluación, transparencia, impacto a largo plazo y articulación con políticas productivas. Pero discutir estos desafíos requiere un análisis honesto, no una descalificación ideológica heredada de los años noventa.
La figura de Carlos Salinas, además, carga con un peso simbólico difícil de ignorar. Para muchos mexicanos, su nombre está asociado al aumento de la desigualdad, a crisis económicas profundas y a una élite que se benefició mientras amplios sectores quedaron al margen. Que sea precisamente él quien critique los programas sociales actuales no es un detalle menor: es parte del mensaje y de la reacción que provoca.
El contraste se vuelve aún más fuerte cuando se observa el papel de grandes grupos empresariales en el uso de recursos estratégicos como el agua, un tema que también ha salido a la luz recientemente. Mientras se cuestiona el apoyo a los más pobres, se revelan concentraciones de concesiones que benefician a unos cuantos. El debate, entonces, no es solo sobre dependencia, sino sobre a quién ha servido históricamente el modelo económico.
En este sentido, la discusión sobre programas sociales no puede separarse de la discusión sobre poder, recursos y democracia. ¿Quién decide cómo se distribuye la riqueza? ¿Quién define qué es productivo y qué no? ¿Quién tiene derecho a vivir con dignidad? Son preguntas incómodas, pero inevitables.
Tal vez por eso, más que generar consenso, las palabras de Salinas reactivan memorias, emociones y posiciones encontradas. Para algunos estudiantes, pueden parecer una advertencia técnica. Para otros, representan un regreso a un pasado que no desean repetir. Y para la mayoría, son un recordatorio de que México sigue debatiendo el mismo tema de fondo: cómo construir un país menos desigual.
Al final, la importancia de este episodio no radica en el video en sí, sino en la conversación que provoca. Una conversación que involucra historia, economía, política y ética pública. Una conversación que no se resolverá con consignas, pero tampoco ignorando la experiencia de millones de personas que hoy, gracias a los programas sociales, tienen un poco más de certeza sobre su futuro.
México no es el mismo que en 2011, y mucho menos el de 1990. Las ideas tampoco circulan igual ni tienen el mismo efecto. El país cambió, la sociedad cambió y las prioridades también. Que el pasado vuelva a hablar no es necesariamente malo; lo importante es que el presente tenga la claridad para responder, debatir y decidir qué camino quiere seguir.
News
¡HARFUCH es ATACADO brutalmente por Salinas de Gortari — pero lo desenmascara en directo…
El silencio en el Auditorio Nacional era ensordecedor. Carlos Salinas de Gortari acababa de lanzar acusación que nadie esperaba escuchar…
“NO MENCIONES A MI PATRÓN, MALDITO” — GRITÓ EL JUEZ CORRUPTO… Y HARFUCH LE ARRANCÓ LA MÁSCARA…
No menciones a mi patrón, maldito”, gritó el juez corrupto y Harfuch le arrancó la máscara. La puerta del despacho…
Harfuch ARRESTA en vivo a un JUEZ corrupto y descubre una RED que NADIE IMAGINABA…
Aruch arresta en vivo a un juez corrupto y descubre una red que nadie imaginaba. La sala de juntas del…
Fingí irme de vacaciones y observé mi propia casa, y lo que vi lo cambió todo…
En mi propia casa me invadió una mala corazonada. Fingí que me iba de vacaciones y me quedé vigilando desde…
El día que enviudé, mi nuera gritó: “Ahora yo mando, ¡vete a un asilo!” Ella no sabía de los US$ 19M…
Cuando mi esposo Armando partió, no imaginé que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Al mirar el rostro de mi nuera…
Mi esposa fue al banco todos los jueves durante 40 años. Cuando murió, descubrí por qué…
Durante más de 20 años, mi esposa Marta fue al banco todos los jueves sin fallar, como si fuera un…
End of content
No more pages to load