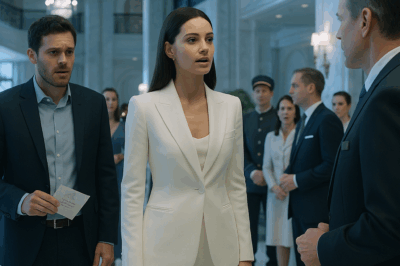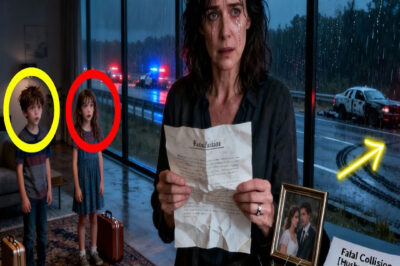En las montañas donde los hombres eran forjados por el hielo y la desesperación, la ley era tan brutal como la tierra. Él la secuestró viéndola no como mujer, sino como el último vientre fértil para salvar a su clan de la extinción. Su orden no fue una petición, sino una sentencia dictada por la supervivencia de su sangre. Ella, sin embargo, no era un recipiente vacío para ser llenado, era un fuego indomable que amenazaba con consumir sus planes. En la soledad de su cabaña, la batalla no sería de clanes, sino de dos almas desnudas luchando contra un destino impuesto.
Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde estás viendo. Que tu vida se llene de bendiciones si ya has pulsado el botón que dice suscribirse. Al lado del botón de suscribirse, después de hacer clic en él, puedes hacerte miembro del canal haciendo clic en unirse y obtener ventajas exclusivas con historias especiales y también muy picantes. Así nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que
dice ipar y luego hacer clic una vez más en ipar y esto llevará nuestra historia a más personas bendecidas como tú. Ahora empecemos. El aire de la montaña era una cuchilla de hielo en los pulmones de Libia. Cada jadeo era dolor. Cada bote del caballo sobre el sendero rocoso un recordatorio brutal de su nueva realidad. Había sido arrancada de su hogar, del calor del fogón, donde preparaba sus ungüentos y pósimas, por un gigante que olía a pino, a acero y a una furia tan antigua como las mismas cumbres que ahora los rodeaban.
El hombre que la sujetaba contra su pecho era una pared de músculo y cuero, su brazo de hierro ceñido a su cintura impidiéndole cualquier escape. No había hablado desde que la había alzado de su huerto, su silencio más aterrador que cualquier grito. Sus hombres, sombras silenciosas a su alrededor, cabalgaban con la misma disciplina sombría, rostros curtidos por el viento y la pérdida. Cuando finalmente se detuvieron, fue ante una aldea que parecía tallada en la misma roca de la montaña, un lugar aislado y olvidado por el sol.
La arrastró del caballo sin ceremonia alguna, sus pies tropezando en el suelo helado, y la condujo a la cabaña más grande, la que se alzaba en el centro como un rey sombrío presidiendo su corte de desolación. la empujó dentro y cerró la pesada puerta de madera, sumiendo la estancia en una penumbra apenas rota por el fuego crepitante de una chimenea. El calor fue un shock, tan intenso como lo había sido el frío. El hombre se quitó el pesado abrigo de piel, revelando una estatura aún más imponente.
Era enorme, los hombros anchos como los de un oso, los brazos como troncos de árbol tatuados con extraños símbolos de su clan. Su rostro, enmarcado por un cabello negro y espeso, era una obra de arte tallada en granito, una mandíbula afilada y recién afeitada, pómulos altos y unos ojos tan oscuros que parecían absorber la luz del fuego. Lidia se mantuvo de pie con la espalda recta, negándose a mostrar el temblor que recorría a sus miembros. Era una sanadora, hija de sanadores.
El miedo era una enfermedad y ella no se dejaría infectar. Él la observó durante un largo minuto, un depredador evaluando a su presa. Sus ojos recorrieron su cuerpo, no con lujuria, sino con la calculada intensidad de un granjero inspeccionando una yegua de cría. Esa mirada la humilló y la enfureció más que cualquier violencia física. Finalmente, habló su voz un retumbar bajo, el sonido de piedras chocando en el fondo de un río. Te quedarás aquí, comerás lo que se te dé.

No intentarás escapar. Libia levantó la barbilla, sus ojos verdes desafiando los suyos. ¿Y por qué no debería? Me has robado de mi hogar. Eres un bandido, un salvaje. Una esquina de su boca se curvó en algo que no era una sonrisa. Soy Adrián, líder del clan de la roca negra y no soy un bandido. He venido a reclamar lo que es nuestro por derecho de supervivencia. Su arrogancia era asfixiante. Derecho de supervivencia. ¿Qué derecho te da secuestrar a una mujer indefensa?
Tú no eres indefensa, replicó él dando un paso hacia ella. El suelo de madera crujió bajo su peso. Eres la última mujer fértil de la línea de los valles verdes. Y mi gente, mi gente se está muriendo. La confesión la golpeó con la fuerza de una bofetada, pero la frialdad con la que la dijo le heló la sangre. Eso no me concierne. El destino de tu gente no es mi responsabilidad. Adriana cortó la distancia entre ellos hasta que Lidia tuvo que alzar el cuello para mirarle.
El calor de su cuerpo la envolvió. Un calor amenazante, abrumador. Su olor la invadió, masculino, primitivo. Él bajó su rostro hasta que sus labios casi rozaron su oreja, su aliento caliente, un contraste terrible con sus palabras heladas. Ahora lo es. Y entonces retrocedió un paso, su mirada volviéndose dura como el diamante. La estudió de arriba a abajo, sus ojos deteniéndose en su vientre con una fijeza que la hizo sentirse desnuda, violada solo por la mirada. se irgió en toda su imponente altura y dictó su sentencia, la frase que marcaría el comienzo de su pesadilla.
“Vas a abrirte para mí”, él ordenó, la voz sin un ápice de emoción, como si estuviera dando una orden a un soldado. Lidia sintió que el aire abandonaba sus pulmones, un nudo de hielo formándose en su estómago. El Soc la paralizó, robándole la voz. Él continuó, impasible ante su terror, su mirada clavada en la suya, implacable. “Voy a poner muchos hijos en tu vientre”, dijo el hombre. No había seducción en sus palabras ni pasión. Era una declaración de intenciones, una estrategia de guerra donde su cuerpo era el campo de batalla, su útero el premio.
Libia recuperó el aliento y con el vino la furia, una ira blanca y pura que quemó el miedo hasta dejarlo en cenizas. ¿Crees que soy un animal? Una yegua que puedes cubrir a tu antojo. Él no parpadeó. Creo que eres nuestra única esperanza. No me importa lo que pienses. Me importa que cumplas con tu deber. No te debo ningún deber, bestia, escupió ella. Él simplemente la miró, una paciencia aterradora en su rostro. Aprenderás a aceptarlo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la cabaña, cerrando la puerta con un sonido de finalidad atronador, seguido por el ruido metálico de un cerrojo deslizándose en su lugar.
Lidia se quedó sola, temblando no de frío, sino de una rabia impotente. Se abrazó a sí misma, mirando las llamas danzantes. No sería un recipiente, no sería un útero andante. Era Libia, sanadora de los valles verdes y de alguna manera sobreviviría a esto. Lucharía contra él con cada fibra de su ser. No sabía cómo, pero no se rendiría. Aquella noche dos mujeres mayores entraron en la cabaña. No hablaron sus rostros tan inescrutables como el de su líder.
Le trajeron un cuenco de estofado caliente y pan duro que Lidia devoró a pesar de su orgullo, sabiendo que necesitaba fuerzas. Luego le ordenaron con gestos que se desvistiera. Lidia se negó, pero una de ellas, una mujer con ojos que parecían haberlo visto todo, le mostró un cuchillo pequeño y afilado. Y Lidia entendió que no tenía opción. Se despojó de su ropa con movimientos rígidos, sintiendo mil agujas de humillación en la piel. Se sintió expuesta, vulnerable bajo sus miradas clínicas.
No la tocaron de forma lava, sino con la misma impersonalidad con la que se prepararía un sacrificio. La llevaron a una bañera de madera llena de agua caliente con hierbas aromáticas, un lujo inesperado que la desconcertó. El agua alivió el dolor de sus músculos, pero no la tensión de su alma. La lavaron con una eficiencia brutal, frotando su piel hasta dejarla roja, como si quisieran borrar todo rastro de su vida anterior. Luego la sacaron y la secaron con paños ásperos antes de vestirla con una simple camisa de algodón blanco, tan fina que apenas ocultaba su figura.
Lidia esperaba que Adrián regresara, entonces esperaba la confrontación, la lucha, la consumación de su brutal decreto. Pero no fue él quien entró. Fue una mujer aún más anciana, con el rostro surcado de arrugas tan profundas que parecían un mapa de la propia montaña. Se llamaba Elara y era la savia del clan. La anciana la condujo al centro de la estancia, donde habían extendido una piel de oso. La hizo arrodillarse. Este, Libia lo supo con un pavor creciente.
Era el primer casi. Se preparó para lo peor, para la llegada de Adrián, para la violación prometida. Pero lo que siguió fue aún más extraño y despersonalizante. El ara comenzó a canturrear una melodía baja y gutural, una canción antigua en un dialecto que Lidia no entendía. sacó unos cuencos pequeños con pigmentos de colores hechos de arcilla y vallas. Con sus dedos huesudos comenzó a pintarle el cuerpo. El ara no la tocaba con deseo, sino con una reverencia solemne.
Dibujó espirales en su vientre, un símbolo de fertilidad tan antiguo como el tiempo. Pintó lunas crecientes en sus pechos, promesas de abundancia. Trazó líneas de vida desde sus caderas hasta sus muslos. Cada toque era frío, ritualista. Lidia permanecía inmóvil, un lienzo viviente para las esperanzas desesperadas de un clan moribundo. Era una intimidad forzada, un casi que no tenía nada de erótico y todo de aterrador. No era un acto entre un hombre y una mujer, era un ritual del clan y ella era la ofrenda.
Adrián entró justo cuando el ara terminaba. Se detuvo en el umbral, su enorme figura bloqueando la única salida. Sus ojos oscuros recorrieron los símbolos pintados en su piel, deteniéndose en la espiral sobre su vientre. Por un instante, Lidia vio algo en su mirada. No era lujuria, era una mezcla de asombro, desesperación y una devoción casi religiosa. La veía como un ídolo sagrado, un tótem de carne y hueso que podía revertir su terrible destino. Él no se acercó, solo observó mientras Elara terminaba el ritual con una última pincelada en su frente.
Luego la anciana se levantó y se fue, seguida por las otras dos mujeres, dejando a Livia arrodillada sobre la piel de oso, semidesnuda, pintada como un animal sacrificial, a solas con su captor. El silencio era espeso, cargado de una tensión insoportable. Él se acercó lentamente, cada paso un martillazo en el corazón de Libia. Se arrodilló frente a ella su proximidad abrumadora. Lidia se preparó para el impacto, para la violencia, para el cumplimiento de su amenaza. Él extendió una mano y ella se encogió, pero él no la agarró.
Su dedo, áspero por los callos, rozó suavemente la espiral que el ara había pintado en su vientre. Fue un toque extrañamente reverente. Lidia contuvo el aliento sintiendo una corriente eléctrica recorrerla, una mezcla de terror y una fascinación que no podía explicar. Estaban tan cerca que podía sentir el calor irradiando de su piel. Podía ver el parpadeo de la llama en la profundidad de sus ojos oscuros. “Esta noche, los ancestros te dan la bienvenida”, susurró él, su voz más ronca que antes.
“Esta noche te unes al clan.” Y entonces se levantó y se dirigió a un rincón de la cabaña donde había un montón de pieles. Se acostó allí dándole la espalda. Y eso fue todo. La dejó sola en el centro de la habitación, temblando, confundida y extrañamente, terriblemente decepcionada por un alivio que no terminaba de llegar. se quedó allí en la piel de oso hasta que el frío la hizo moverse. Se arrastró hasta el lado más alejado de la chimenea y se acurrucó bajo una manta, su mente un torbellino.
¿Qué clase de monstruo era este que la amenazaba con la cría forzada y luego la dejaba intacta después de un extraño ritual? ¿Era un juego? ¿Una forma de tortura psicológica para doblegarla? No durmió esa noche. Escuchó la respiración profunda y constante de Adrián al otro lado de la habitación, el sonido de un depredador en reposo. Se sintió más prisionera que nunca, atrapada no solo por los muros de la cabaña, sino por la imprevisibilidad de su captor. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina extraña.
Él salía al amanecer y regresaba al anochecer, siempre oliendo a bosque y a frío. apenas le hablaba, pero sus ojos la seguían constantemente. El ara le traía comida y la miraba con una expresión indescifrable. Libia comenzó a observar. Vio que la aldea era un lugar de silencios. Había muy pocos niños y los que había eran pálidos y delgados. Las mujeres escasas se movían como fantasmas con una tristeza perpetua en los ojos. No había risas, no había cantos, solo el silvido del viento y el crujido de la leña.
La curiosidad, la parte de ella que era sanadora y que siempre buscaba la raíz de la enfermedad, comenzó a superar su miedo y su ira. Una tarde, Elara se sentó junto a ella mientras remendaba una de sus viejas túnicas. Libia, incapaz de soportar más el silencio, finalmente preguntó, “¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta locura? Elara levantó la vista de su labor, sus ojos viejos como la misma montaña. Hace 10 años, comenzó la anciana, su voz como hojas secas arrastradas por el viento, una fiebre llegó a la montaña.
Se llevó a la mayoría de nuestras mujeres y a casi todos los niños. Las pocas que sobrevivimos nos dejó estériles. Desde entonces apenas nacen niños y los que nacen a menudo son débiles y no sobreviven a su primer invierno. Tu gente de los valles siempre ha sido fértil. Tu linaje es fuerte. Adrián vio informes de sus cazadores. Tu madre tuvo seis hijas sanas. Tu abuela siete hijos. Eres la última de esa línea que no está casada. La revelación la golpeó.
No era solo la crueldad de un hombre, era la desesperación de todo un pueblo. Lidia miró por la pequeña ventana de la cabaña hacia los rostros sombríos de la gente. Vio la verdad en las cunas vacías que había vislumbrado en las puertas abiertas, en la forma en que las mujeres miraban a los pocos niños que jugaban sin energía en la nieve sucia. La orden de Adrián. Voy a poner muchos hijos en tu vientre. Ya no sonaba solo a tiranía.
sonaba a una plegaria desesperada. “El carga con el peso de todos nosotros”, continuó el como si leyera sus pensamientos. Es un buen líder, aunque su corazón se haya endurecido como la roca. Él vio a su madre morir por esa fiebre. Vio a su hermana pequeña. Ahora ve a su gente desvanecerse en el viento. Hará lo que sea necesario para salvarnos. Ly no dijo nada, pero por primera vez una pisca de comprensión, aunque no de perdón, se abrió paso en su corazón.
Miró al hombre que era su captor con nuevos ojos. Seguía siendo un bruto, un secuestrador, pero ahora también era un líder con un peso insoportable sobre sus hombros. Y Lidia, la sanadora, no pudo evitar sentir una punzada de algo parecido a la compasión por el alma herida detrás de la fachada de tirano. Esa compasión la impulsó a la acción. No se quedaría sentada esperando ser utilizada. Si este clan iba a ser su destino, entonces lo moldearía a su manera.
Al día siguiente, cuando Adrián regresó, ella lo estaba esperando de pie en medio de la cabaña con una nueva determinación en su mirada. Ya no me quedaré encerrada aquí”, le dijo su voz firme y clara. Él la miró arqueando una ceja. “Ah, no. ¿Y a dónde crees que irás?” “Soy una sanadora”, declaró ella. “Tu gente está enferma. La tristeza es una enfermedad al igual que la fiebre. Hay niños débiles, mujeres que han perdido la esperanza. No seré tu yegua de cría pasiva mientras veo a tu pueblo marchitarse.
Si quieres que te dé hijos fuertes, entonces la madre de esos hijos debe tener un propósito más allá de tu cama. Déjame hacer mi trabajo. Déjame sanar. Adrián la observó en silencio, su expresión impasible. Lidia esperaba un rechazo brusco, una risa cruel. En cambio, vio un destello de sorpresa en sus ojos oscuros, quizás incluso de respeto a regañadientes. Se acercó a ella, rodeándola como un lobo, estudiándola desde todos los ángulos. Su intensidad era sofocante. “¿Y qué te hace pensar que sabes cómo sanar a mi gente?” “La desesperación en sus ojos es un lenguaje universal”, respondió Libia sin retroceder.
El dolor es el mismo en los valles y en las montañas. Conozco las hierbas. Conozco el poder del tacto de una palabra amable. Conozco los remedios para fortalecer un cuerpo débil. Déjame intentarlo. Si fallo, no habrás perdido nada. Si tengo éxito, tu clan será más fuerte y los hijos que tanto anhelas nacerán en un mundo con más esperanza. Su desafío quedó flotando en el aire entre ellos. Lidia podía sentir el conflicto dentro de él. El líder pragmático que reconocía la lógica en sus palabras y el hombre desconfiado que no quería ceder ni un ápice de control sobre su valiosa cautiva.
Finalmente él asintió una sola y brusca inclinación de cabeza. El ara te vigilará. Un movimiento en falso, un intento de escapar y volverás a esta cabaña encadenada a la cama. ¿Entendido? ¿Entendido? dijo Lidia, un torbellino de triunfo y terror en su interior. Había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Al día siguiente comenzó su nueva vida. Acompañada por la sombra silenciosa de Elara, Lidia caminó por la aldea. Al principio, la gente la miraba con hostilidad y miedo.
Era la extraña, la mujer del valle, la posesión de su líder. Pero Libia los ignoró. empezó a buscar, examinó el suministro de agua, inspeccionó las despensas, observó a los niños. Usando los conocimientos que le había transmitido su madre, comenzó a hacer pequeños cambios. Les enseñó a las mujeres que hierbas añadiera los guisos para fortalecer la sangre. Creó unentos para las pieles agrietadas por el frío. Preparó tónicos amargos, pero efectivos para la tos persistente que afligía a los más pequeños.
No fue fácil. La resistencia era fuerte, pero Livia era paciente. Se concentró en los niños, sabiendo que eran la clave para ganarse a las madres y funcionó. Lentamente, muy lentamente, vio un cambio. Un poco más de color en las mejillas de un niño. Una sonrisa fugaz en el rostro de una madre agradecida. Adrián observaba todo desde la distancia. Lidia era consciente de su mirada constante. Él nunca la elogiaba, nunca reconocía su trabajo, pero ella sabía que él lo veía todo.
A veces, por la noche, en la cabaña, la tensión entre ellos era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Había preguntas no formuladas, una conciencia creciente del otro, que no tenía nada que ver con la cría y todo que ver con la voluntad, el poder y un respeto mutuo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Él la deseaba, no solo por su vientre, sino por el fuego de su espíritu. Lidia podía sentirlo en la forma en que sus ojos la seguían, en la rigidez de su cuerpo cuando estaba cerca de ella.
Y ella para su horror comenzaba a ver más allá del bruto. Veía al líder atormentado, al hombre solitario que llevaba el fin de su mundo sobre sus hombros, y eso era más peligroso que cualquier amenaza física. Un día, el hijo pequeño de una de las mujeres del clan, un niño llamado Cael, que era especialmente querido por Adrián por ser su sobrino, el único recuerdo viviente de su hermana, cayó enfermo. La misma fiebre que había diezmado al clan años atrás regresó para reclamar a uno de sus pocos brotes nuevos.
El pánico se apoderó de la aldea. El curandero del clan, un hombre viejo y cansado, meneó la cabeza y dijo que era la voluntad de los ancestros. Lidia vio la desesperación en el rostro de Adrián cuando miró al niño febril y supo que ese era su momento, su verdadera prueba. “Déjame intentarlo”, le dijo a Adrián esa noche, encontrándolo fuera de la cabaña donde el niño ardía de fiebre. Él la miró, la angustia haciendo que sus rasgos duros parecieran aún más afilados bajo la luz de la luna.
“Nuestro curandero dice que no hay esperanza. Vuestro curandero se ha rendido.” “Yo no,”, replicó Libia. su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. “Déjame pasar la noche con él. No tienes nada que perder.” Adrián la estudió durante un largo momento, su mirada buscando cualquier rastro de duda o engaño. No encontró ninguno, solo una determinación feroz. Asintió. Lidia pasó los siguientes tres días y tres noches encerrada en la cabaña con Cael. La batalla fue brutal.
La fiebre del niño subía a picos aterradores. Su pequeño cuerpo convulsionaba. Lidia apenas dormía, apenas comía. Utilizó cada gramo de su conocimiento. Preparó compresas frías con nieve y hojas de menta de montaña. Forzó caldos fortificados entre sus labios resecos. murmuró viejas canciones de sanación que su abuela le había enseñado. Palabras de poder que calmaban el espíritu mientras las hierbas luchaban contra la enfermedad en el cuerpo. Adrián no se alejó de la puerta. Libia lo veía cada vez que abría para más nieve o agua fresca.
Estaba allí una estatua de granito vigilando. No ofrecía ayuda, no interfería, simplemente observaba. En sus ojos, Lidia ya no veía a un captor, sino a un hombre aterrorizado por la posibilidad de perder una vez más a alguien a quien amaba. En la tercera noche, la fiebre alcanzó su punto más alto. Cael dejó de respirar. Por un segundo de puro pánico, Lidia pensó que lo había perdido, pero luego, con un instinto primario, le abrió la boca y sopló su propio aliento en sus pequeños pulmones una y otra vez, golpeando su pecho con la palma de la mano.
De repente, el niño tosió un sonido débil y húmedo y comenzó a respirar de nuevo, un llanto lastimero llenando el silencio. Lidia se derrumbó a su lado, exhausta, temblando de alivio. Al amanecer de la cuarta mañana, la fiebre había roto. Cael dormía pacíficamente, su piel fresca al tacto. Lidia se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, demasiado cansada para moverse, y se quedó dormida. Cuando se despertó, la luz del mediodía entraba por la ventana. Estaba cubierta con una pesada y cálida piel de oso.
No era una de las pieles ásperas de la cabaña del niño. Era la de Adrián, la que olía a él, a pino y a nieve fresca. Sobre una pequeña mesa a su lado había un cuenco de estofado caliente, el mejor corte de carne flotando en el caldo y un trozo de pan con miel. Adrián estaba sentado al otro lado de la habitación observando dormir a su sobrino. Cuando sintió la mirada de Libia, giró la cabeza. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella y por primera vez no había dureza en ellos.
No había órdenes, había algo más, algo que se parecía a la gratitud, al asombro. Come,” dijo él, su voz un murmullo ronco. Fue la primera vez que no sonó como una orden, sino como una petición. Lidia comió y la comida nunca le supo tan bien. No hablaron, pero el silencio ya no era una jaula. Era un espacio compartido, un campo de entendimiento que había sido arado por la lucha y sembrado con la semilla de una vida salvada.
Adrián se levantó y se acercó a ella. Lidia se tensó, pero el solo se detuvo a su lado. Se inclinó y con una gentileza que la dejó sin aliento, apartó un mechón de pelo sudado de su frente. El contacto de sus dedos ásperos en su piel fue un soc, un incendio que recorrió sus venas. Fue un toque fugaz, apenas un susurro, pero contenía más intimidad que el ritual más elaborado. “Salvaste al hijo de mi hermana”, dijo él, su voz baja y llena de una emoción que intentaba ocultar.
“Salvaste mi sangre.” Lidia lo miró y por primera vez no vio a su captor, sino simplemente a un hombre despojado de su armadura de líder, mostrando una vulnerabilidad que lo hacía peligrosamente humano. Y en esa vulnerabilidad, en esa gratitud silenciosa, Lidia sintió que los cimientos de su odio comenzaban a agrietarse. Sabía que se estaba adentrando en un territorio mucho más peligroso que una simple captura, un territorio donde el odio podía convertirse en comprensión. La resistencia en respeto y el miedo.
El miedo podía empezar a parecerse a algo completamente diferente, algo que no se atrevía a nombrar. La gratitud silenciosa de Adrián fue una semilla plantada en la tierra helada del corazón de Libia. No brotó de inmediato, pero sintió su presencia, una pequeña vibración de calor bajo la superficie. Los días posteriores a la recuperación de Cael transformaron sutilmente su existencia. Ya no era la cautiva, la yegua de cría de los valles verdes. En los ojos de la gente del clan veía un respeto reticente.
Las mujeres, que antes la evitaban, ahora inclinaban la cabeza a su paso. Un cazador le ofreció la mejor pieza de su presa. Una niña le dejó una pequeña flor de montaña, casi congelada, pero de un púrpura vibrante, en la puerta de la cabaña de Adrián. Eran pequeños gestos, pero juntos tejían una nueva tela para su realidad. Su relación con Adrián también cambió, aunque de forma casi imperceptible. El silencio entre ellos en la cabaña por las noches ya no era pesado y hostil, sino que estaba cargado de una tensión diferente, una conciencia mutua que crepitaba como el fuego en la chimenea.
Ella lo observaba mientras se afilaba su hacha, notando la forma en que la luz de las llamas danzaba sobre los músculos de sus antebrazos. la concentración en su rostro tallado que lo hacía parecer menos un tirano y más un guardián solitario. Él la observaba a ella mientras preparaba sus ungüentos, la forma delicada en que sus dedos trituraban las hierbas, el murmullo de las canciones de su pueblo que a veces se le escapaban sin querer. Una noche, mientras Lidia organizaba las hierbas secas que había recolectado, elas se sentó con ella.
La anciana había dejado de ser su carcelera para convertirse en una especie de mentora silenciosa. Durante un largo rato solo se escuchó el susurro de las hojas secas. “Salvaste al niño”, dijo elara finalmente. “Hay más vida en esta aldea en estos últimos días de la que he visto en 10 años.” Lidia asintió sin levantar la vista. “La esperanza es una medicina poderosa, pero no es una cura”, replicó la anciana. Y había una profunda tristeza en su voz.
La fiebre dejó una cicatriz en nuestra sangre. Una debilidad. No basta con la esperanza para que nazcan niños sanos de vientres malditos. El corazón de Libia se encogió. A pesar de su éxito, la raíz del problema persistía. Levantó la vista hacia el ara, sus ojos verdes buscando respuestas en el mapa de arrugas del rostro de la sabia. No hay nada que se pueda hacer. Ninguna leyenda, ninguna vieja historia. Elara suspiró un sonido como el viento en los pinos.
Hay una historia, una que ya nadie cuenta porque trae más dolor que consuelo. Cuéntamela, insistió Libia, su voz suave pero firme. Por favor. Y así el le habló de la leyenda del lago de las almas. le contó que en lo más profundo e inaccesible de las montañas, oculto por la niebla y protegido por espíritus antiguos, existía un lago cuyas aguas no estaban hechas de nieve derretida, sino de las primeras lágrimas de la madre montaña. Se decía que sus aguas podían lavar cualquier maldición, purificar la sangre y restaurar la vida en lo que estaba estéril.
“Muchos lo han buscado”, concluyó Elara, su mirada perdida en las llamas. Incluso el padre de Adrián, nadie lo ha encontrado jamás. La leyenda dice que el camino no se revela a la fuerza ni a la ambición, solo se muestra a un corazón verdaderamente unido. Dos almas que buscan como una sola por una razón más grande que ellos mismos. Un corazón verdaderamente unido. Las palabras resonaron en Libia. Ella y Adrián eran muchas cosas. captor y cautiva, a persarios, polos opuestos, pero unidos.
La idea era absurda. Sin embargo, la leyenda se aferró a su mente, una pequeña brasa de posibilidad en la oscuridad de la desesperación del clan. Esa noche esperó a Adrián. Cuando él entró, desprendiéndose del frío de la noche, ella se plantó frente a él, bloqueando su camino hacia el fuego. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar?, le preguntó directamente. Él arqueó una ceja, la perplejidad y el cansancio luchando en su rostro. ¿Esperar para qué? Para que tu gente se convierta en polvo, replicó ella, su voz afilada.
Para ver a la última niña de tu clan morir sin haber conocido a una hermana, a un hermano, para ser el líder que preside un cementerio. Me has traído aquí para tener hijos. Has realizado tus rituales. He curado a tus enfermos, pero nada de eso resolverá el problema de raíz. Tu gente necesita más que mi vientre. Necesita un milagro. Adrián se quedó inmóvil, su enorme cuerpo irradiando una furia helada. Ningún hombre ni mujer de su clan se habría atrevido a hablarle así.
¿Y qué sugieres, sanadora de los valles? ¿Qué rece a tus dioses pacíficos? No tienen poder en estar rocas. No, que escuches a tus propias montañas, dijo ella, dando un paso más cerca. El áraame habló de un lago. La expresión de Adrián se endureció al instante. Es un cuento de viejas, una fantasía para entretener a los niños. Cael estaba muriendo y tu curandero dijo que era un hecho. Tú lo creíste. Estabas desesperado. Estabas lo suficientemente desesperado como para asaltar mi aldea y secuestrar a una mujer.
Mírame, Adrián. Su voz se suavizó, pero no perdió su intensidad. Mírame y dime que no estás lo suficientemente desesperado para seguir un cuento de viejas que podría ser tu única esperanza real. Su desafío flotó entre ellos. vio la lucha en sus ojos el líder pragmático y cínico batallando contra el hombre que había visto a un niño resucitar de entre los muertos gracias a las fantasías de una mujer del valle. Él quería rechazarla, reírse de ella, encerrarla por su insolencia.
Pero las imágenes de las tumbas de su madre y su hermana, el recuerdo del cuerpo casi sin vida de Cael, eran más fuertes que su orgullo. Se pasó una mano por el rostro, un gesto de infinita fatiga. El camino está perdido. Nadie sabe cómo llegar. La leyenda dice que el camino se revela a un corazón verdaderamente unido, citó Libia y su corazón martilleó al decir esas palabras. Dos almas que buscan como una sola. Él la miró fijamente y en la profundidad de sus ojos oscuros ella vio la comprensión.
No se trataba solo de un viaje físico, era una prueba. ¿Crees que tú y yo, comenzó él, su voz un murmullo incrédulo, somos eso? No lo sé, admitió Libia con honestidad. Pero tú me trajiste aquí para salvar a tu pueblo. Yo he salvado a tu sobrino para demostrarte que soy más que un útero. Si existe la más mínima posibilidad, ¿no vale la pena intentarlo juntos? No por nosotros, sino por ellos. Él la observó durante lo que pareció una eternidad.
Luego dio un lento asentimiento. Prepara lo que necesites. Partimos al amanecer. El segundo casi no fue un ritual solemne ni una confrontación física, fue un viaje y fue con diferencia lo más íntimo que habían compartido. El terreno era implacable. Dejaron atrás los senderos conocidos y se adentraron en las partes más salvajes de la montaña, donde el único mapa eran las vagas indicaciones de la leyenda de Elara y la intuición de Adrián. Él era la fuerza bruta, abriendo camino a través de la espesa maleza, trepando por paredes de roca casi verticales, su cuerpo una máquina de poder y resistencia.
Lidia nunca se había sentido tan consciente de su propia fragilidad física ni tan segura. Él siempre estaba allí, una mano firme para ayudarla a subir, su cuerpo sólido protegiéndola del viento cortante cuando descansaban. Pero ella no era una carga, era la observadora. Fue ella quien notó las marcas casi imperceptibles en los árboles, marcas que no eran naturales y que formaban un patrón que solo se podía ver si se buscaba. Fue ella quien reconoció las hierbas que podían masticarse para combatir el agotamiento y las que frotadas en la piel mantenían alejados a los insectos de la nieve.
Las primeras noches durmieron separados, cada uno envuelto en sus propias pieles a ambos lados de una pequeña hoguera. El silencio era un abismo entre ellos, pero en la tercera noche, una tormenta de nieve descendió sobre ellos sin previo aviso, un furioso torbellino blanco que borró el mundo. Apenas tuvieron tiempo de encontrar refugio en el saliente de una roca. El espacio era minúsculo. El fuego que lograron encender era pequeño y débil contra el aullido del viento. El frío era una bestia con dientes de hielo que les mordía hasta los huesos.
Nos congelaremos si dormimos separados”, dijo Adrián, su voz casi tragada por la tormenta. No era una sugerencia seductora, sino una declaración de hechos brutal. Lidia asintió su propio cuerpo temblando incontrolablemente. Extendieron una piel de oso en el suelo rocoso y se tumbaron de espaldas el uno al otro. Pero el frío era demasiado intenso. Sin una palabra, Adrián se giró y la atrajó hacia él. El soc de su cuerpo grande y cálido contra su espalda le robó el aliento.
La rodeó con un brazo, sujetándola firmemente contra su pecho, y cubrió a ambos con el resto de las pieles. El corazón de Lidia latía tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo retumbando contra su espalda. Estaba atrapada, envuelta por el hombre que la había secuestrado. Podía oler el aroma a pino y a ozono en su piel, sentir el ritmo lento y constante de su respiración en su nuca, el calor de su aliento en su pelo.
El miedo debería haberla paralizado. Pero lo que sintió no fue miedo, fue una abrumadora sensación de seguridad, de calidez, de pertenencia. Era aterrador y maravillosamente reconfortante. Pasaron la noche así, dos cuerpos compartiendo un calor vital en el corazón de la tormenta. No hubo palabras, no hubo lujuria, solo una intimidad forzada que se sentía más profunda y real que cualquier caricia intencionada. Por primera vez, Libia se permitió sentir el agotamiento en su alma y, protegida por su captor, se durmió.
El viaje continuó durante días. La tormenta pasó, pero la intimidad de esa noche permaneció. Una corriente subterránea en cada mirada, en cada toque accidental. Una tarde, mientras cruzaban una corniza estrecha, la roca bajo el pie de Lidia se dió. Gritó mientras caía, pero el brazo de Adrián fue un relámpago, agarrándola por la cintura y tirando de ella hacia la seguridad de su pecho. Se quedaron así un momento con el cuerpo de Livia. presionado contra el de él, su rostro enterrado en su hombro, el abismo a sus pies, el corazón de él la tía con fuerza contra el de ella.
Él no la soltó de inmediato. Su mano se demoró en su cintura, su aliento en su cabello. “Te tengo”, susurró él, su voz ronca. Y Libia le creyó. Le creyó de una manera que la aterrorizó. El verdadero punto de quiebre llegó de la forma más inesperada. Mientras escalaban una ladera empinada, un sonido bajo y retumbante creció hasta convertirse en un rugido tronador. “Avalancha!” gritó Adrián, agarrándola y tirando de ella hacia una grieta en la pared rocosa. Se apretujaron en el pequeño espacio justo cuando un torrente de nieve y roca se precipitó por donde habían estado momentos antes.
Quedaron atrapados. La entrada de su refugio improvisado, que ahora era una pequeña cueva, estaba bloqueada por un muro de nieve compactada. Estaban sumidos en una oscuridad casi total, rota solo por una delgada franja de luz que se filtraba desde arriba. “Podría llevarnos horas o días cabar para salir”, dijo Adrián, su voz tranquila a pesar de la situación. Pero Libia pudo sentir la tensión en los músculos de su espalda contra la que estaba presionada. Estaban en un espacio no mucho más grande que un armario, rodeados de oscuridad y frío.
El pánico comenzó a arañar la garganta de Libia, pero luchó por mantenerlo a raya. Adrián logró encender una pequeña antorcha improvisada que arrojaba sombras danzantes y largas en las paredes de la cueva. El silencio era absoluto, excepto por el goteo ocasional del hielo derritiéndose cuando era niño. Dijo Adrián de repente, su voz extrañamente hueca en el pequeño espacio, “Mi hermana y yo nos escondimos en una cueva como esta durante una tormenta de nieve.” Ella estaba asustada de la oscuridad, así que le contaba historias de los grandes líderes del clan para que se sintiera valiente.
Libia permaneció en silencio escuchando. Era la primera vez que él hablaba voluntariamente de su pasado. Le conté como nuestro tatarabuelo luchó contra un oso de las cavernas con sus propias manos. Como nuestra abuela encontró un nuevo paso a través de las montañas cuando nuestro pueblo moría de hambre, le prometí que yo sería como ellos, que siempre la protegería, que siempre protegería a nuestro clan. Hizo una pausa y Lidia pudo oír el dolor crudo en su siguiente aliento.
La fiebre se la llevó seis meses después. La sostuve en mis brazos mientras su aliento se desvanecía. Fracasé en protegerla. Luego vi a mi madre sucumbir, a mis primos, a mis amigos. Y cada vez que alguien moría, oía su voz de niña en mi cabeza. Serás un gran líder, Adrián. Qué gran líder soy. El que verá a su gente convertirse en fantasmas. A veces, por la noche sueño que soy el último hombre en estas montañas. El silencio de las tumbas es el único sonido que queda.
Su confesión fue un golpe al corazón de Libia. El bruto, el tirano, el hombre que la había tratado como a un animal, desapareció. En su lugar estaba un hombre roto, atormentado por el fracaso y aterrorizado por la soledad. Era el peso del mundo que había visto en sus hombros, ahora puesto al descubierto en la oscuridad de una cueva. Impulsada por una compasión que la abrumó, ella se movió girando para mirarlo. En la luz parpade de la antorcha vio el brillo de una humedad no derramada en sus ojos.
Puso su mano en su mejilla áspera, un gesto que él mismo le había hecho a ella la primera vez. “No fracasaste”, susurró ella. Luchaste y sigues luchando. El hecho de que estemos aquí buscando un lago de cuento de hadas demuestra que no te has rendido. Él cerró los ojos inclinándose hacia su toque como una criatura sedienta que encuentra agua. La tensión que había mantenido su cuerpo rígido durante todo el viaje pareció disolverse. Cubrió la mano de ella con la suya, presionándola contra su rostro.
Me he aferrado al odio y a la ira durante tanto tiempo que he olvidado cómo se siente cualquier otra cosa admitió él en un murmullo. Tenerte aquí desafiándome, luchando conmigo, curando a mi gente. Es como si el sol intentara derretir un glaciar doloroso y cegador. Permanecieron así, en silencio, compartiendo el calor de su toque, el frágil santuario de su confesión. El miedo y la desesperación se transformaron en algo nuevo, algo tierno y vulnerable que ninguno de los dos se atrevía a nombrar.
Más tarde, para pasar el tiempo, Adrián sacó un pequeño trozo de madera de su bolsa y su cuchillo. A la luz de la antorcha, comenzó a tallar. Libia observó fascinada como sus manos grandes y callosas, capaces de romper rocas, se movían con una delicadeza increíble, quitando finas virutas de madera. Lentamente, una forma comenzó a emerger. El símbolo de su clan, un loboando a tres picos de montaña. No habló mientras trabajaba, toda su concentración puesta en la pequeña pieza de madera.
Era una meditación, una forma de canalizar su tormenta interior en algo bello. Cuando terminó, horas más tarde, era una obra de arte en miniatura. Alisó los bordes con el pulgar y se lo tendió a Libia. El lobo de madera aparecía vivo en su palma. “No es una marca de propiedad”, dijo él, su voz grave resonando en la cueva. Su mirada era intensa, directa. “En mi clan damos esto a aquellos que consideramos iguales, a aquellos que luchan a nuestro lado.
Tú luchas por mi gente con la misma ferocidad que yo. Esto no te ata a mí, Libia, te une a la supervivencia de la roca negra. Es una marca de asociación. Libia miró el lobo de madera y luego a él. El regalo, sus palabras lo cambiaron todo. No era su yegua de cría, no era su cautiva, era su socia. Un nudo se formó en su garganta y asintió, incapaz de hablar. Pasó sus dedos por la madera pulida, sintiendo su calor, el trozo del alma del que había puesto en ella.
lo ató a un cordón de cuero que llevaba y se lo colgó al cuello. El peso de la madera contra su piel era un nuevo tipo de atadura, una que no sentía como una cadena, sino como un ancla. Cavaron para salir al día siguiente, trabajando juntos en silencio, un equipo forjado en la oscuridad y la confesión. Cuando finalmente abrieron un agujero y la luz del sol entró, cegándolos, emergieron a un mundo diferente. La montaña era la misma, pero ellos no.
La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Ya no eran captor y cautiva. Eran Adrián y Libia, un hombre y una mujer en una misión desesperada, unidos no solo por un objetivo común, sino por el frágil e innegable hilo de la comprensión y una atracción que ahora ardía entre ellos, tan real y peligrosa como la propia montaña. Y ambos sabían, sin decirlo, que si encontraban ese lago, ya nada volvería a ser como antes. Emerger de la cueva fue como nacer de nuevo.
El aire fresco y puro llenó sus pulmones y la brillante luz del sol sobre la nieve era casi dolorosa después de la oscuridad. El regalo de Adrián colgaba entre los pechos de Libia un calor constante contra su piel, que era a la vez un recordatorio y una promesa. El viaje continuó, pero la atmósfera había cambiado. La tensión sexual, que antes había sido una corriente subterránea de miedo y curiosidad, ahora fluía abiertamente entre ellos. Sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario.
Sus manos se rozaban accidentalmente con más frecuencia y cada toque era una pequeña descarga eléctrica. Hablaban más llenando el silencio con historias de sus infancias, de las costumbres de sus respectivos pueblos, creando puentes sobre el abismo que antes lo separaba. Dos días después de escapar de la cueva encontraron algo. En una pared de roca protegida. Lidia vio una serie de grabados casi borrados por el tiempo. Eran lobos y picos de montaña, similares al que Adrián le había tallado.
Pero también había un símbolo que no había visto antes, una espiral que se adentraba en un círculo. Era idéntico a la espiral de la fertilidad que el ara le había pintado en el vientre la primera noche. “Es aquí”, susurró ella, pasando sus dedos por los fríos contornos de la roca. Adrián se acercó, su aliento creando una nube de bao junto a la oreja de ella. La leyenda dice que el camino no se puede ver. Debe sentirse. Lidia cerró los ojos, recordó las palabras de Elara, un corazón verdaderamente unido.
Se concentró en el propósito que los había llevado allí, la supervivencia de un pueblo, el futuro de los niños no nacidos. y por primera vez permitió que su propio corazón reconociera la verdad que había estado evitando. No solo luchaba por el clan de la roca negra, luchaba por el hombre que estaba a su lado. El hombre roto y desesperado que le había mostrado su alma en la oscuridad. Lentamente apoyó su mano en el grabado en espiral y Adrián, entendiendo sin palabras, colocó su mano sobre la de ella.
La calidez de su palma se filtró a través de su guante y por un momento se sintieron como uno solo. Fue entonces cuando ocurrió un sonido bajo, como el gemido de la propia montaña, vibró a través de la roca. Ante sus ojos asombrados, una sección de la pared rocosa se deslizó hacia un lado, revelando una abertura oscura. El aire que salió de la grieta era húmedo y olía a tierra y a algo más, algo antiguo y floral.
Se miraron el asombro reflejado en sus rostros. No había sido un cuento de viejas, era real. Adrián tomó una antorcha, la encendió y la sostuvo en alto. Juntos dijo él, y no era una orden, era un pacto. Juntos entraron en la oscuridad. El pasaje descendía estrecho y sinoso, pero las paredes eran lisas al tacto, como si hubieran sido pulidas por el agua durante e varios minutos de caminata, comenzaron a ver una débil luz a su lada adelante.
El aire se volvió más cálido, más fragante. El pasaje se abrió a una caverna tan vasta que la luz de su antorcha no llegaba a iluminar el techo. Y en el centro de la caverna estaba el lago. Fue la vista más hermosa y sobrenatural que Libia había visto jamás. El agua no era azul ni clara, sino que parecía contener una luz líquida y plateada, como si las estrellas se hubieran derretido en sus profundidades. Unas suaves brumas se elevaban de la superficie, arremolinándose y bailando en el aire quieto.
Musgo fosforescente crecía en las orillas, emitiendo el suave resplandor azul que habían visto. El silencio era total, reverente. Parecía un lugar fuera del tiempo, un santuario sagrado. Se acercaron a la orilla lentamente, como si temieran romper el encantó. Libia se arrodilló y metió una mano en el agua. Estaba tibia, sedosa al tacto y una sensación de paz y vitalidad recorrió su brazo calmando su corazón acelerado. “¡Lo encontramos”, susurró Adrián, su voz llena de un asombro que rayaba en la adoración.
“Habían logrado lo imposible. La esperanza, que había sido una pequeña brasa, ahora era un fuego rugiente. La tensión entre ellos, que había crecido durante todo el viaje, alcanzó su punto culminante en ese lugar mágico. Estaban solos en el corazón del mundo, habiendo descubierto un secreto que podría salvarlo todo. Adrián se volvió hacia ella. En la suave luz azulada del lago, sus rasgos parecían más suaves, sus ojos oscuros llenos de emociones que ya no intentaba ocultar. Extendió la mano y le acarició la mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula.
El toque quemaba, un dulce tormento que Libia había llegado a anhelar. “Cuando te traje a mis montañas”, comenzó él, su voz un murmullo profundo que vibraba a través de ella. Te vi como un medio para un fin, un vientre para continuar mi linaje. Fui un bárbaro, un animal guiado por el pánico. Lidia negó con la cabeza, pero él la silenció colocando suavemente un dedo en sus labios. No, déjame hablar. He sido un rey en una fortaleza de hielo, gobernando sobre la muerte y el miedo.
Y luego llegaste tú, un fuego en mi invierno. Luchaste contra mí. Me desafiaste y en lugar de doblegarte me obligaste a mí a doblarme. Me mostraste lo que era sanar, no solo un cuerpo, sino un espíritu. Vi tu coraje al enfrentarte a la enfermedad, tu compasión con mi gente. Me salvaste de la oscuridad mucho antes de que entráramos en esa cueva. Se acercó más hasta que sus pechos casi se rozaban. Inclinó la cabeza, su frente descansando sobre la de ella.
Lidia podía sentir cada palabra retumbar en su pecho. Te traje aquí para salvar a mi pueblo. Ahora me doy cuenta de que te necesitaba para salvarme a mí. La confesión la dejó sin aliento. Era más de lo que jamás había esperado, más de lo que se había atrevido a soñar. Levantó sus ojos hacia los de él y vio su propia alma reflejada allí, vulnerable, anhelante, enamorada. Sí, enamorada. La palabra estalló en su mente con la fuerza de una revelación.
Amaba a este hombre brutal y tierno, a este rey desesperado que había encontrado la redención en el corazón de su cautiva. Y entonces él la besó. No fue un beso de conquista ni de posesión, fue un beso de adoración. Sus labios, al principio suaves y vacilantes, se encontraron con los de ella en una pregunta silenciosa. Ella respondió inclinándose hacia él, abriendo sus labios, dándole la bienvenida. El beso se profundizó volviéndose apasionado, hambriento. Fue el beso de días de tensión reprimida, de noches de cercanía forzada, de confesiones en la oscuridad.
Sus brazos la rodearon, levantándola del suelo y presionando su cuerpo contra el suyo. Lidia enredó sus dedos en su cabello, devolviendo el beso con una ferocidad que igualaba la suya, poniendo en él toda su ira, todo su miedo y toda su creciente adoración. Él se apartó, ambos jadeando, sus frentes todavía juntas. En sus ojos, Lidia vio una pregunta y supo que si asentía en ese momento, en ese lugar mágico, se entregarían el uno al otro por completo.
Pero una pequeña parte de ella, la parte que todavía recordaba el secuestro, la humillación, la parte que necesitaba una elección final y libre, la hizo dudar. No aquí”, susurró ella, aunque le costó una fuerza sobrehumana decirlo, “no como un secreto en el corazón de la montaña. Llévame a casa, Adrián. Llévame a tu aldea, no como tu premio secreto, sino como tu mujer a la vista de todos. Déjame elegirte allí.” Él la miró y, en lugar de la ira o la frustración que ella esperaba, vio una profunda comprensión y un respeto aún más profundo.
Él asintió lentamente. “Como desees”, dijo, y su voz estaba llena de una ternura que la desarmó a la vista de todos. Su regreso a la aldea fue triunfal. Llevaban odres llenos del agua mágica del lago, pero lo más importante que traían era la esperanza visible en sus rostros. Fueron avistados desde lejos, caminando uno al lado del otro, no como captor y cautiva, sino como un par unido, iguales. Cuando entraron en la aldea, la gente salió de sus cabañas, sus rostros una mezcla de asombro e incredulidad.
Elara fue la primera en acercarse, sus viejos ojos examinando sus rostros. Vio el amuleto de lobo en el cuello de Libia, la forma en que la mano de Adrián descansaba posesivamente en la parte baja de su espalda. Una lenta sonrisa, la primera que Libia había visto, se extendió por su rostro arrugado. Esa noche se encendió una gran hoguera en el centro de la aldea. Adrián, de pie ante toda su gente, levantó su odre. “El cuento de viejas es real”, proclamó su voz resonando en la noche helada.
“Lidia nos ha guiado hacia un nuevo comienzo.” Un rugido de alegría se elevó de la multitud. La gente vitoreaba, lloraba y se abrazaba. Por primera vez, la aldea de la roca negra se sintió viva. Libia se sintió abrumada por la emoción, pero una sombra se cernía en la periferia de la celebración. Notó a un hombre observándola desde el borde de la multitud. Era alto y de constitución fuerte como Adrián, pero sus rasgos eran más afilados, su sonrisa un poco torcida.
Era Valerius, el primo de Adrián, y en sus ojos no había alegría, sino un veneno de celos y resentimiento. Durante los días siguientes, el agua del lago fue distribuida con reverencia. Unas pocas gotas en el agua potable de cada familia, unas gotas más para las mujeres en edad fértil. La atmósfera de la aldea se transformó. Había risas, canciones. La esperanza era palpable. Pero Valerius comenzó a sembrar la disidencia. Lidia lo oía en susurros, en miradas que se apartaban cuando ella pasaba.
¿Cómo sabemos que no es un veneno del valle? Le decía a un grupo de cazadores. Una brujería para debilitarnos desde dentro. A otros les decía, Adrián está embrujado. Esa mujer ha nublado su juicio. Olvida nuestras tradiciones, nuestra fuerza. se ha vuelto blando. La culminación llegó durante una reunión del consejo. Adrián estaba anunciando sus planes para formar lazos más fuertes con otras aldeas, una idea impensable antes de Libia. Fue entonces cuando Valerius se levantó. Has sido hechizado, primo, dijo Valerius, su voz goteando desprecio.
Esta forastera, esta bruja, ha envenenado tu mente. Ella curó a Cael con magia oscura para ganarse tu confianza. Nos llevó a un lago de ilusión para completar su hechizo. Exijo que sea sometida a prueba. Un silencio de muerte cayó sobre el salón. Adrián se puso de pie lentamente, su rostro una máscara de furia contenida. Ten cuidado con tus palabras, Valerius. Lidia es mi invitada y futura compañera. Es una bruja! Gritó Valerius señalándola. Exijo el derecho de juicio por combate para liberar a nuestro líder de su control y restaurar el honor de nuestro clan.” Adrián se rió un sonido bajo y peligroso.
Me desafías, primo. Acepto, pero no te equivoques. No lucho por mi liderazgo, que nunca ha estado en duda. Lucho por el honor de la mujer que salvó a esta aldea cuando todos los demás, incluido tú, se habían rendido a la desesperación. La lucha se celebró al amanecer del día siguiente. Toda la aldea formó un círculo en la nieve. Valerius era un luchador formidable, rápido y astuto. La lucha fue brutal. El sonido de la carne contra la carne, de los gruñidos de esfuerzo, resonaba en el aire frío.
Valerius logró herir a Adrián, un corte profundo en su brazo que sangraba profusamente. Lidia contuvo un grito, su corazón en un puño, pero la fuerza de Adrián era de otra naturaleza. No estaba alimentada por la ambición, sino por un amor protector que la hacía implacable. Aguantó el dolor y con un movimiento poderoso desarmó a Valerius y lo arrojó al suelo. Se cernió sobre su primo, su cuchillo en la garganta de Valerius, su pecho subiendo y bajando por el esfuerzo.
“Ríndete”, gruñó Adrián. Valerius, derrotado y humillado, asintió. Adrián se puso de pie sangrando, pero victorioso. Miró directamente a la multitud, sus ojos encontrando a Livia. “Que esto sirva de elección”, bramó. Cualquier falta de respeto a Livia es una falta de respeto a mí y a la voluntad de los ancestros que nos guiaron al lago. Ella es la sanadora de la roca negra. Ella es mi mujer, ella es nuestro futuro. Un estruendoso vitoreo estalló en el clan, esta vez sin fisuras, sin dudas.
La habían aceptado. Era una de ellos. Más tarde, en la cabaña, mientras Lidia limpiaba y vendaba la herida de Adrián, la tensión entre ellos era palpable. Sus dedos temblaban al tocar su piel. Su aliento se entrecortaba cada vez que él la miraba. El mundo exterior, con sus juicios y sus luchas, se había desvanecido. Todas las barreras habían sido derribadas. “Luchaste por mí”, susurró ella, sus ojos fijos en la herida que había cosido. “Siempre”, respondió él, su voz ronca.
Con su mano buena, tomó su barbilla y la levantó para que lo mirara. Sus ojos ardían con una intensidad que la derritió. se inclinó y besó la comisura de sus labios. Un beso lento y prometedor. La aldea se lebraba fuera, pero dentro de la cabaña el verdadero ritual estaba a punto de comenzar. Adrián la levantó en brazos con una facilidad que desmentía su herida. Volvemos al lago”, le susurró al oído, su aliento caliente enviando escalofríos por todo su cuerpo.
“Ahora no es por deber, es por amor.” El viaje de regreso al lago sagrado fue un sueño. La noche era clara y la luna llena bañaba el paisaje nevado con una luz de plata líquida, haciendo que los diamantes de hielo en las ramas de los pinos brillaran. Esta vez no caminaron en una tensión silenciosa, sino envueltos en una intimidad palpable. Adrián, a pesar de su brazo herido, se negó a dejar que Lidia caminara. La llevaba en su brazo sano, sujetándola contra su pecho como si fuera el tesoro más preciado del mundo.
Lidia rodeaba su cuello con sus brazos, su cabeza apoyada en su hombro, inhalando su aroma a pino, cuero y a su propia masculinidad única. le susurraba al oído, contándole las historias que su gente contaba sobre la luna y él le respondía con leyendas de lobos y estrellas que formaban las constelaciones de la montaña. Era una comunión de almas, un preludio a la unión de sus cuerpos. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, la roca ya estaba abierta, como si la montaña supiera que regresaban dándoles la bienvenida.
Dentro el lago brillaba con una luz aún más intensa bajo el influjo de la luna llena que se filtraba a través de una grieta en lo alto del techo de la caverna, una que no habían notado antes. Adrián la bajó suavemente al suelo en la orilla cubierta de musgo fosforescente. El aire era cálido y dulce, un santuario en medio del frío mundo exterior. Se miraron y todo lo que no habían dicho, todo lo que habían sentido, estaba en esa mirada.
El brutal secuestro, la humillación, la desesperación, el miedo, el respeto, la gratitud, la pasión y finalmente el amor. Todo se había entrelazado para formar un lazo inquebrantable entre ellos. Adrián se arrodilló ante ella, un rey ante su reina. Tomó sus manos entre las suyas y besó sus nudillos. Libia del Valle Verde, dijo, su voz grave resonando en la caverna sagrada. Llegué a tu vida como un ladrón en la noche y te traté como a una posesión. No había honor en mis acciones, solo el pánico de un hombre que se ahogaba.
Te pido perdón por el miedo que te causé, por la brutalidad de mis palabras. Un nudo se formó en la garganta de Libia. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no eran de tristeza. Tú me mostraste que la verdadera fuerza no reside en un brazo que empuña un hacha, sino en un corazón que se niega a rendirse. Sanaste a mi gente, pero lo más importante es que me sanaste a mí. Has arrancado el hielo de mi alma.
Te amo, Libia. No porque me darás hijos, sino porque me has dado vida. Me has dado a mí mismo de vuelta. Las lágrimas de Lidia rodaron por sus mejillas. Y yo te amo a ti, Adrián de la Roca Negra”, susurró ella. Amé al hombre que vi luchando bajo la máscara del tirano. Amé al hombre que lloró a su hermana en la oscuridad de una cueva. Y amé al hombre que luchó por mi honor delante de todo su pueblo.
Te elijo a ti, Adrián. Libremente, completamente. Se levantó y acunó su rostro entre sus manos. Sus cuerpos se encontraron presionándose el uno contra el otro. Un ajuste perfecto. La preparación había terminado. Este era el momento de la rendición. Su beso fue diferente. Esta vez no tenía la desesperación de su primer beso en este mismo lugar. Estaba lleno de certeza, de una profunda reverencia. Era lento, deliberado, un juramento sellado con los labios. Adrián rompió el beso para mirarla a los ojos, su pregunta silenciosa.
Lidia asintió su respuesta clara como el agua del lago. El acto de desnudarse fue un ritual en sí mismo. Sus movimientos eran lentos. Cada pieza de ropa que caía al suelo era una barrera que se derrumbaba. Lidia desató la túnica de Adrián, sus dedos rozando los duros planos de su pecho, trazando las cicatrices que contaban la historia de su vida. Él la observaba con una adoración que la hacía sentirse como la criatura más bella del mundo. Él desató cordones de su vestido, apartando la tela para revelar su cuerpo a la suave luz azulada.
Se quedó sin aliento. Libia, con la piel brillante, las curvas suaves y el pelo oscuro cayendo sobre sus hombros, parecía una diosa nacida del propio lago. “Eres perfecta”, susurró él. Se adentraron juntos en el agua. El lago los recibió con un cálido abrazo, el agua plateada arremolinándose alrededor de sus cuerpos desnudos. La sensación era mágica, purificadora. En el centro del lago, donde el agua le llegaba a la cintura, Adrián la sostuvo. Esta noche, dijo su voz ronca de emoción, dos linajes se vuelven uno.
Tu valle se encuentra con mi montaña, tu calma se encuentra con mi tormenta. Nos convertimos en el futuro y allí, en el corazón sagrado de la montaña, bajo la mirada de la luna y las estrellas, finalmente hicieron el amor. Fue un acto tan alejado de su brutal promesa inicial como el sol de la noche más oscura. fue reverente, fue apasionado, fue una danza lenta de descubrimiento. Cada caricia era una oración, cada vez o una promesa. Él la adoraba con su cuerpo, explorando cada centímetro de ella con una ternura que la desarmaba por completo.
Sus manos grandes y rudas eran increíblemente suaves sobre su piel, aprendiendo su geografía con una devoción infinita. Lidia se rindió a él por completo, no como una cautiva, sino como una compañera voluntaria y apasionada, igualando su ternura con la suya, su hambre con su propio deseo ardiente. Cuando finalmente la penetró, fue un movimiento lento y sagrado, una unión que se sintió destinada. Lidia jadeó, no por dolor, sino por la abrumadora sensación de plenitud. Se sentía como si hubiera vuelto a casa.
Sus ritmos se sincronizaron, moviéndose juntos como uno solo en el agua encantada. No fue solo la unión de dos cuerpos, fue la fusión de dos almas que se habían encontrado a través de la violencia y la desesperación y habían forjado algo hermoso y duradero en el fuego de la adversidad. Su clímax fue una ola de luz y placer que pareció sacudir la caverna misma, sus gritos mezclándose y haciéndose eco en el silencio sagrado, no como sonidos de dolor, sino como un himno de creación y de amor finalmente realizado.
Se quedaron abrazados en el agua, sus cuerpos aún temblando, sus corazones latiendo al unísono. La paz que los envolvió era más profunda y sanadora que cualquier medicina. habían desafiado una maldición, superado el odio y los prejuicios y habían encontrado el uno en el otro no solo la salvación de su pueblo, sino también la suya propia. Un año después, el sonido de las risas de los niños resonaba de nuevo en la aldea de la roca negra. Ya no era un lugar de silencios y sombras, sino una comunidad vibrante y llena de vida.
El agua del lago, combinada con la sanación de Lidia y sobre todo con la esperanza renovada, había obrado su milagro. Lidia estaba sentada fuera de su cabaña, la que ahora era la más cálida y acogedora de la aldea, meciendo a su hijo en brazos. Era un bebé fuerte y sano, con el cabello negro de su padre y los ojos verdes de su madre. Lo había llamado Ronan, un antiguo nombre que significaba pequeña foca en honor al agua que les había devuelto la vida.
Adrián se acercó por detrás, sus pasos silenciosos en la tierra. La rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro mientras observaban a su hijo dormir. Había una paz en su rostro que Livian nunca había visto antes de conocerla. Las líneas de preocupación y dureza se habían suavizado, reemplazadas por una serena felicidad. Se inclinó y besó la 100 de Libia. “Recuerdo la noche que te traje aquí”, susurró él. Estaba tan vacío por dentro, un rey de nada.
Te miré y solo vi un medio para conseguir un heredero. Qué ciego estaba. Lidia se inclinó hacia atrás, apoyándose en la sólida calidez de su pecho. Éramos dos personas perdidas en la tormenta, Adrián. Nos encontramos. Él sonrió y colocó su gran mano sobre la pequeña cabeza de su hijo. No solo me diste un hijo, Libia, nos diste un futuro. Su voz estaba llena de una emoción y un amor tan profundos que a Livia se le llenaron los ojos de lágrimas.
se dio la vuelta en su abrazo para mirarlo. Su amor era su santuario, su montaña y su valle, todo en uno. Su viaje había comenzado con una orden brutal dictada por la desesperación, pero había florecido contra todo pronóstico, en la historia de amor más grande que esas antiguas montañas habían presenciado jamás. Él la perdió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que solo una promesa de hijos podía darle el legado que soñaba. Pero cuando la vio renacer curando a su pueblo y conquistando su corazón, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de su vida.
La historia de Adrián y Libia es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de un linaje no está en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos a través del dolor y el arrepentimiento en la persona que siempre debimos ser.
News
Mi yerno llamó a mi hija “cerda gorda” minutos antes de su boda… y yo lo escuché TODO…
16 años dedicados a ser madre soltera, luchando para darle lo mejor a mi hija Julia. Y fue el día…
Mi Esposo Canceló Mi Invitación a la Boda de Su Hermano — Sin Saber que Yo Era la Dueña del Hotel de Lujo Donde la Celebrarían…
Mi nombre es Valeria, tengo 42 años y lo que les voy a contar hoy cambió completamente mi perspectiva sobre…
Mi marido y su amada amante murieron juntos en un accidente de coche, Me dejaron dos hijos ilegítimo…
Mi esposo y su querida amante fallecieron juntos en un trágico choque automovilístico. Me legaron dos hijos bastardos. 18 años…
Niño expulsado por ayudar a una anciana pobre… y esa decisión lo hizo el más rico de México…
En un villorrio olvidado por todos, donde apenas quedaban casas rotas y caminos de tierra, un niño de 5 años…
Durante la CENA, mi abuelo preguntó: ¿Te gustó el carro que te regalé el año pasado? Respondí que…
Durante la cena, mi abuelo preguntó, “¿Te gustó el carro que te regalé el año pasado?” Respondí que no había…
A los 53 años, Chiquinquirá Delgado Finalmente admite que fue Jorge Ramos…
Chiquinquirá Delgado no solo fue conductora, actriz y empresaria. Su vida estuvo atravesada por romances que jamás aceptó de frente,…
End of content
No more pages to load