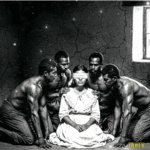Madrid, 7:45 de la mañana. Carmen Mendoza corría desesperada hacia la oficina, ya con 20 minutos de retraso, cuando vio a un hombre con traje gris tirado en medio de la calle, sangre, documentos esparcidos por todas partes, dos maletines abiertos. El hombre respiraba con dificultad, los ojos cerrados, el rostro pálido.
Carmen miró su reloj. Si se detenía, sería despedida. Era su tercer retraso en un mes. Tenía una hija de 7 años que dependía solo de ella. Pero ese hombre se estaba muriendo. En 30 segundos tomó la decisión que cambiaría todo. Se arrodilló junto a él, llamó al 112, permaneció allí sosteniéndole la mano mientras la sangre le manchaba la camisa blanca.
Cuando llegó al trabajo, dos horas después encontró la carta de despido ya preparada en su escritorio. Lo que Carmen no sabía era que el hombre que había salvado era Diego Valverde, millonario dueño de Valverde Corporación, y que en 14 días él tocaría a su puerta para devolverle algo que valía mucho más que un trabajo. Carmen Mendoza tenía 32 años y llevaba sobre sus hombros peso de ser madre y padre al mismo tiempo.
Su marido Javier había muerto 3es años atrás en un accidente de moto, dejándola sola con la pequeña Lucía, que entonces tenía solo 4 años. Desde ese día, Carmen había aprendido lo que significaba sobrevivir. Dos trabajos, facturas que se acumulaban, noche sin dormir, preguntándose cómo pagaría el alquiler del mes siguiente. Trabajaba como asistente administrativa en García en Asociados, un bufete de abogados en el centro de Madrid.
El sueldo era apenas suficiente, pero era todo lo que tenía. Su jefe, el abogado Ramón García, era un hombre despiadado que no toleraba retrasos. Carmen lo sabía. Ya había recibido dos advertencias escritas. Un tercer retraso significaba despido inmediato. Esa mañana de noviembre todo había salido mal.
Lucía se había despertado con fiebre. Carmen tuvo que esperar a que llegara la vecina, doña Mercedes, para quedarse con ella. Luego el metro se detuvo por una avería. Cuando finalmente salió a la superficie, ya eran las 7:45. Debía estar en la oficina a las 8:00. Tenía 15 minutos para hacer 20 minutos de camino.
Corría por la gran vía, el corazón latiendo fuerte, el bolso golpeando contra su costado, los tacones haciendo ruido en la acera mojada por la lluvia nocturna. Estaba a punto de cruzar cuando lo vio. Un hombre con traje y corbata tirado en medio de la calle, dos maletines negros abiertos junto a él, documentos esparcidos que volaban con el viento, un charco de sangre se extendía lentamente bajo su cabeza.
Carmen se detuvo en seco, miró alrededor. La calle estaba extrañamente desierta para esa hora. Nadie se había detenido. Miró su reloj. 7:46 14 minutos. Si se detenía, llegaría a la oficina con al menos una hora de retraso. Despido garantizado. Miró al hombre. Respiraba con dificultad, el rostro pálido como la cera, los ojos cerrados.
Por un momento terrible pensó en seguir corriendo. Alguien más se detendría. Alguien que no tuviera una hija que dependía de él, que no tuviera el alquiler que pagar en 10 días. Pero luego vio que la sangre seguía saliendo, que nadie se detenía, que el hombre podía morir allí solo. Mientras la gente pasaba sin mirar, Carmen sintió algo romperse dentro.
Se arrodilló junto al hombre, la falda mojándose en la acera fría, sacó el teléfono con manos temblorosas y llamó al 112. La voz calmada del operador le pidió la dirección exacta. Carmen la dio. Luego explicó que había un hombre herido que perdía mucha sangre de la cabeza, que no respondía. El operador le dijo que mantuviera la calma, que la ambulancia llegaría en 8 minutos, que debía comprobar si respiraba.
Carmen se inclinó más cerca. La respiración era débil, pero estaba ahí. Tomó su pañuelo de lana y lo presionó suavemente sobre la herida en la cabeza del hombre para detener la hemorragia. La sangre manchó inmediatamente el tejido rojo. El hombre abrió los ojos por un segundo. Eran grises, confundidos, asustados.
Intentó hablar, pero solo salió un sonido ronco. Carmen le tomó la mano. Estaba fría. Le dijo suavemente que se mantuviera tranquilo, que la ayuda estaba llegando, que no estaba solo. El hombre apretó su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. Luego sus ojos se cerraron de nuevo.
8 minutos parecieron una eternidad. Carmen permaneció allí arrodillada en la acera fría, sosteniendo la mano de un desconocido, mientras la sangre le manchaba la camisa blanca y la falda beige. A su alrededor, la gente empezaba a detenerse, a mirar, a hacer preguntas, pero nadie ayudaba realmente, solo miraban. Cuando finalmente llegó la ambulancia, eran las 8:15.
Los paramédicos se hicieron cargo del hombre, hicieron preguntas rápidas a Carmen, le agradecieron por haberse quedado. Uno de ellos le dijo que probablemente le había salvado la vida, que si hubiera perdido más sangre habría sido demasiado tarde. Carmen asintió distraídamente, mirando su reloj. Demasiado tarde.
Ya era demasiado tarde para ella. Llegó a la oficina a las 9:30, la camisa manchada de sangre, la falda arruinada, el pelo suelto y desordenado. La secretaria, Mónica, la miró con ojos muy abiertos. No dijo nada, solo señaló la puerta de la oficina del abogado García. En el escritorio de Carmen ya había un sobre blanco, carta de despido, motivo, ausencias repetidas y falta de profesionalidad. Carmen no lloró.
No en ese momento, tomó el sobre, vació su escritorio en silencio, puso todo en una caja de cartón. Sus compañeros la miraban sin decir nada. Algunos parecían apenados, la mayoría parecían aliviados de que no les hubiera tocado a ellos. Cuando salió del edificio, la caja entre sus brazos, el cielo de Madrid se había vuelto gris y amenazador.
Empezó a llover. Carmen se detuvo en la acera, la lluvia mojándole el rostro, mezclándose con las lágrimas que finalmente comenzaban a caer. Había lo correcto, lo sabía. Había salvado una vida, pero ese gesto de humanidad le había costado todo. Las dos semanas siguientes fueron una pesadilla.
Carmen envió currículums por todas partes, 47 solicitudes en 10 días, tres respuestas, todas negativas. El mercado laboral en Madrid era despiadado, demasiados candidatos, muy pocos puestos. Y ella tenía 32 años, una hija pequeña y un vacío en el currículum difícil de explicar. Los ahorros se agotaban rápidamente.
El alquiler era de 850 € vencía en 6 días. Luego estaban las facturas, la compra, las medicinas para Lucía que seguía con fiebre intermitente. Carmen hizo los cálculos por quinta vez. No le alcanzaba. Incluso vendiendo todo lo que podía vender no sería suficiente. Doña Mercedes, la vecina de 70 años que amaba a Lucía como a una nieta, la ayudaba como podía, le traía comida, se ofrecía a cuidar a la niña gratis.
Pero Carmen no podía aceptar demasiado. Ya tenía una deuda de gratitud demasiado grande hacia esa mujer amable, que había sido la única en no juzgarla cuando Javier murió. Lucía sentía que algo no andaba bien. A los 7 años, los niños captan todo, incluso lo que los padres tratan desesperadamente de ocultar.
Una noche, mientras Carmen preparaba la cena con los últimos ingredientes que quedaban en la nevera, Lucía le preguntó con vocecita pequeña si eran pobres. Ahora, Carmen sintió el corazón romperse. Se arrodilló frente a su hija, la tomó por los hombros y le dijo la verdad. Estaban atravesando un momento difícil, pero lo lograrían. Juntas, siempre juntas.
Esa noche, Carmen permaneció despierta hasta el amanecer, sentada a la mesa de la cocina, mirando fijamente las facturas rojas que se acumulaban. Pensó en cosas que nunca había pensado antes. Pedir ayuda a los servicios sociales, volver a vivir con su madre en Sevilla, aunque la relación era tensa desde hacía años, incluso en lo impensable.
renunciara a Lucía temporalmente hasta que encontrara una manera de mantenerla. No, ese último pensamiento la hizo saltar. No, nunca. Lucía era todo lo que tenía. Era la razón por la que se despertaba cada mañana. No la dejaría nunca, nunca, pasara lo que pasara. Al día siguiente, Carmen fue a una entrevista para un trabajo como camarera en un restaurante cerca de Atocha.
El propietario la miró de arriba a abajo, notó sus manos cuidadas, la forma en que hablaba, y le dijo brutalmente que no parecía del tipo que sirve mesas. Tenía razón. Carmen nunca había hecho ese trabajo, pero aprendería. Haría cualquier cosa. El propietario negó con la cabeza. Ya había contratado a otra persona. Volvió a casa caminando para ahorrar el dinero del metro. 5 km bajo la lluvia de noviembre.
Cuando llegó, estaba empapada y temblando. Doña Mercedes la vio y la hizo entrar inmediatamente a su apartamento. La envolvió en una manta cálida, le preparó un té caliente. Lucía estaba bien. Estaba durmiendo. Carmen lloró. Lloró como no lloraba desde hacía 3 años. Desde que Javier había muerto. Lloró porque estaba cansada, porque tenía miedo, porque ya no sabía qué hacer.
Doña Mercedes la sostuvo fuerte como una madre y le dijo algo que Carmen no esperaba. Le dijo que cuando hacemos el bien, aunque nos cueste caro, el universo tiene una manera de devolverlo. No siempre cuando queremos, no siempre como esperamos, pero siempre. Carmen quería creerlo, pero en ese momento, sentada en la cocina con una anciana que era la única bondad que quedaba en su vida, era difícil tener fe.
14 días después del accidente, un miércoles por la tarde gris, alguien llamó a la puerta de Carmen. Ella estaba preparando la cena con pasta y tomate. Lucía hacía los deberes en la mesa. Carmen fue a abrir pensando que era doña Mercedes. En cambio, frente a la puerta había un hombre con traje gris perfectamente planchado, corbata azul oscuro, maletín de cuero en mano, 40 y tantos años, cabello oscuro con canas en las cienes, ojos grises intensos, había algo familiar en ese rostro.
El hombre la miró durante un largo momento buscando las palabras. Preguntó si ella era Carmen Mendoza. Ella asintió confundida. Él le dijo que era Diego Valverde, el hombre que ella había socorrido dos semanas antes, en la Gran Vía. Carmen sintió que la sangre se le iba del rostro. Ahora entendía esa familiaridad. Era el mismo hombre que había visto tirado en el suelo, pálido y sangrando, pero ahora era completamente diferente.
Sano, fuerte, impecablemente vestido. Diego preguntó si podía entrar. Tenía algo importante que decirle. Carmen lo hizo pasar. El apartamento era pequeño pero limpio. Diego notó a Lucía, los muebles modestos, las facturas rojas en el aparador que Carmen no había podido esconder. Se sentaron a la mesa.
Lucía fue enviada a su habitación. Diego explicó que había pasado 10 días en el hospital con moción cerebral grave, fractura de cráneo. Había estado cerca de morir. Los médicos dijeron que si hubiera permanecido allí solo 10 minutos más, no lo habría logrado. Carmen lo había salvado. Le había llevado 4 días encontrarla.
recordaba vagamente a una mujer con pañuelo rojo que le sostenía la mano. Con ayuda de la policía y cámaras de seguridad, la había identificado. Carmen escuchaba confundida sobre por qué estaba allí. Diego le dijo que quería saber por qué se había detenido, por qué había arriesgado tanto por un desconocido. Carmen respondió simplemente, “Se había detenido porque era lo correcto, porque ese hombre se estaba muriendo y nadie más se había detenido.
Diego preguntó qué le había costado ese gesto.” Carmen dudó, pero él insistió. Al final le contó todo. El despido, las solicitudes rechazadas, el alquiler que no podía pagar el miedo de perderlo todo. El rostro de Diego se endureció. Luego abrió el maletín y sacó documentos. Los puso sobre la mesa. Carmen miró la primera página y sintió que la respiración se detenía.
Un contrato de trabajo. Valverde Corporación buscaba asistente personal del CEO. salario 3 200 € al mes, beneficios completos. Diego explicó con calma que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente, alguien que hubiera demostrado integridad, coraje, compasión. Ella tenía todos esos requisitos.
Si aceptaba, comenzaría el lunes siguiente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Carmen sentía las lágrimas subir. Era demasiado. Intentó explicar que no tenía experiencia, pero Diego la interrumpió. La experiencia se podía aprender, el carácter no.
Y ella tenía el carácter que él buscaba. Luego sacó un cheque de 4500 € adelanto del primer salario para el alquiler y gastos urgentes. Carmen fijó la mirada en el cheque, luego en Diego. Era real. Todo era real. Preguntó con voz temblorosa por qué hacía todo esto. Diego sonrió genuinamente. Le dijo que su madre le había enseñado que cuando alguien te salva la vida, tienes una deuda que nunca puedes pagar completamente, pero puedes intentarlo.
Carmen firmó el contrato con manos temblorosas. Cuando Diego se fue, permaneció sentada mirando esos documentos como un espejismo. Luego llamó a Lucía, la tomó en brazos, la hizo girar por la cocina riendo y llorando. Le dijo a su hija que todo iba a estar bien. Finalmente, todo iba a estar bien.
El lunes siguiente, Carmen se presentó a las 8:00 en punto frente a Valverde Corporación, un rascacielos de vidrio y acero en el distrito financiero de Madrid. Llevaba su único traje elegante, un poco pasado de moda, pero limpio y planchado con cuidado. El vestíbulo era enorme, todo mármol pulido y luces modernas. Se sintió repentinamente pequeña y fuera de lugar.
Un asistente la acompañó al piso 30. Diego la esperaba sonriendo con genuino calor. Su oficina era espaciosa con ventanales que daban a todo Madrid. Carmen podía ver la gran vía desde allí. Las primeras semanas fueron abrumadoras. Carmen tenía que aprenderlo todo, gestionar la agenda de Diego, organizar reuniones internacionales, filtrar cientos de emails diarios.
Era un mundo completamente diferente, pero era inteligente y aprendía rápido. Y Diego era un jefe paciente. Trabajaban codo a codo durante horas. Carmen empezó a conocer al hombre detrás del título. Diego tenía 42 años. Había construido su empresa desde cero, divorciado, sin hijos. Su madre había muerto dos años antes.
No tenía otros parientes cercanos. Era un hombre solitario, rodeado de cientos de empleados, pero fundamentalmente solo. Trabajaba 16 horas al día, comía en su escritorio. No tenía hobbies ni amigos verdaderos. Su vida era la empresa, pero con Carmen era diferente. Le preguntaba por Lucía, le contaba de su madre, de cuánto la extrañaba.
Carmen lo escuchaba y algo extraño sucedía. Estaba empezando a ver a Diego no como su jefe millonario, sino como un hombre, un hombre solo y herido a su manera. Tres meses después, un viernes por la noche, quedaron solos en la oficina terminando una presentación. Diego de repente se detuvo y le preguntó si tenía ganas de cenar juntos.
No por trabajo, solo para hablar. Como personas normales, Carmen dudó. Sabía que era peligroso. Sabía que estaba empezando a sentir algo por Diego, que iba más allá del respeto profesional, pero no pudo decir que no. Fueron a un pequeño restaurante en Malasaña, lejos de los lugares frecuentados por el Madrid que cuenta.
Solo ellos dos y una botella de vino tinto. Hablaron durante horas. Diego le contó sobre su matrimonio fallido, de cómo el trabajo se había convertido en su manera de no sentir la soledad. Carmen le contó sobre Javier, de cómo su muerte casi la había destruido, de cómo Lucía la había salvado. Cuando salieron era medianoche. Diego insistió en acompañarla a casa.
Frente al portal hubo un momento de silencio incómodo. Ambos sabían que algo había cambiado esa noche. Ambos sabían que era arriesgado. Él era su jefe. Ella era su empleada. Pero cuando sus miradas se encontraron, ambos vieron lo mismo. Posibilidad. Diego se inclinó lentamente. Carmen no se movió. El beso fue dulce, amable, lleno de una ternura que ninguno había sentido en años.
Cuando se separaron, ambos sonreían como adolescentes. Pero no todos estaban felices con la situación. Tres personas veían la relación entre Diego y Carmen como una amenaza. Verónica Santana. vicepresidenta de Valverde Corporación, 45 años, 20 años en la empresa. Siempre había esperado que Diego la notara como mujer.
Cuando vio cómo miraba a Carmen, sintió unos celos abrazadores. Roberto Fuentes, director financiero, estaba robando fondos de la empresa desde hacía 2 años. Carmen, con su atención al detalle, estaba empezando a notar irregularidades en los balances. Era cuestión de tiempo antes de que descubriera todo. Claudia Valverde, exesposa de Diego, nunca había aceptado perder el estatus y el dinero del apellido Valverde.
Veía a Carmen como el obstáculo que le impedía volver a la vida de Diego. Los tres formaron una alianza silenciosa. Objetivo: destruir a Carmen Mendoza. Empezaron sutilmente documentos que desaparecían, reuniones sin invitación, rumores por los pasillos. Había llegado allí solo seduciendo al jefe. No tenía calificación real.
Usaba su posición para enriquecerse. Carmen sentía la hostilidad, pero no entendía de dónde venía. Diego minimizaba. Decía que era envidia normal. Luego Verónica hizo su movida decisiva. Organizó una cena de gala para los mayores inversionistas. Carmen había preparado todo perfectamente, pero la noche antes, Verónica modificó todo, cambió los asientos poniendo a Diego junto a un inversionista que lo odiaba, canceló pedidos especiales, modificó el discurso insertando datos incorrectos.
La noche de la cena fue un desastre. Los inversionistas estaban furiosos. Verónica se aseguró de que todos supieran que la organización había sido de Carmen. Le dijo a Diego que quizás había cometido un error al contratar a alguien sin experiencia. Carmen estaba devastada. Sabía que alguien había saboteado su trabajo, pero no tenía pruebas.
Y Diego, bajo presión de inversionistas furiosos y consejeros que cuestionaban su juicio, empezó a dudar. Esa noche tuvieron su primera discusión. Diego le preguntó si estaba segura de estar lista para ese trabajo. Carmen sintió algo romperse. Después de tres meses de trabajo impecable, él dudaba de ella por un evento saboteado.
Le dijo que quizás Verónica tenía razón, quizás no era suficiente para ese mundo. Carmen lo miró con ojos llenos de lágrimas. Le preguntó si así funcionaba. Una persona te salva la vida, la ayudas, pero al primer problema la descartas porque no es lo suficientemente refinada para tu mundo de millonarios. Diego no respondió. Ese silencio lo dijo todo.
Carmen salió sin volverse, volvió a casa, abrazó a Lucía dormida y lloró en silencio. Quizás doña Mercedes se equivocaba. Quizás el universo no siempre devuelve el bien que haces. Quizás algunas historias no tienen final feliz. Al día siguiente, Carmen fue a trabajar con la carta de renuncia ya escrita.
No podía quedarse allí más, no así. Pero cuando llegó a la oficina, encontró a Diego esperándola con expresión extraña. Parecía que no había dormido en toda la noche. Le dijo que necesitaban hablar. Había pasado la noche revisando todos los documentos de la organización de la cena. Había verificado los emails, los pedidos, las modificaciones y había encontrado algo.
Todas las modificaciones habían sido hechas desde el ordenador de Verónica la noche antes de la cena. También había encontrado otra cosa, emails entre Verónica y Roberto que hablaban de cómo arreglar la situación Carmen y sobre todo había encontrado las irregularidades financieras que Carmen había empezado a anotar.
Roberto estaba robando y Verónica lo encubría. Diego ya había llamado a la policía y a sus abogados. Antes del final del día, tanto Roberto como Verónica serían despedidos y bajo investigación. Se disculpó con Carmen. Le dijo que había tenido miedo. Miedo de que fuera demasiado bueno para ser verdad.
Miedo de haberse abierto de nuevo y ser herido. Miedo de haber puesto el corazón por delante de la razón. Pero estaba equivocado. Ella no era solo la mujer que le había salvado la vida, era la mujer que le estaba enseñando a vivirla de nuevo. Carmen sintió las lágrimas caer, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Diego se acercó, le secó las lágrimas con el pulgar y la besó como debería haberlo hecho esa noche en lugar de dudar de ella.
Seis meses después, las cosas habían cambiado profundamente. Roberto estaba en prisión esperando juicio. Verónica había encontrado trabajo en otra empresa, lejos de Madrid. Claudia finalmente había aceptado que Diego había seguido adelante. Carmen ya no era solo una asistente. Diego le había ofrecido el puesto de directora de operaciones.
Ella había dudado, sintiéndose aún no preparada, pero él le había dicho algo que la había convencido. Le había dicho que lo más importante en los negocios no es saberlo todo, es ser honesto, trabajar duro y rodearse de personas que comparten tus valores. Ella tenía todo eso. El resto se podía aprender. Un año después del día en que Carmen se había arrodillado junto a un desconocido sangrando en una calle de Madrid, ella y Diego se casaron.
Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo las personas más queridas. Lucía era la dama de honor con un vestido rosa que había elegido ella. Doña Mercedes lloraba en primera fila, viendo a la chica que había ayudado en los momentos más oscuros finalmente feliz. Durante el banquete, Diego hizo un brindis. Dijo que un año antes había muerto, no literalmente, pero emocionalmente.
Trabajaba 16 horas al día para no sentir lo vacía que estaba su vida. Luego, una mujer se había arrodillado junto a él en medio de la calle, le había sostenido la mano, le había dicho que resistiera y le había salvado la vida de maneras que iban mucho más allá de detener una hemorragia.
Carmen respondió con su brindis. Dijo que un año antes pensaba que la vida había terminado. Su marido había muerto, estaba sola. Había perdido su trabajo por hacer lo correcto. Pero luego ese hombre que había salvado le había devuelto no solo un trabajo, sino una posibilidad. La posibilidad de creer de nuevo que las cosas buenas pueden sucederles a las personas buenas, que el amor puede llegar cuando menos te lo esperas, que a veces perder todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Epílogo.
5 años después, Carmen miraba desde la ventana de su oficina en el piso 30. Madrid se extendía bajo ella, hermosa y caótica como siempre. Tenía 40 años ahora. Era directora de operaciones de Valverde Corporación. Estaba casada con el hombre que amaba. Lucía tenía 12 años y era una chica brillante que quería ser doctora para salvar vidas como lo hizo mamá.
Doña Mercedes seguía en sus vidas. Ahora vivía en una casita que Diego le había comprado cerca de su villa. Era la abuela que Lucía nunca había tenido. Cada año, el día del aniversario de ese encuentro, Carmen y Diego volvían a la Gran Vía. Se quedaban de pie por un momento donde había sucedido todo y recordaban recordaban cuánto las decisiones importantes son a menudo las que tomamos en pocos segundos.
Recordaban que la bondad nunca se desperdicia, incluso cuando parece costarte todo. Y recordaban que a veces el universo realmente devuelve el bien que haces. No siempre cuando quieres, no siempre como esperas, pero siempre de maneras que nunca habrías podido imaginar. Dale like si crees que la bondad siempre es recompensada, incluso cuando nos cuesta caro.
News
Jefe Humilla a Mecánico Que Salvó a Una Anciana de Accidente de Avión 9 Abogados Invaden Su Taller y
Un mecánico humilde salvó la vida de una anciana en un accidente de avión, pero su jefe, un ricachón despiadado,…
Un millonario halló a la hija de su empleada llorando en la tumba de su hijo y quedó impactado.
En la tumba de su hijo, un poderoso multimillonario se enfrenta a un misterio. Una niña, la hija de su…
Un millonario se disfraza de jardinero y ve a su empleada proteger a su hija de su malvada madrastra
A veces el amor que parece perfecto puede esconder el dolor más silencioso. Y a veces un padre tiene que…
Su Suegra le Arrancó el Vestido en Público. No Sabía que los Hermanos de Ella eran Multimillonarios.
Mi suegra me arrancó el vestido delante de cientos de personas en el centro comercial gritando, “Esto es lo que…
Una Mujer Sin Hogar Salvó A Un Niño De Un Incendio. Minutos Más Tarde, El CEO Millonario Aparec….
Una mujer sin hogar salvó a un niño de un incendio. Minutos más tarde, el SEO millonario apareció buscándola. Era…
“¡SU MADRE ESTÁ VIVA, LA VI EN EL MANICOMIO!” — GRITÓ LA LIMPIADORA NEGRA AL VER EL RETRATO
El grito resonó por los pasillos de mármol como un trueno partido en dos. Señor, su madre está viva, la…
End of content
No more pages to load