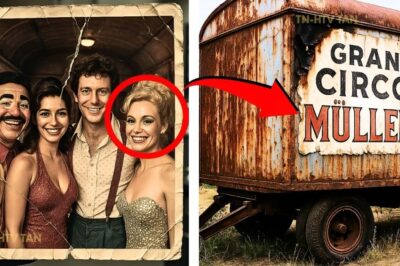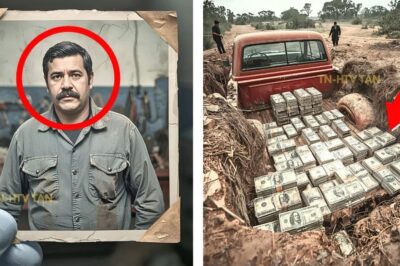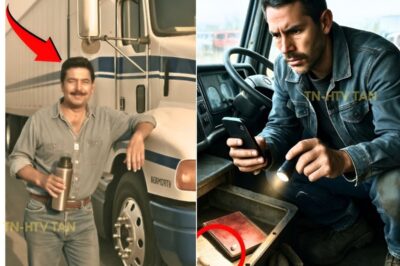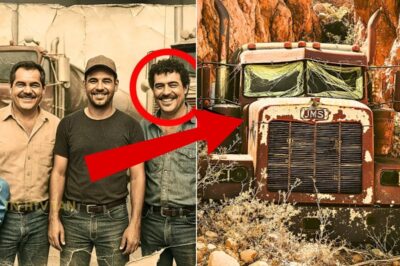A las 5:30 de la mañana del sábado 20 de abril de 1985, cinco jóvenes salieron juntos desde la terminal de autobuses Tapo en Ciudad de México. Tomaron el primer autobús hacia Amecameca, cargando mochilas militares, botas de escalar, cuerdas enrolladas con esmero y una determinación que no cabía en sus veintitantos años.
Nadie los vio dudar, nadie los retuvo. Eran tiempos en los que la libertad se confundía con desafío y el popocatepetlle, aún dormido en aquel entonces, era una frontera a conquistar para quienes no temían ni a la altura ni al silencio del volcán. Los cinco venían planificando aquella escalada desde hacía meses.
Un par de ellos habían intentado previamente subir por rutas autorizadas, pero el plan que discutían ahora era distinto. Trazar un acceso ilegal por la arista norte, una zona restringida debido a su inestabilidad, su lejanía de refugios y la escasa vigilancia. Una idea temeraria, pero la juventud no pesa con la gravedad del riesgo y menos cuando se combina con la ilusión de hacer historia entre los suyos.
Lo habían decidido todo con detalle: comida para tr días, mapas plastificados, linternas, un tubo impermeable con sus notas de ruta y una cámara polaroid para documentar la hazaña. Subieron desde Paso de Cortés esa misma tarde. Cruzaron sin avisar a guardabosques ni a la caseta militar. Aprovecharon una neblina densa para internarse sin ser vistos.
Uno de ellos registró en su cuaderno, “Plan A, avanza. Pero si hay nieve arriba, tomaremos plan B por la arista norte. Esa era la zona donde las corrientes cambian en segundos y los glaciares ocultan grietas capaces de tragar una caravana sin dejar eco. Pero a esa hora solo había risas, el chasquido de las botas contra la roca suelta y el impulso ciego de llegar más alto.
Al atardecer del domingo 21, el popocatepl rugió. Una erupción menor, clasificada más tarde como tipo freática, lanzó una columna de ceniza y gases visibles hasta Puebla. El evento fue considerado moderado, sin víctimas registradas ni evacuaciones. Nadie, entre los reportes oficiales, mencionó a cinco jóvenes perdidos.
Nadie sabía que estaban allí. Dos días después, sus familias comenzaron a inquietarse. Tres llamadas sin respuesta, un buzón que ya no registraba nuevos mensajes, amigos que no sabían nada desde el sábado. Las madres fueron las primeras en romper el silencio. Se acercaron al Ministerio Público de Itapalapa. Lloraron frente a una gente que miraba sin comprender.
Cuando mencionaron Popocat Petel, el semblante del funcionario cambió. Subir ahí sin permiso es ilegal. ¿Tiene pruebas?”, dijo sin malicia ni compasión. Y el silencio comenzó a crecer. El lunes 29 de abril, ante la falta de noticias, los cinco fueron oficialmente declarados desaparecidos. Se abrió una ficha en la base de datos de personas extraviadas.
Sin mayor despliegue, la montaña guardaba su secreto y nadie parecía dispuesto a entrar a buscarlo. Durante los primeros 15 días posteriores a la desaparición, la angustia de las familias se transformó en desespero. Acudieron a radios locales, imprimieron volantes con las fotografías que habían podido reunir, visitaron hospitales, delegaciones, refugios de montaña y hasta sanatorios psiquiátricos con la esperanza improbable de que alguno de ellos hubiese sido encontrado en estado de confusión. Recorrieron a Mecameca,
Ozumba, Tlamacas, preguntando a guías de montaña, a comerciantes, a soldados de guardia. Ninguno los había visto. Ninguno recordaba a cinco jóvenes cargando mochilas y mirando hacia arriba. La denuncia, al estar vinculada con una actividad ilegal, fue tratada con indiferencia por las autoridades federales. Las patrullas no salieron.
El helicóptero del ejército nunca despegó. A los familiares les repitieron que no había garantías ni justificación para desplegar una búsqueda en una zona de alto riesgo, sin evidencia concreta de ingreso, sin registro en los accesos, sin llamadas, sin testigos. Los archivos pronto fueron sellados como desaparición no atribuible a delito.
Lo que para las familias era una herida abierta, para el sistema era una carpeta cerrada. El paso del tiempo erosionó la esperanza como el viento lo hace con las piedras del volcán. A partir de 1987, el caso dejó de mencionarse incluso entre los círculos cercanos.
La mayoría de los padres envejeció en silencio, evitando fechas, evitando hablar. Algunos conservaron los recortes de periódico en sobres manila. Otros se aferraron al argumento práctico de que tal vez bajaron por otra ruta y sufrieron un accidente lejos del glaciar. La especulación más extendida y la más dolorosa fue la de una caída en alguna grieta profunda, de esas que se tragan solo cuerpos, sino también rastros.
A finales de los años 90, cuando el volcán volvió a activarse de forma más violenta, los registros de ascenso fueron restringidos con más severidad. Se instaló monitoreo sísmico permanente, radares infrarrojos y vigilancia por parte de Protección Civil. En el año 2001, un nuevo sistema satelital cartografió con mayor precisión el flanco norte del Popocatepetl, pero los nombres de aquellos cinco no aparecieron en ningún reporte técnico.
El tiempo los había borrado de la estadística y del recuerdo institucional y sin embargo, hubo quienes nunca los olvidaron. Un hermano menor que entonces tenía apenas 9 años estudió geografía para comprender el terreno donde su hermano mayor desapareció. Una profesora de física que fue amiga de uno de los jóvenes dedicó su tesis a los errores de interpretación meteorológica en zonas de alta montaña.
Un padre, ya viudo, colocaba todos los años una vela encendida frente a un mapa plastificado del Popocatepetle, marcando con un alfiler rojo el paso de los vientos, como si eso pudiera evitar que la memoria se disolviera con la niebla. 38 años transcurrieron sin una señal. Las capas de ceniza y nieve hicieron su trabajo.
El glaciar creció, se partió, volvió a formarse y la montaña altiva guardó el secreto de lo que había sucedido aquel fin de semana de abril de 1985, hasta que en febrero de 2024 un dron se detuvo bruscamente sobre una fractura en el hielo. El 14 de febrero de 2024 amaneció con cielo despejado sobre el popocatepetle.
La cordillera parecía respirar en silencio, como si durante la noche se hubiese liberado de su niebla habitual, para mostrar con claridad las cicatrices de su lomo. Desde una base instalada dos días antes en la altiplanicie de Paso de Cortés, un equipo de vulcanólogos, glaciólogos y técnicos de imagen del Instituto Nacional de Geofísica Aplicada inició a las 6:15 de la mañana una inspección aérea del flanco noreste del volcán.
Su misión no era de rescate, ni mucho menos de arqueología. Buscaban anomalías térmicas en la superficie glaciar, zonas de colapso ocultas bajo la ceniza y registros sutiles de flujo interno de gases que podrían anunciar una nueva etapa de actividad eruptiva. Uno de los drones equipado con cámara térmica infrarroja y sensor líder sobrevolaba a baja altura una grieta en expansión cuando a las 7:42 minutos captó un destello anaranjado inusual en medio del paisaje de hielo gris y roca oscura.
La imagen se repitió en los monitores. El objeto parecía tubular, rígido, de unos 30 cm de largo, sobresaliendo apenas desde una fisura parcialmente tapada por hielo recompactado. La geometría y el color eran anómalos para ese entorno. El piloto detuvo el plan de vuelo y descendió en círculos enfocando el área con todos los sensores disponibles.
En las imágenes ampliadas, el objeto resultó ser un tubo cilíndrico con cierre de rosca de color naranja fluorescente. Parecía intacto. El equipo en tierra al recibir la señal preparó un descenso manual al punto de detección. Les tomó más de 3 horas llegar. utilizaron crampones, fijaciones dobles y cuerdas con anclajes a la roca madre para cruzar una zona donde el glaciar había retrocedido, dejando un campo de ceniza endurecida sobre hielo podrido.
No hablaron durante el trayecto. Nadie se atrevía a anticipar qué podían haber encontrado. Cuando llegaron, montaron una carpa térmica portátil, estabilizaron la superficie con tablas plegables y procedieron a excavar. El cilindro estaba semienterrado, pero no incrustado. Lo extrajeron con sumo cuidado. No pesaba mucho, pero se notaba sólido.
El tubo estaba sellado con rosca de goma negra. Lo abrieron allí mismo. En el interior hallaron tres elementos. Un mapa topográfico de 1984 con anotaciones a lápiz, un cuaderno de campo de papel impermeable, marca Wright in the Rain y una fotografía polaroide envuelta en papel encerado. El mapa mostraba con precisión el flanco norte del Popo Catepetle, incluyendo zonas entonces no cartografiadas con precisión digital.
Sobre la ruta principal aparecía una bifurcación trazada a mano en color gris que se internaba hacia una corniza remota. La inscripción al margen decía plan B, arista norte, solo Cineva en el paso central. El trazo evitaba la ruta oficial. En su lugar atravesaba una zona conocida por su inestabilidad y por su historial de colapsos silenciosos.
El cuaderno de tapas verdes desbaídas conservaba ocho páginas legibles. Las primeras cinco eran optimistas. Notas sobre el ritmo de ascenso, observaciones sobre el clima, esquemas del relieve. En la sexta aparecía por primera vez la palabra ceniza, ligera caída desde el oeste. Aumentamos ritmo, visibilidad intermitente. La séptima mostraba un cambio de tono.
Paso bloqueado por derrumbe. Buscamos alternativa por norte. Rumbo a plan B. La octava y última página contenía apenas cuatro líneas escritas con trazo tembloroso, visibilidad cero, ceniza densa, corniza inestable, descenso y era un mensaje urgente, una decisión tomada bajo presión era también la última entrada. La Polaroid mostraba a cinco jóvenes.
Sonreían ante la cámara con mochilas voluminosas, botas de escalar y rostros cubiertos parcialmente por bufandas de lana. Uno de ellos levantaba el pulgar, otro sostenía el tubo que acababan de encontrar. Detrás una señal metálica semitorcida oxidada donde aún podía leerse peligro, zona de colapso.
Esa señal fue desmontada en 1990 tras la reconfiguración de senderos oficiales luego de la activación del volcán. Ninguna imagen actual mostraba esa estructura. La foto era, por tanto, anterior a esa fecha, probablemente tomada durante los días previos a la desaparición. La conservación de todos los elementos era verosímil. El tubo impermeable había sellado completamente la entrada de humedad.
El frío extremo del glaciar había ralentizado la degradación de la tinta, del papel, de la emulsión fotográfica. La polaroid conservaba colores apagados, pero reconocibles. Las letras en el mapa, aunque difusas, eran legibles. Las hojas del cuaderno, frágiles, pero enteras. Era una cápsula intacta de un tiempo perdido.
El equipo volvió al campamento esa misma tarde con la carga asegurada en un maletín hermético. A las 7:1 de la noche se notificó oficialmente a la Fiscalía Especializada en Desapariciones del Estado de México. La noticia no fue publicada. Se activó un protocolo discreto. Se reabrió el expediente 0409 de-195. En su interior permanecían archivadas las denuncias iniciales de cinco familias capitalinas que en abril de ese año reportaron la desaparición de sus hijos durante una excursión no autorizada al volcán. La ficha, desestimada en su momento por falta de
pruebas y por tratarse de una entrada ilegal a zona restringida, no había sido tocada desde 1991. Pero ahora había pruebas físicas, ahora había contexto. Dos días después se localizó a una de las hermanas de los desaparecidos. Tenía 62 años. Vivía en Coyoacán. Llevaba décadas sin hablar del tema.
Cuando los fiscales le mostraron la imagen digitalizada de la polaroid, lloró en silencio. Señaló con el dedo a uno de los jóvenes y dijo, “Era el menor. Nadie quiso escucharnos, ni siquiera cuando mostramos los mapas que él había trazado. La mujer pidió que no se hiciera público el hallazgo. Otros familiares contactados esa misma semana coincidieron.
Querían respuestas, no prensa, querían verdad, no titulares. La fiscalía, en coordinación con Protección Civil, el Sena Pred y la Cruz Roja Mexicana, diseñó una misión conjunta para localizar restos físicos o evidencias que confirmaran el destino del grupo. El operativo inició el 22 de febrero.
El objetivo era seguir la ruta marcada como plan B en el mapa recuperado, respetando altitudes, zonas de cornisa y anomalías detectadas por el dron. El equipo fue compuesto por 17 personas, tres glaciogos, cuatro rescatistas con experiencia en alta montaña, un geopísico forense, dos guías locales, dos perros entrenados en detección de restos humanos y cinco miembros del cuerpo táctico de protección civil.
Las condiciones eran extremas. Las temperaturas nocturnas caían por debajo de los 12 gr bajo cer. El viento lateral constante erosionaba cada superficie expuesta. El avance fue lento, medido en metros por hora. Los primeros tres días estuvieron marcados por detenciones constantes debido al colapso parcial de placas superficiales.
El 25 de febrero, el equipo alcanzó un campo de hielo aparentemente plano, pero el georadar detectó una anomalía térmica a 40 m de profundidad. La lectura sugería una cavidad sellada con bordes de densidad irregular y una cámara de aire atrapada bajo capas alternas de ceniza y nieve. El día 26 por la mañana comenzaron a perforar.
Se alternaron turnos de trabajo de 2 horas para evitar agotamiento. A las 5:45 de la tarde, uno de los técnicos extrajo del núcleo perforado un fragmento de tel oliva con costuras visibles. Media hora después apareció una evilla de arnés con las iniciales MC grabadas a mano junto a la cifra 85. Aquella noche se detuvieron los trabajos.
Encendieron velas junto a las herramientas. Nadie habló, solo se oyó el viento. El día 27 reanudaron la perforación con herramientas de precisión. Al mediodía del 28 extrajeron un casquete de alpinismo marca Camp, modelo 1984, corroído por el óxido. A la 1:17 de la tarde, el georadar mostró una depresión súbita en la capa de ceniza inferior.
Cavaron con espátulas térmicas, retiraron placa tras placa de hielo endurecido y entonces lo vieron, una abertura sellada con lava fría como una tumba. La montaña había hablado, pero lo había hecho a su modo, en fragmentos, en silencio, en restos. El 27 de febrero amaneció con un silencio particular sobre el paso de los vientos.
El equipo, instalado desde hacía varios días en un campamento de altura sobre un promontorio rocoso, despertó con la sensación de que el día traería respuestas. habían perforado durante horas la tarde anterior, extrayendo fragmentos de tela, una evilla con iniciales grabadas y un casco corroído de fabricación italiana, modelo camp del año 1984.
Todos los indicios apuntaban a que estaban cerca, pero bajo el glaciar, a 40 m de profundidad no había certezas, solo la promesa opaca de un vacío sellado por el tiempo. El jefe de la misión, un glaciólogo con 20 años de experiencia en los Andes y el Himalaya, ordenó continuar con la perforación térmica combinada, una técnica que permitía derretir las capas superficiales de hielo sin alterar posibles restos biológicos o materiales delicados. El equipo se turnaba en sesiones de 90 minutos.
Dos operaban los brazos articulados, uno vigilaba la estabilidad de la estructura y otro controlaba la presión y temperatura desde el centro de comando portátil. Los perros permanecían en la carpa con mantas térmicas y sensores en los collares. No ladraban. Parecían entender la gravedad de lo que allí ocurría.
A las 11:26 minutos de la mañana, una vibración irregular en la broca avisó que el hielo había cedido. Los técnicos detuvieron el avance con sondas de fibra óptica inspeccionaron la abertura recién formada. Lo que vieron fue una cavidad irregular de unos 3 m de diámetro con paredes cubiertas de ceniza vitrificada. El láser Lidar mostró una distribución extraña en el fondo.
Puntos con diferente densidad. Pequeñas anomalías geométricas, como si algo orgánico o alguna estructura no natural estuviese atrapado bajo la capa inferior. No había colores, solo sombras. Pero en el corazón del equipo el presentimiento era claro.
Se organizó un descenso con un microdronado con luz fría y cámara de ultra alta definición. El dron bajó por el conducto térmico recién abierto y se introdujo en la cavidad. Lo primero que capturó fue una cuerda semienterrada en la escarcha, luego una bota. No estaba completa, pero su forma aún conservaba la estructura de un pie.
La suela, al ampliar la imagen, reveló una inscripción. Hecho en México 1985. Nadie habló durante la transmisión. A los pocos segundos, el dron giró hacia el este de la cavidad y captó algo que quebró el silencio de la sala. Una figura blanquecina curva incrustada entre dos bloques de hielo volcánico. No era un objeto, era una tibia. La noticia corrió por el campamento como un soplo helado.
Se envió una señal a la fiscalía activando el protocolo de recuperación de restos humanos en glaciares. A las 3:2 minutos de la tarde llegaron refuerzos desde Amecameca. un médico forense, un antropólogo especializado en estructuras óseas antiguas y dos técnicos de la Cruz Roja con experiencia en extracción en entornos extremos.
Los rescatistas instalaron un túnel presurizado hasta la abertura. Las condiciones eran inhumanas. A esa altitud, la presión parcial de oxígeno obligaba a turnos de 20 minutos dentro de la cavidad. Trabajaban con pinzas, espátulas, pinceles suaves. Cada fragmento era colocado en contenedores térmicos sellados. Los primeros elementos recuperados fueron dos mosquetones de acero inoxidable, marca CMI, un arnés de tres puntos con nevillas corroídas y un trozo de tela con costura doble, presumiblemente parte de una mochila.
Luego llegaron los huesos. La recuperación se extendió durante 4 días. El equipo durmió en turnos rotativos, alimentándose con sobres de comida liofilizada y té caliente. No había tiempo para entrevistas ni comunicados. En total se recuperaron 97 fragmentos óseos, entre ellos dos fémures, cuatro costillas, partes de un cráneo sin mandíbula y la columna incompleta de un individuo adulto joven.
Todos los restos estaban parcial o totalmente cubiertos por minerales volcánicos solidificados. Algunos estaban soldados entre sí por capas delgadas de lava fría, lo que indicaba que el colapso que los atrapó fue seguido por una erupción menor que selló la cavidad como una tumba natural. El 3 de marzo, los restos llegaron al laboratorio forense central en Toluca.
El proceso de identificación sería lento. Se estableció una cadena de custodia rigurosa. Ningún resto podía ser tocado sin autorización firmada. Las muestras fueron sometidas a limpieza ultrasónica y análisis por espectrometría de masas. El objetivo era obtener ADN viable. Dada la conservación, los forenses eran optimistas.
Los dientes, en particular ofrecían una oportunidad clave para extraer material genético. En paralelo, se iniciaron entrevistas con familiares directos. La fiscalía contactó a los hermanos y sobrinos de los desaparecidos. Muchos de los cuales ya habían envejecido resignados. Les ofrecieron pruebas de ADN gratuitas. Algunos aceptaron de inmediato, otros dudaron.
Una tía abuela pidió que no le dijeran nada hasta tener certeza. Yo ya me despedí hace años. No quiero abrir el pecho otra vez. El sentimiento era mixto. Había gratitud, pero también miedo. Miedo a confirmar lo que el alma ya sabía. El análisis forense reveló que los cuerpos no murieron por impacto.
Al menos tres de ellos presentaban signos de congelación severa con fracturas provocadas por presión interna de cristales de hielo. Uno de los fémures, en cambio, estaba partido por compresión vertical. El informe concluyó que los cinco jóvenes fueron arrastrados por un colapso glaciar, posiblemente una cornisa vencida que los precipitó a una grieta profunda.
Allí, atrapados sin salida, sucumbieron al frío y a la ceniza. La erupción menor del 21 de abril de 1985, que en su momento fue considerada insignificante, selló la entrada de la cavidad con una capa de lava fría de casi medio metro de espesor. Fue ese mismo escudo natural el que preservó los restos durante 39 años.
Uno de los fragmentos recuperados, un trozo de tela con velcro, fue cotejado con una fotografía de época entregada por un familiar. En ella, uno de los jóvenes llevaba una chaqueta de alpinismo color oliva con correas en el pecho. El patrón del velcro coincidía. La fiscalía, con la autorización de las familias, decidió no hacer públicos los nombres.
En su lugar, prepararon un informe oficial que sería entregado a los deudos en una ceremonia privada. El acto tuvo lugar el 12 de marzo en la parroquia de San Agustín, en la ciudad de México. Asistieron 37 personas. Nadie habló con la prensa. Durante la misa, un sacerdote joven leyó en voz baja las palabras que los familiares habían elegido como despedida. No los hallamos por buscarlos, sino porque la montaña quiso entregarlos.
Que su silencio nos hable. En la puerta del templo, una vela ardía dentro de un farol de vidrio opaco. Nadie la apagó. Ese mismo mes, las autoridades del parque instalaron una placa de acero inoxidable en el acceso a paso de los vientos. No tenía nombres ni fechas, solo una inscripción simple. En memoria de cinco vidas perdidas buscando la cima, que su silencio nos recuerde respetar a la montaña.
Las redes sociales, al conocer el caso a través de filtraciones, convirtieron la historia en símbolo de perseverancia y respeto. Pero los familiares no participaron en foros ni dieron declaraciones. Dejaron que la verdad reposara donde siempre debió estar, en el frío, en la roca, en el tiempo.
La fiscalía cerró el expediente con la categoría hallazgo posterior, confirmada muerte accidental por evento natural, responsabilidad no atribuible a terceros. En la última página del informe forense, el perito escribió una línea que no era técnica, pero que ningún superior pidió eliminar. La montaña no mató, solo esperó en silencio.
El 17 de marzo, apenas 5co días después de la misa privada celebrada en la parroquia de San Agustín, el sendero que conduce al paso de los vientos fue cerrado temporalmente por autoridades del parque. No hubo comunicados oficiales ni explicaciones públicas, solo un cartel sencillo atado con cuerda de esparto a una barrera de madera.
Zona en recuperación natural, acceso restringido por decisión comunitaria. Para quienes conocían la historia, ese mensaje no necesitaba traducción, era una forma de duelo, una ofrenda de silencio. El glaciar que tragó a los cinco jóvenes y que los guardó durante casi cuatro décadas, continuó allí inmutable.
Con cada amanecer, la luz se filtraba sobre su superficie erosionada, como si el sol también supiera que no debía brillar con estridencia. Los montañistas que cruzaban por rutas vecinas comenzaron a dejar pequeñas cintas blancas atadas a sus bastones o a las piedras del camino. No preguntaban nada, solo asentían, como si en ese gesto compartieran un secreto que no era necesario pronunciar.
En la Ciudad de México, los familiares regresaron a sus vidas con algo distinto en el corazón. No era consuelo ni alivio. Era una forma nueva de certeza. Durante años habían sostenido la memoria de los desaparecidos como quien protege una llama en medio del viento. Ahora, al menos sabían que no estaban locos, que no exageraron, que no inventaron una tragedia para obtener lástima. La montaña a su manera les había respondido.
Les había dicho, “Sí, aquí estuvieron. Sí, aquí murieron. Sí, aquí descansan. No hacía falta más. No hubo homenajes oficiales. Nadie pidió calles con sus nombres. Ningún político los mencionó en discursos, pero algo se transformó en las entrañas del parque. Los guías comenzaron a incluir una advertencia adicional al hablar con los excursionistas.
Ya no solo hablaban del clima o de los riesgos de altitud, ahora decían, “Aquí hace mucho, unos jóvenes intentaron retar al volcán por su cuenta. No volvieron. Respeten la montaña.” Y los visitantes, al oírlo, miraban hacia arriba con un poco más de humildad.
En una libreta dejada en el centro de información del parque, un niño escribió con letra torpe, “Gracias por decirnos que estuvieron aquí. Yo también quiero subir, pero no sin permiso. La frase fue fotografiada por una trabajadora del lugar y sin buscarlo se convirtió en el cierre simbólico de la historia. Porque no siempre hace falta justicia para que haya reparación.
A veces basta con que la verdad encuentre su sitio y que el silencio deje de doler. [Música]
News
7 Ciclistas Desaparecieron en Nuevo México en 1985—32 Años Después Hallan Bicicletas Oxidadas
El sol apenas comenzaba a calentar el asfalto cuando los siete jóvenes ciclistas desaparecieron sin dejar rastro. Era la…
4 Artistas de Circo Desaparecieron en Baja California en 1982—39 Años Después Hallan Vagón Backstage
La carpa del gran circo Müller se alzaba a las afueras de Enenada como una catedral ambulante del asombro. Ese…
Mecánico Desapareció en Jalisco en 1978 — En 2008 Hallan Camioneta con $50 Millones
La mañana del jueves 14 de septiembre de 1978 en San Juan de los Lagos, Jalisco, comenzó como tantas otras….
3 Hermanas Peregrinas Desaparecieron en Jalisco en 1978—42 Años Después Hallan Rosario de Plata
La mañana del martes 5 de diciembre de 1978 comenzó envuelta en neblina espesa sobre los cerros bajos de…
Camionero Desapareció en 1995—23 Años Después Su Hijo Encuentra Esto Oculto en la Cabina
El martes 14 de marzo de 1995 a las 05:47 de la mañana, Ricardo Gutiérrez Morales desapareció sin dejar…
Tres Camioneros Desaparecieron Ruta Sonora-Arizona en 1984—36 Años Después Hallan Cabina en Barranco
La tarde del 29 de abril de 1989, Aguascalientes hervía de algaravía. Las calles del centro histórico se llenaban de…
End of content
No more pages to load