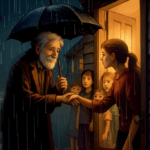A los 61 años, me volví a casar con mi primer amor: en nuestra noche de bodas, justo cuando desvestí a mi esposa, me sorprendí y me rompió el corazón ver…

Me llamo Rajiv y tengo 61 años. Mi primera esposa falleció hace ocho años tras una larga enfermedad. Desde entonces, he vivido solo y en silencio. Mis hijos ya están casados y asentados. Una vez al mes, vienen a dejarme dinero y medicinas, y luego se van rápidamente.
No los culpo. Tienen sus propias vidas, y lo entiendo. Pero en las noches de lluvia, tumbado escuchando las gotas golpear el techo de hojalata, me siento insoportablemente pequeño y solo.
El año pasado, estaba navegando por Facebook cuando me topé con Meena , mi primer amor del instituto. La adoraba por aquel entonces. Tenía el pelo largo y suelto, profundos ojos negros y una sonrisa tan radiante que iluminaba toda la clase. Pero justo cuando me preparaba para los exámenes de admisión a la universidad, su familia concertó su matrimonio con un hombre del sur de la India, diez años mayor que ella.
Después de eso, perdimos el contacto. Cuarenta años después, nos reencontramos. Ella ya era viuda; su esposo había fallecido hacía cinco años. Vivía con su hijo menor, pero él trabajaba en otra ciudad y rara vez la visitaba.
Al principio, solo nos saludábamos. Luego empezamos a llamarnos. Después vinieron las quedadas para tomar café. Y sin darme cuenta, me encontraba yendo en moto a su casa cada pocos días, con una canasta de fruta, algunos dulces y algunos suplementos para el dolor articular.
Un día, medio en broma, dije:
—¿Y si… nos casáramos, dos almas viejas? ¿No aliviaría eso la soledad?
Para mi sorpresa, sus ojos se pusieron rojos. Intenté explicarle torpemente que era una broma, pero ella sonrió suavemente y asintió.
Y así, a los 61 años, me volví a casar… con mi primer amor.
El día de nuestra boda, yo llevaba un sherwani granate oscuro. Ella llevaba un sencillo sari de seda color crema. Llevaba el pelo recogido con cuidado, adornado con un pequeño broche de perla. Amigos y vecinos vinieron a celebrar. Todos decían: «Parecen enamorados otra vez».
Y, sinceramente, me sentí joven. Esa noche, después de recoger el festín, eran casi las 10 de la noche. Le preparé un vaso de leche caliente y me dispuse a cerrar la puerta principal y a apagar las luces del porche.
Nuestra noche de bodas, algo que nunca imaginé que volvería a ocurrir en mi vejez, finalmente había llegado.
Mientras le quitaba suavemente la blusa, me quedé paralizada.
Su espalda, hombros y brazos estaban cubiertos de profundas decoloraciones: viejas cicatrices entrecruzadas como un mapa trágico. Me quedé quieto, con el corazón dolorido.
Se cubrió apresuradamente con una manta, con los ojos abiertos por el miedo. Temblando, pregunté:
– “Meena… ¿qué te pasó?”
Ella se dio la vuelta y su voz se quebró:
– “En aquel entonces… tenía un carácter terrible. Gritaba… me pegaba… Nunca se lo dije a nadie…”
Me senté pesadamente a su lado, con lágrimas en los ojos. Me dolía el corazón por ella. Durante todas esas décadas, había vivido en silencio, con miedo y vergüenza, sin decírselo a nadie. Tomé su mano y la coloqué suavemente sobre mi corazón.
—Ya está bien. A partir de hoy, nadie volverá a hacerte daño. Nadie tiene derecho a hacerte sufrir más… excepto yo, pero solo por amarte demasiado.
Ella rompió a llorar, sollozos silenciosos y temblorosos que resonaron por la habitación. La abracé. Su espalda estaba frágil, sus huesos sobresalían ligeramente: esta pequeña mujer, que había soportado toda una vida de silencio y sufrimiento.
Nuestra noche de bodas no fue como la de las parejas jóvenes. Simplemente nos quedamos tumbados uno al lado del otro, escuchando el canto de los grillos en el patio y el viento susurrando entre los árboles. Le acaricié el pelo y la besé en la frente. Ella me tocó la mejilla y susurró:
– “Gracias. Gracias por demostrarme que alguien en este mundo todavía se preocupa por mí.”
Sonreí. A los 61, por fin entendí: la felicidad no es el dinero ni las pasiones desenfrenadas de la juventud. Es tener una mano que te sostenga, un hombro en el que apoyarte y alguien que se siente a tu lado toda la noche, solo para sentir tu corazón.
Mañana llegará. ¿Quién sabe cuántos días me quedan? Pero de algo estoy segura: por el resto de su vida, compensaré lo que perdió. La cuidaré. La protegeré, para que nunca más tenga que temer a nada.
Porque para mí, esta noche de bodas —después de medio siglo de añoranza, de oportunidades perdidas, de espera— es el regalo más grande que la vida me ha devuelto.
Desde aquella noche de bodas, mi casita parecía brillar con una calidez que no había estado allí en años. Ya no se oía el sonido del viento soplando a través del techo de hojalata, helándome el corazón, ni las largas noches desvelada con la vieja radio sonando las noticias. En cambio, se oían los ligeros pasos de Meena en la cocina cada mañana, el tintineo de la tetera y su llamada con una voz tan cálida como el sol de principios de invierno:
– “Rajiv, despierta y toma un poco de té”.
Vivíamos con mucha sencillez. Por las tardes, yo seguía dando clases particulares de matemáticas a los niños del barrio para ganar algo de dinero. Meena cultivaba flores en el balcón, limpiaba la casa y, de vez en cuando, iba a la cocina a preparar dulces con las recetas tradicionales que aprendió de su madre. Los días de lluvia, la llevaba a la oficina de correos y luego pasaba por la cafetería de siempre. Nos sentábamos durante horas sin decir nada, simplemente mirando la calle y cogidos de la mano bajo la mesa.
Meena fue dejando poco a poco de lado su reserva y miedo. Sonreía más. Empezó a leer el periódico en voz alta, empezó a sugerirme que me vistiera con más pulcritud, y un día incluso me tomó el pelo:
—Señor Rajiv, usted fue un buen estudiante antes, pero ¿por qué es tan exigente al elegir esposa?
Me reí, fingiendo enojo, y luego la atrajo de nuevo a mis brazos. La vida es vieja, pero no vieja. Las cicatrices en su espalda siguen ahí, pero ahora no son rastros de dolor, sino evidencia de fortaleza. Cada vez que se cambia de ropa, le doy un beso suave en esas cicatrices, como una promesa silenciosa: amo todo de ella, incluso su pasado más doloroso.
Un día, ella se sentó pensativa, me miró y dijo:
– “Si no me hubieran casado ese día… probablemente ya tendríamos tres o cuatro hijos, ¿no?”
No respondí. Solo le tomé la mano en silencio.
Pasó el tiempo, yo tenía 64 años y Meena 67. Envejecíamos cada día. Ella seguía sana, pero un día, cuando cambió el tiempo, estaba cansada, con dolor de cabeza y las manos y los pies fríos. La cuidé con todas mis fuerzas: le preparaba sopa, le aplicaba compresas calientes y me quedaba despierto toda la noche para verla dormir.
Una mañana de principios de primavera, me levanté más temprano de lo habitual y fui a la cocina a preparar té. Al volver a la habitación, la vi todavía allí acostada. Me acerqué. La llamé, pero no obtuve respuesta.
Se había ido, suavemente, sin dolor. Su mano seguía aferrada al borde de la manta, con el rostro sereno, como si estuviera profundamente dormida.
No lloré de inmediato. Simplemente me senté, tomé su mano y la puse sobre mi pecho como aquella primera noche. La habitación estaba en silencio. Ningún sonido. Ninguna lágrima. Solo un profundo vacío que me inundó las venas.
Su funeral fue sencillo y acogedor. Acudieron muchos amigos del barrio. Todos inclinaron la cabeza en silencio y dijeron: «Falleció felizmente. Siempre será la mujer más querida».
Regresé a esa casa, sola.
Las flores que plantó en el balcón aún florecen, el aroma del té de la mañana aún flota en el viento. Todas las mañanas preparo dos tazas de té. Una la coloco frente a su portarretratos, la otra la bebo. Sigo charlando con ella, sigo contándole historias de la ciudad, de sus traviesos estudiantes.
La gente me pregunta si me siento solo.
Sonreí. No.
Porque el amor verdadero no se trata de cuántos años vivimos juntos. Se trata de cómo nos apreciamos cada día: en la mirada, en el apretón de manos, en los susurros aparentemente insignificantes.
No estoy solo
Estoy viviendo el resto de mi vida para amarla, como ella merece ser amada… aunque solo sea yo. Y creo que, en algún lugar, ella sigue sentada junto a la ventana, sonriéndome con la misma dulzura de antes: la mirada de mi primer amor, que ha regresado y nunca más se irá.
News
Puse a prueba a mi esposo diciéndole “¡Me despidieron!”, pero lo que escuché después lo cambió todo.
Puse a prueba a mi esposo diciéndole “¡Me despidieron!”, pero lo que escuché después lo cambió todo. En cuanto le…
No vayas al funeral de tu esposo. Deberías revisar la casa de tu hermana.” Ella recibió…
No vayas al funeral de tu esposo. Deberías revisar la casa de tu hermana.” Ella recibió… Esa mañana, el día…
En una gasolinera típica, una empleada tomó la decisión ….
Ella pagó la gasolina de un simple caballero y el gerente la despidió. 30 minutos después… En una gasolinera típica,…
Al principio, pensé que me habían robado….
Me desperté con el penetrante aroma de algo extraño, metálico y amargo, y una ligereza alrededor del cuello que me…
“¡YO LO DEFENDERÉ!” —La criada negra que salvó a un multimillonario después de que su abogado lo abandonara en el tribunal
“¡Yo lo defenderé!” – Todas las cabezas en la sala se giraron a la vez. Todas las miradas se posaron…
La suegra envió a su nuera a recoger setas a un bosque de abetos desierto, pero ella no regresó sola.
—¡Zinaida Nikitishna, seguro que ya no quedan setas! —exclamó Tanya con fastidio, extendiendo las manos. «Si no, pues no», insistió…
End of content
No more pages to load