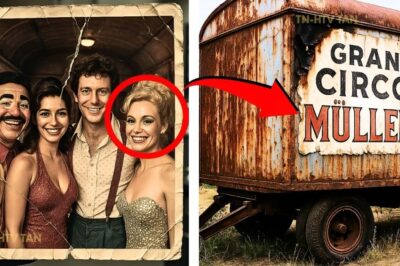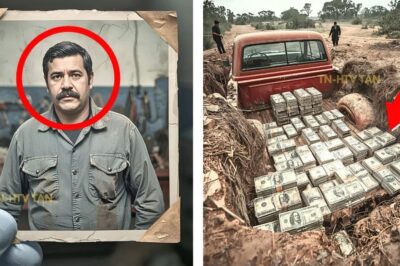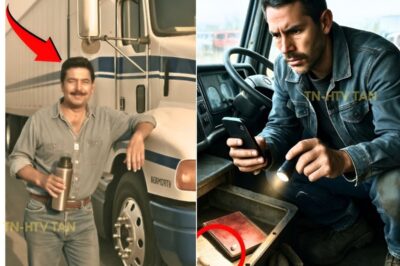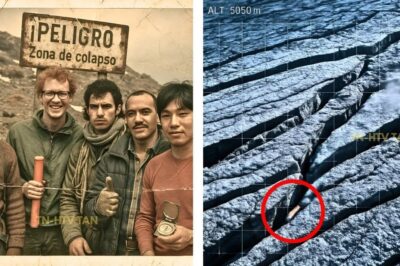El viernes 4 de junio de 1982, poco antes de las 7 de la tarde, la agente fronteriza María Elena Castaño Aguirre desapareció sin dejar rastro mientras patrullaba en solitario un tramo árido y desolado del desierto baja californiano al sur de Tijuana, cerca del antiguo rancho El Venado.
era su tercer año en la división fronteriza y esa tarde le habían asignado una inspección rutinaria tras una alerta de movimientos sospechosos a 12 km de la línea con Estados Unidos. La última comunicación radial registrada fue a las 6:17. Una frase seca informando su posición exacta sin señales de alarma. Después de eso, silencio absoluto. María Elena, de 29 años, era una agente respetada, meticulosa y también observada con recelo en un entorno que seguía siendo predominantemente masculino.
Algunos compañeros decían que era demasiado estricta, otros que hacía demasiadas preguntas. Había ingresado en la corporación en 1979, decidida a abrirse camino sin favores ni concesiones y lo había logrado a base de disciplina y temple. Esa tarde conducía una motocicleta Yamaha XT500 con matrícula oficial equipada con radio linterna de largo alcance y una mochila reglamentaria que según el protocolo debía contener agua, mapas y un pequeño cuaderno de apuntes.
Al no regresar a la base al anochecer ni responder a los múltiples intentos de contacto, se activó un protocolo de búsqueda reducido, argumentando una posible avería mecánica. o un desvío no autorizado. No era la primera vez que una gente se retrasaba. No era la primera vez que no importaba. Las primeras luces del día siguiente iluminaron el desierto sin novedades.
Ni rastros de la motocicleta, ni huellas recientes, ni señales de lucha, solo viento, arena y una sensación extraña entre los pocos que salieron a buscarla. Esa misma mañana, el comandante regional firmó el acta inicial que establecía una ausencia voluntaria del puesto.
María Elena Castaño Zag Aguirre fue declarada oficialmente desaparecida 4 días después. La noticia apenas ocupó un párrafo en un periódico local. La investigación, si es que la hubo, no dejó constancia escrita. En los pasillos de la comandancia algunos lo atribuían a una fuga personal. Otros, en voz más baja, murmuraban sobre lo que ella había estado investigando, pero el tiempo, como una brisa caliente del desierto, se encargó pronto de borrar cualquier certeza.
Tras el cierre administrativo del caso en septiembre de 1982, la desaparición de la agente fronteriza María Elena Castaño Aguirre se deslizó con sigilo hacia ese rincón donde habitan las ausencias sin nombre, los expedientes sin huellas, las historias que nadie está dispuesto a contar.
La familia, devastada, pero sin recursos ni influencias, agotó pronto las gestiones legales. Se les negó el acceso al informe completo y se les instó a respetar la resolución de la institución. Las respuestas eran vagas, repetitivas, impregnadas de un tecnicismo burocrático que lo decía todo sin decir nada.
María Elena había abandonado su servicio de manera voluntaria y no se le debía más que olvido. Su madre, doña Celia Aguirre de Castaños, envejeció golpeada por ese silencio institucional. Durante años colocó veladoras en la ventana cada 4 de junio. En las noches aún le escribía cartas como si su hija estuviera destinada a regresar.
guardaba su uniforme doblado con cuidado en una caja azul y una libreta con recortes, nombres y anotaciones que nadie más comprendía del todo. En 1987 escribió una carta abierta publicada en un periódico local de circulación menor. Pidió que alguien, quien fuera, dijera dónde estaba su hija. No hubo respuesta.
A medida que avanzaban los años 90, los rumores se transformaron en murmullos densos. Algunos exagentes, jubilados o alejados del cuerpo, recordaban retazos, menciones a retenes no autorizados cerca del kilómetro 83, zonas de paso migrante custodiadas por civiles armados y supuestos acuerdos tácitos entre mandos regionales y grupos locales.
Todo era demasiado impreciso para acusar, pero demasiado persistente para ignorar. En 1993, una denuncia anónima llegó a la oficina de derechos humanos de Ensenada. En ella se afirmaba que la desaparición de María Elena estuvo vinculada a una red de extorsión a migrantes en tránsito por Baja California y que ella habría documentado información comprometedora en su libreta de campo.
El documento fue recibido, archivado y nunca investigado. Una de las pocas voces que no guardó silencio fue la de la exagente Rosalva Beltrán, compañera de generación de María Elena. En una entrevista informal concedida a una emisora universitaria en el año 2001, Beltrán mencionó que su colega había hecho preguntas incómodas durante sus últimas semanas de servicio.
Habló también de una ocasión en que la vio discutir con el subteniente Ignacio Carrillo Guzmán en los pasillos de la base. A los pocos días, María Elena fue reasignada a un tramo más solitario de vigilancia. La entrevista fue transmitida a las 10 de la noche de un domingo y no tuvo mayor eco mediático. Ese mismo año, una reforma institucional barrió con los últimos vestigios de control sobre los archivos históricos.
Muchos expedientes fueron trasladados, depurados o simplemente desaparecieron sin dejar copia. Cuando en 2003 un joven reportero llamado Marcos Lira solicitó acceso al archivo del caso de María Elena, recibió una carta oficial que indicaba que no existía antecedente judicial ni penal sobre dicha persona en los registros de la corporación.
Fue entonces cuando empezó a hablarse en voz baja de una desaparición doble, la física y la documental. El año 2005 marcó un punto de inflexión. Una sequía histórica azotó el norte de Baja California y varios ranchos abandonados fueron declarados en riesgo ambiental, entre ellos el viejo rancho El Venado, donde María Elena fue vista por última vez.
El terreno fue cedido a una empresa de investigación ambiental que envió un pequeño equipo para mapear zonas erosionadas. Durante esa inspección preliminar, uno de los técnicos observó una superficie quemada de tierra endurecida, como si hubiera habido un incendio focalizado muchos años atrás. El hallazgo fue notificado, fotografiado y archivado.
En apariencia era solo una marca más en el mapa del desierto. Pero bajo esa tierra, entre las piedras calcinadas y la historia suspendida, dormía aún el fragmento que haría tambalear la versión oficial. La mañana del viernes 17 de junio de 2005, un operario del equipo ambiental de inspección cruzaba una zona desértica en las inmediaciones del rancho Elvenado, cuando notó un reflejo metálico semienterrado.
Al acercarse descubrió una estructura deformada y enegrecida que sobresalía levemente del terreno pedregoso. En principio creyó que se trataba de los restos de una reja oxidada o una señal de tráfico antigua, pero al apartar la capa superficial de polvo y ceniza endurecida, emergió algo mucho más perturbador, el chasis calcinado de una motocicleta de patrullaje modelo Yamaha XT500 con inscripciones apenas visibles en el bastidor.
A pesar del estado del metal, el número de patrulla oficial aún podía distinguirse parcialmente. SF327. [Música] El hallazgo fue reportado de inmediato a la delegación ambiental en Mexicali, que al revisar la fotografía enviada por el técnico decidió dar aviso a las autoridades locales por tratarse de un posible remanente institucional.
El lunes siguiente, una pequeña comitiva de la policía ministerial y dos peritos forenses acudieron al sitio, acompañados por el mismo técnico. A medida que removían la tierra circundante, encontraron restos de una mochila quemada, fragmentos metálicos irreconocibles y bajo el asiento deformado algo que paralizó por completo la inspección.
Un trozo ennegrecido de plástico y papel adherido con un texto parcialmente visible que parecía pertenecer a una credencial oficial. En el centro, apenas legible bajo capas de quemadura, se distinguía el nombre Castaño Aguirre María E. Esa noche la noticia no fue publicada en medios. Aún no había confirmación oficial y los restos habían sido enviados a revisión forense.
Sin embargo, una llamada informal desde la jefatura local llegó a oídos de la periodista Patricia Saldaña, entonces reportera de investigación para un medio independiente de Ensenada. Saldaña, que había trabajado anteriormente con familiares de desaparecidos en el norte del país, reconoció el nombre de inmediato.
María Elena Castaños figuraba en una lista no oficial de agentes que, en palabras de los colectivos, se los tragó el sistema. En menos de 24 horas había reabierto su archivo de recortes. Mientras tanto, en el laboratorio forense de Tijuana, el equipo dirigido por la doctora Carmen Urrutia procedía a realizar las pruebas pertinentes sobre los objetos recuperados.
A pesar de las décadas transcurridas, lograron aislar restos de material genético en un retazo de tela atrapado entre las piezas metálicas. La doctora Urrutia, una mujer meticulosa y poco dada a los gestos teatrales, quedó en silencio cuando el análisis comparativo confirmó la compatibilidad del ADN con el perfil genético que la madre de María Elena, fallecida en 1998, había dejado registrado en una campaña piloto de identificación de desaparecidos años antes.
El 2 de julio, el hallazgo fue oficialmente notificado a la Fiscalía General del Estado. El parte incluía la motocicleta oficial quemada, la credencial parcial con el nombre de la agente y una primera inferencia forense. Los restos habían sido calcinados con combustible, probablemente gasolina y enterrados deliberadamente en una zanja superficial con el propósito evidente de ocultar evidencias.
La familia, en ese momento representada por una sobrina de la agente, Carolina Castaños, activista por los derechos de víctimas, convocó una conferencia de prensa en la que exigió públicamente la reapertura del caso. A su lado, la periodista Patricia Saldaña sostenía una carpeta con recortes, testimonios olvidados y anotaciones hechas a mano durante años.
Este caso fue silenciado por décadas y si hay un silencio es porque alguien se benefició de él”, declaró. Esa frase replicada en redes y medios alternativos fue el punto de inflexión. En cuestión de días, la reapertura dejó de ser una petición y se convirtió en una exigencia social. La historia había comenzado a moverse de nuevo y ya nada podría detenerla. El expediente fue reabierto oficialmente el 11 de julio de 2005 tras una resolución extraordinaria del área de casos históricos de la Fiscalía Estatal.
La carpeta asignada recibió un nuevo folio y un equipo forense mixto fue constituido para investigar la veracidad del hallazgo y la probable comisión de un delito institucional. Encabezando el grupo estaba la fiscal adjunta Maricela Trujillo, una mujer de perfil discreto pero reputación firme, conocida por haber investigado previamente casos de corrupción policial.
Su inclusión no fue casual. Desde el inicio, el hallazgo de la motocicleta apuntaba hacia el interior de la propia corporación. El primer paso fue reconstruir las asignaciones y rutas oficiales del 4 de junio de 1982. La búsqueda de documentación fue en sí misma un rompecabezas lleno de ausencias.
Muchos registros habían sido extraviados, otros trasladados a archivos sin catalogar y algunos más, según informes internos, destruidos por humedad o fuego durante reubicaciones administrativas en los años 90. Aún así, un antiguo cuaderno de registros de radio encontrado en una caja con papelería obsoleta permitió identificar la frecuencia desde la cual María Elena emitió su último reporte.
Canal 26, bloque de las 6 de la tarde. El folio mostraba su última entrada. Ubicación sur, vigilancia en línea dos. Esa nota, aparentemente trivial, fue el único vestigio físico de su existencia operativa en aquel día. El equipo forense, por su parte, intensificó la exploración del terreno.
Se delimitaron 10 m a la redonda del lugar donde fue hallada la motocicleta y se excavaron en capas progresivas. Entre los restos carbonizados surgieron nuevas piezas, un botón metálico con grabado institucional, un fragmento de tela azul oscuro compatible con el uniforme fronterizo de la época y una hoja retorcida de libreta empastada, casi ilegible, pero con marcas que sugerían anotaciones a mano.
Los análisis caligráficos posteriores determinaron que la escritura, aunque fragmentaria, correspondía con un informe previo firmado por la agente en 1981. Las palabras visibles eran dispersas y quemadas en los bordes. Retén, no autorizado, tres hombres, identificación falsa, silencio. El hallazgo fue interpretado como una prueba directa de que María Elena había registrado por cuenta propia una situación irregular antes de desaparecer.
Con esta nueva línea se convocó a exagentes que hubieran servido en la misma unidad en el periodo de 1980 a 1985. Muchos de ellos estaban jubilados o vivían en otros estados. Se les ofreció protección legal en caso de declarar irregularidades no denunciadas en su momento. Pocos respondieron. La mayoría negó recordar detalles.
Algunos, como el exagente Ernesto Luján, accedieron a declarar, pero su testimonio fue vago. En esos años se hacía lo que se podía con lo que había. Algunos mandos tenían sus propios métodos. La excepción fue Rosalba Beltrán, la excompañera que ya en 2001 había mencionado a la agente desaparecida, citada formalmente por la fiscalía, acudió con un pequeño sobrecerrado que contenía una hoja escrita de su puño y letra.
Era una transcripción de una conversación que había tenido con María Elena una semana antes de su desaparición. Según el documento, la agente le habría dicho, “Vi un retén que nadie reportó. Están cobrando por cruzar. Hay que hablar, pero no sé con quién. No hay forma de romper este silencio.” Aquella frase, “Romper este silencio, fue suficiente para activar una nueva hipótesis.
La desaparición de María Elena no fue casual ni fortuita, sino el resultado de una acción deliberada destinada a silenciar una denuncia. La conexión entre retenes irregulares y altos mandos comenzó a vislumbrarse con mayor nitidez, pero faltaban piezas, testigos, documentos, certezas. Lo que había era una serie de fragmentos dispersos que apuntaban a una verdad incómoda.
La maquinaria institucional, adormecida por décadas, apenas comenzaba a moverse y en su chirriar oxidado emergían nombres que nadie se había atrevido a pronunciar en voz alta. Aún la primera vez que el nombre del comandante retirado Eduardo Alcaraz Montoya apareció en las notas internas de la investigación fue como una simple coincidencia administrativa.
Había sido jefe de unidad en la zona norte de Baja California durante los años en que María Elena estuvo activa. Su nombre figuraba como firmante de los informes mensuales entre 1981 y 1983. A primera vista, nada sugería responsabilidad directa. Sin embargo, un documento de asignaciones rotativas fechado en mayo de 1982, un mes antes de la desaparición, revelaba algo anómalo.
María Elena había sido reasignada sin justificación escrita a un tramo de vigilancia más alejado, sin patrullaje doble, lo cual violaba el protocolo operativo vigente para agentes mujeres. El oficio llevaba la firma directa de Alcaraz. Paralelamente, el subteniente Ignacio Carrillo Guzmán, quien había permanecido activo hasta el año 2004, surgió en la investigación de manera menos documental, pero más contundente.
Un antiguo mecánico de la base fronteriza, Nicolás Padilla, entonces con 74 años, fue localizado en un poblado cercano a Tecate. seedi dió a declarar ante la fiscal Maricela Trujillo en su domicilio. Con voz cansada y gesto ausente, narró en junio de 1982, Carrillo le ordenó que no registrara en los controles la salida de una de las motocicletas de la base, argumentando que era una revisión privada.
El modelo Yamaha XT500, el número de patrulla SDF327, la misma motocicleta hallada calcinada 23 años después. Cuando se solicitó el testimonio formal de Carrillo, este ya no era localizable. Había sido internado meses antes en una clínica psiquiátrica privada en Guadalajara por un cuadro severo de deterioro neurológico. Su familia alegó incapacidad total para declarar y presentó informes médicos que certificaban la pérdida de sus facultades mentales.
La justicia, al menos desde el punto de vista legal, no podía alcanzarlo por la vía penal inmediata. Alcaras, en cambio, vivía en retiro en un fraccionamiento privado en Mexicali. Fue citado a declarar el 10 de agosto de 2005. Se presentó acompañado de un abogado y negó toda vinculación con el caso.
Alegó no recordar a la agente Castaños Aguirre y aseguró que las asignaciones se firmaban en bloque por razones administrativas, sin conocimiento de los patrullajes específicos. Sin embargo, cuando se le mostró el documento de reasignación con su rúbrica y el informe del mecánico Padilla, su respuesta fue evasiva. Alegó que en aquellos años los archivos eran fácilmente manipulables y sugirió que todo se trataba de una confusión alimentada por el oportunismo de ciertos sectores.
La fiscal Trujillo, lejos de ceder, solicitó una orden judicial para intervenir las propiedades del comandante retirado y revisar sus archivos personales. En un antiguo cajón metálico de su escritorio se hallaron tres libretas con anotaciones de patrullajes y nombres de agentes. Una de ellas incluía iniciales y fechas bajo el título observados. Entre ellos figuraba MSA, retén L2, inquieta, vigilar.
Esa prueba, junto con los testimonios acumulados y el hallazgo forense permitió formalizar una acusación por desaparición forzada y encubrimiento institucional. El 12 de septiembre de 2005 el caso fue transferido a un juzgado federal. [Música] Por primera vez, el Estado mexicano reconocía, al menos en forma de proceso judicial, que una agente de su propia corporación pudo haber sido silenciada desde dentro.
La prensa retomó el caso con intensidad. El rostro de María Elena, extraído de una fotografía en blanco y negro conservada por su sobrina, comenzó a circular en noticieros y portales digitales. En la imagen, ella aparecía con gesto sereno, uniforme de campaña y una mirada directa que parecía atravesar el tiempo.
Bajo la imagen, en una de las portadas podía leerse una frase ya conocida. No hay forma de romper este silencio. Lo que en un inicio fue una simple excavación ambiental, había abierto, sin quererlo, una fosa simbólica donde yacían muchas otras ausencias. El país, aún sin saberlo del todo, comenzaba a mirar hacia adentro.
La primera audiencia preliminar contra el comandante retirado Eduardo Alcaraz Montoya se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2005 en el Juzgado Federal de Distrito en Mexicali. La fiscal Maricela Trujillo presentó ante el juez los elementos que vinculaban al acusado con la desaparición de la agente María Elena Castaño Aguirre. Documentos firmados de reasignación irregular.
Testimonios directos de antiguos miembros de la corporación. el hallazgo de la motocicleta y la credencial parcial, así como la libreta recuperada con anotaciones que sugerían vigilancia ilegal. Alaraz, asesorado por un equipo legal experimentado, se limitó a reiterar que no recordaba a la agente y que los registros carecían de validez probatoria debido al tiempo transcurrido.
Sin embargo, la presión mediática y el simbolismo del caso ya no podían ser contenidos. Durante los días siguientes, la fiscalía convocó a nuevos testigos. Uno de los más relevantes fue Pedro Saldíar, exagente auxiliar y custodio de almacenes entre 1981 y 1986. Saldíar, hoy octogenario y con problemas de movilidad, accedió a declarar desde su casa en Rosarito, donde residía en condiciones precarias.
[Música] Su testimonio grabado y presentado en audiencia fue claro. Recordaba a la gente castaños como muy seria y muy observadora y mencionó un incidente específico en el que ella había devuelto una caja de radios supuestamente descompuestos con una nota adjunta. No están averiados, están manipulados.
La caja, dijo, fue retirada al día siguiente por orden directa del subteniente Carrillo Guzmán. A pesar de que Carrillo no podía ser interrogado debido a su estado de salud mental, su nombre comenzaba a figurar con más frecuencia en los márgenes de la investigación.
La fiscal Trujillo ordenó el rastreo de su historial de servicio y descubrió al menos cinco asignaciones en puntos no oficiales durante los primeros años de los 80. Algunos de estos puestos estaban ubicados en zonas donde se documentaron denuncias anónimas sobre extorsiones a migrantes. Aunque la mayoría de estas denuncias no fueron investigadas en su momento, su coincidencia con los lugares donde Carrillo prestó servicio resultaba cada vez más inquietante.
Fue en medio de esta reconstrucción que un hallazgo inesperado dio un giro a la causa. La sobrina de María Elena, Carolina Castaños, recibió una llamada de una mujer que no se identificó, pero que le indicó que revisara una vieja caja de herramientas guardada en el taller que perteneció al padre de la agente, ya fallecido.
Siguiendo la pista, Carolina encontró, envuelto en una bolsa de plástico deteriorada, un cassete de audio marcado con tinta azul. MEC, junio 82. El cassete fue entregado de inmediato a la fiscalía. Aunque dañado por el tiempo, el equipo forense logró digitalizarlo y aislar fragmentos de audio.
La voz era tenue, entrecortada, pero inconfundiblemente femenina. La grabación parecía una suerte de diario hablado con reflexiones personales entremezcladas con notas de campo. En uno de los tramos más claros se escucha a la agente decir, “Ayer vi cómo subían a seis personas a una camioneta que no era oficial. No tenían papeles, había alguien de la base. No sé si grabar esto sirve.
Me dijeron que hay ojos en todos lados, pero no quiero callar. No puedo cargar este silencio sola. La cinta se convirtió en la pieza emocional clave del juicio. No era una confesión judicial ni un documento pericial, pero su fuerza simbólica atravesó las barreras del procedimiento. Las asociaciones civiles y colectivos de familiares de desaparecidos comenzaron a organizar vigilias y protestas pacíficas frente al juzgado.
La imagen de María Elena, ampliada en mantas y carteles, empezó a aparecer también en otras ciudades. La historia había trascendido la frontera local. Se trataba ahora del primer caso formal de desaparición forzada dentro de una corporación fronteriza documentado con pruebas materiales, testimonios y una línea institucional verificable.
Alcaras fue detenido de forma preventiva mientras se desarrollaban las audiencias formales. La defensa apeló por violaciones al debido proceso, pero el juez desestimó la solicitud. En paralelo, la fiscalía solicitó acceso a los bienes inmuebles del acusado, argumentando posible enriquecimiento ilícito vinculado a sobornos en los años de servicio.
Una propiedad en Ensenada adquirida en 1984 a nombre de un familiar político, fue embargada provisionalmente. La causa crecía en complejidad, pero también en consistencia. Lo que antes eran sospechas y rumores dispersos. se hilaban ahora como parte de una red coherente de omisiones, complicidades y encubrimientos deliberados.
El caso María Elena se transformaba en símbolo, pero también en precedente judicial. con Alcaras bajo detención preventiva y el país atento al desarrollo del caso. El equipo de la fiscal Maricela Trujillo redobló los esfuerzos por documentar el patrón de encubrimiento institucional detrás de la desaparición de la agente Castaño Aguirre. La estrategia fue clara.
Si no podían reconstruir cada movimiento exacto de aquel día de junio de 1982, trazarían en cambio la red de decisiones, omisiones y silencios que permitieron su desaparición sin consecuencias durante más de dos décadas. Uno de los pilares de esa reconstrucción fue el rastreo de reportes internos que, si bien no hablaban directamente de María Elena, delineaban irregularidades sistemáticas.
[Música] En particular, un documento interno fechado en julio de 1982, firmado por el entonces subcomisario de la zona noroeste, mencionaba la necesidad de eliminar prácticas informales de control en zonas de paso, una expresión ambigua que encubría la existencia de retenes no registrados operados por agentes fuera de turno.
Ese mismo mes se reportaron tres quejas anónimas de migrantes que afirmaban haber sido obligados a pagar sumas de dinero para cruzar sin ser detenidos. Ninguna fue investigada. El patrón se repetía. documentos que advertían sin nombrar, acusaciones sin seguimiento, oficiales mencionados y luego reubicados discretamente.
Entre ellos, el nombre de Carrillo Guzmán aparecía con frecuencia inucitada. Aunque su estado mental impedía cualquier acción judicial directa, la fiscalía solicitó el acceso a su historial de servicio completo. Fue allí donde emergió una evidencia reveladora. Durante los primeros días de junio de 1982, Carrillo fue asignado como responsable de un operativo nocturno de observación en la misma zona donde desapareció María Elena.
Pese a que oficialmente no se realizaban patrullajes en ese tramo por falta de recursos, la sospecha se volvía ya una certeza moral. Ambos altos mandos, Alcara y Carrillo estaban presentes con poder de decisión en la escena y el momento crítico. El uno reubicando a la agente sin supervisión. El otro operando en la sombra con aparente impunidad.
Durante una nueva audiencia, la fiscal Trujillo presentó un resumen gráfico de conexiones institucionales basado en registros, testimonios y rastreo de asignaciones. Era un mapa con nombres, fechas y rutas que, lejos de ser una acusación abierta, funcionaba como un espejo. Mostraba lo que durante décadas se había negado. El juez lo aceptó como evidencia complementaria. Mientras tanto, la opinión pública comenzaba a volcarse masivamente en torno al caso.
Programas de radio y televisión invitaban a expertos en derechos humanos, antiguos agentes y periodistas para debatir sobre la cultura del silencio en las fuerzas del orden. Se hablaba de María Elena como símbolo de una generación de servidores públicos que fueron consumidos por las estructuras que debían protegerlos. Su historia, hasta entonces relegada a la sombra, se convirtió en referente.
En este contexto surgió una pieza clave, un testigo que había guardado silencio por más de 20 años. Su nombre era Guillermo Muñoz Tapia, antiguo asistente logístico en el destacamento de San Pedro mártir. Había trabajado bajo órdenes de Carrillo Guzmán durante el año 82.
Su testimonio fue tomado con reserva absoluta. En él relató como en una madrugada de junio observó desde lejos como dos hombres descargaban lo que parecía un cuerpo cubierto con una lona desde la parte trasera de una camioneta sin placas y lo arrojaban en una zanja natural cerca del rancho Elvenado. Al acercarse, Carrillo lo detuvo y con voz seca le dijo, “Aquí no viste nada y lo que no se nombra no existe.
” La declaración de Muñoz Tapia fue verificada con pruebas de localización, antigüedad de servicio y otros elementos de contexto. Aunque no podía confirmar la identidad del cuerpo, su testimonio fue suficiente para que el Ministerio Público solicitara formalmente el inicio de juicio contra Eduardo Alcaraz Montoya por el delito de desaparición forzada agravada.
La solicitud fue admitida el 4 de noviembre. Mientras tanto, colectivos de familiares instalaron una ofrenda permanente en la explanada frente al palacio de gobierno en Mexicali. En el centro, una cruz con el nombre de María Elena y una placa improvisada con las palabras. El silencio fue su tumba, la verdad, su justicia.
La fase oral del juicio inició el lunes 14 de noviembre en la sala del Tribunal Federal de Mexicali, convertida temporalmente en epicentro nacional de atención Mediática, se encontraban sentados no solo los abogados, testigos y peritos, sino también decenas de familiares de desaparecidos, activistas por los derechos humanos, estudiantes de derecho y periodistas nacionales.
Cada palabra dicha ahí tenía el peso de 23 años de omisiones. Al centro del recinto, Eduardo Alcaraz Montoya, de 75 años, permanecía con gesto endurecido, vestido con un saco gris que apenas le contenía los hombros encorbados. Su mirada evitaba la de todos.
La fiscal Maricela Trujillo abrió la jornada con una declaración firme. Este juicio no es solo contra un hombre. Es contra una cultura que convirtió el silencio en norma, la impunidad en método y la mentira en escudo. Aquella frase fue citada por la mayoría de los medios al día siguiente. Durante los primeros días desfiló una línea precisa de testigos cuidadosamente seleccionados.
excompañeros de María Elena, expertos forenses, analistas de archivos y miembros de la Comisión Nacional de Búsqueda. Se presentó una cronología detallada de los días previos a la desaparición, reconstruida a partir de hojas sueltas, testimonios indirectos y documentos rescatados de bodegas mal catalogadas. Lo que surgía era un retrato desolador, una agente joven comprometida con su deber, reubicada a una zona desprotegida, silenciada tras descubrir operaciones irregulares en retenes clandestinos.
El objeto más contundente fue, sin duda, la grabación. El cassete original fue reproducido en la sala. Su sonido apenas audible por momentos, como si la voz de María Elena emergiera desde un lugar remoto del tiempo. La frase clave, no puedo cargar este silencio sola. Generó un silencio absoluto en la audiencia.
Alcaras no reaccionó, ni siquiera parpadeó. La defensa intentó sin éxito desestimar la grabación. argumentó que no podía comprobarse con certeza la fecha ni las condiciones en que fue registrada, pero la autenticidad de la voz verificada por peritos fonéticos y el contexto del contenido la hicieron admisible como prueba testimonial reforzada.
La defensa también intentó reducir la responsabilidad de Alcaraz a un acto administrativo menor, sosteniendo que su firma en la orden de reasignación no implicaba conocimiento directo de los hechos posteriores. Sin embargo, el documento hallado en su escritorio, donde aparecía anotada la inicial de la agente junto a la palabra vigilar, fue imposible de refutar.
A mitad del proceso, el tribunal autorizó una reconstrucción forense digital del lugar del hallazgo, utilizando modelado tridimensional. Los peritos demostraron que el terreno en el que fue hallada la motocicleta calcinada coincidía con las descripciones del antiguo asistente Guillermo Muñoz y que las marcas en la Tierra sugerían una combustión controlada, no accidental.
Esto reforzó la hipótesis de que la escena fue montada intencionalmente para borrar evidencia. Una pieza adicional, hasta entonces inadvertida, surgió gracias a la colaboración de la periodista Patricia Saldaña. Al revisar grabaciones de archivo de entrevistas de los años 90, encontró una mención incidental al retén sombra en un reportaje sobre migración.
El término coincidía con una expresión usada en los apuntes quemados de la libreta de María Elena. Al profundizar en esa pista, se descubrió que Retén Sombra era el nombre informal con que se conocía una zona de control irregular operada por elementos activos, pero fuera del protocolo oficial. Esta conexión permitió establecer un vínculo claro entre la documentación extraoficial de la agente desaparecida y una práctica clandestina tolerada por ciertos mandos de la época.
El impacto público del juicio se intensificó. Editoriales en periódicos nacionales hablaban del caso Castaños como un espejo de las fallas estructurales del sistema de seguridad. En universidades y centros de derechos humanos se organizaron foros y colectivos de víctimas empezaron a exigir revisiones similares de otros casos archivados como abandonos voluntarios.
La sobrina de María Elena, Carolina, fue invitada a intervenir al final de la tercera semana del juicio. En su declaración, leída con voz serena, pero firme, dijo, “Nos dijeron durante años que se había ido, pero no fue ella la que desapareció, fue la verdad. Y cuando la verdad desaparece, el dolor se hereda.
La jornada concluyó con la presentación de un análisis psicológico forense sobre el perfil institucional de la época. El estudio elaborado por especialistas de la UNAM detallaba como la estructura jerárquica, la falta de controles externos y la cultura del temor habían permitido durante años la omisión sistemática de denuncias.
Aunque no era una prueba directa contra Alcaraz, reforzaba el contexto de posibilidad. El juicio aún no había terminado, pero para muchos la justicia comenzaba a tomar forma no solo en una condena, sino en el reconocimiento de la verdad como acto reparador. El lunes 5 de diciembre, tras 4 semanas de audiencias, interrogatorios y presentación de pruebas acumuladas durante 23 años de vacío institucional, el tribunal anunció que dictaría sentencia en un plazo no mayor a 15 días.
Para entonces, el juicio de María Elena Castaño Aguirre se había convertido en un caso paradigmático, no solo porque implicaba por primera vez una acusación formal contra un mando fronterizo por desaparición forzada de un agente activo, sino porque había obligado al Estado a mirar de frente sus propios mecanismos de encubrimiento.
En las últimas sesiones, la defensa de Alcaraz agotó todos los recursos posibles. solicitó la anulación de testimonios por supuesta pérdida de cadena de custodia, impugnó la validez de documentos de archivo e incluso intentó presentar un informe psiquiátrico aduciendo deterioro cognitivo de su cliente.
El juez, sin embargo, dictaminó que el acusado se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales y que los elementos probatorios reunidos superaban con creces el umbral necesario para proceder a una sentencia. La audiencia final se realizó el 20 de diciembre en un tribunal colmado de prensa, activistas y familiares. El juez leyó durante casi dos horas los fundamentos de su fallo.
hizo un recorrido minucioso por los hechos, la desaparición en un contexto de control institucional, la documentación de irregularidades sistemáticas, la presencia de mandos directamente implicados en decisiones operativas, el hallazgo forense, la cinta de audio, los testimonios y las omisiones deliberadas. Cuando finalmente pronunció la sentencia, lo hizo en tono firme.
Este tribunal declara penalmente responsable a Eduardo Alcaraz Montoya por la desaparición forzada de la agente María Elena Castaño Aguirre y por el encubrimiento activo de hechos constitutivos de delito durante su ejercicio como mando superior. la condena, 40 años de prisión, inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos y la obligación de emitir una disculpa institucional en nombre de la corporación.
El país entero presenció la lectura del fallo a través de transmisiones en vivo. En la explanada del tribunal, Carolina Castaño se abrazó en silencio a la periodista Patricia Saldaña. No hubo aplausos, solo un murmullo denso de alivio. Por primera vez alguien era responsabilizado formal y públicamente por la desaparición de un servidor público a manos del propio Estado.
Tres semanas después, en enero de 2006, la situación del subteniente Ignacio Carrillo Guzmán cambió repentinamente. Según reportes médicos, su estado neurológico mostró una breve recuperación que permitió su traslado a un juzgado para rendir declaración preliminar.
Acompañado de dos médicos y con visible deterioro físico, Carrillo fue interrogado durante 3 horas. En sus respuestas negóci, pero en un desliz mencionó un nombre y una ubicación que no figuraban en el expediente público. La loma detrás del venado. Ella se resistió. Esa frase bastó para activar una orden de cateo adicional.
El 5 de febrero, un equipo forense regresó al lugar y encontró a menos de 30 m del sitio original restos óseos fragmentarios envueltos en lo que quedaba de una lona plástica de los años 80. Los análisis genéticos confirmaron que pertenecían a María Elena. El hallazgo cerró el círculo forense con una contundencia inesperada. Carrillo fue sentenciado en abril de ese mismo año. Su deterioro físico avanzó con rapidez y murió en prisión 7 meses después sin emitir declaración adicional. Su muerte no generó conmoción.
Para muchos, representaba una figura opaca del poder oscuro que había imperado durante décadas. En junio de 2007, por iniciativa conjunta de organizaciones civiles y con el respaldo de la Secretaría de Gobernación, se inauguró en la Ciudad de México el Memorial Nacional de Servidores Públicos desaparecidos en servicio.
En el centro del recinto, una placa de mármol blanco llevaba grabado el nombre de María Elena Castaño Aguirre, junto a la frase elegida por su sobrina. La verdad fue su último uniforme. [Música] La ceremonia fue sobria, sin discursos grandilocuentes, pero cargada de simbolismo. En una esquina del memorial, protegida en vitrina, se exhibía la grabadora original restaurada junto al cassete con la inscripción MEC, junio 82.
Una cinta breve, una voz apagada, pero suficiente para hacer temblar una estructura entera. Con la justicia dictada, no se borró el pasado, tampoco el dolor. Pero por primera vez, en un caso donde el estado había callado por décadas, la memoria le ganó la batalla al silencio. La mañana del 17 de mayo de 2010, decenas de uniformes se alinearon en la explanada del nuevo Memorial Nacional de Servidores Públicos desaparecidos en servicio.
Bajo un cielo plomizo y un silencio sobrio, los asistentes guardaron un minuto completo sin palabras. No hubo discursos oficiales ni proclamas heroicas, solo el sonido de una cinta reproduciéndose en altavoz, una voz femenina, tenue, que decía entrecortadamente, “No puedo cargar este silencio sola.
” Ese día se inscribió de manera formal el nombre de María Elena Castaños Aguirre. en los registros públicos como víctima de desaparición forzada institucional. El acto promovido por la sobrina de la agente y respaldado por organismos de derechos humanos fue más que un homenaje, fue un acto de corrección histórica. La mujer que durante más de dos décadas fue tachada de desertora fue finalmente reconocida como lo que siempre fue una servidora pública íntegra, silenciada por atreverse a decir la verdad. En la pequeña ceremonia íntima, Carolina
Castaños, de pie frente a la placa de mármol blanco, sostuvo en sus manos la fotografía que su abuela conservó durante tantos años. La imagen, ligeramente descolorida por el tiempo, mostraba a María Elena en su uniforme de campaña, seria, joven, determinada, una imagen de un país posible.
Atrás quedaban los años de informes desaparecidos, de testimonios enterrados, de pruebas calcinadas. El juicio, aunque tardío, se había convertido en un faro para otros casos que empezaron a emerger el mismo silencio estructural. Lo que el sistema intentó borrar durante 23 años había vuelto con el doble de fuerza y con nombre propio.
El legado de María Elena no quedó en una lápida ni en un expediente reabierto. quedó en la conciencia de un país que aprendió con dolor, que hay silencios que matan, pero también hay memorias que resisten. [Música]
News
7 Ciclistas Desaparecieron en Nuevo México en 1985—32 Años Después Hallan Bicicletas Oxidadas
El sol apenas comenzaba a calentar el asfalto cuando los siete jóvenes ciclistas desaparecieron sin dejar rastro. Era la…
4 Artistas de Circo Desaparecieron en Baja California en 1982—39 Años Después Hallan Vagón Backstage
La carpa del gran circo Müller se alzaba a las afueras de Enenada como una catedral ambulante del asombro. Ese…
Mecánico Desapareció en Jalisco en 1978 — En 2008 Hallan Camioneta con $50 Millones
La mañana del jueves 14 de septiembre de 1978 en San Juan de los Lagos, Jalisco, comenzó como tantas otras….
3 Hermanas Peregrinas Desaparecieron en Jalisco en 1978—42 Años Después Hallan Rosario de Plata
La mañana del martes 5 de diciembre de 1978 comenzó envuelta en neblina espesa sobre los cerros bajos de…
Camionero Desapareció en 1995—23 Años Después Su Hijo Encuentra Esto Oculto en la Cabina
El martes 14 de marzo de 1995 a las 05:47 de la mañana, Ricardo Gutiérrez Morales desapareció sin dejar…
5 Jóvenes Desaparecieron en 1985 en Escalada Ilegal a Popocatépetl—39 Años Después Dron Halló Esto
A las 5:30 de la mañana del sábado 20 de abril de 1985, cinco jóvenes salieron juntos desde la terminal…
End of content
No more pages to load