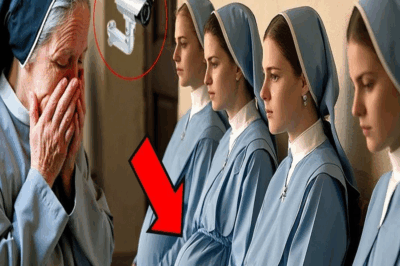Este año cumplo 46. Mi madre me puso el nombre Paz, solo deseaba que creciera sana y tranquila en medio de una vida llena de turbulencias. Pero mi camino nunca fue recto ni sencillo.
Nunca conocí a mi padre biológico. Cuando mi madre estaba embarazada de cinco meses, él descubrió que tenía cáncer. Para ahorrar dinero para el parto de mi madre, se negó a entrar al hospital, soportando los dolores hasta que yo nací. Menos de un mes después, murió. Mi madre me llamó Paz, con la esperanza de que mi vida fuera el consuelo después de tanta pérdida.
Mi niñez fueron días de lucha junto a mi madre. Al principio, todavía teníamos el apoyo de mi abuelo paterno, pero luego él también enfermó. Desde entonces, mi madre cargó sola con mi crianza.
Cuando tenía 5 años, mi madre volvió a casarse. El hombre se llamaba Don Julián, y llegó con una hija cinco años mayor que yo. Así tuve una hermana.
Mi abuelo me pidió que lo llamara “papá Julián”. Al principio no podía, me sentía distante. Pero él siempre sonreía con bondad, trabajaba sin descanso, trataba bien a mi madre y también me quería. Poco a poco, lo acepté como a un segundo padre, aunque no compartíamos sangre.
Papá Julián no hablaba mucho, pero sus acciones siempre eran sinceras. Cuando mi abuelo aún vivía, nunca lo dejó hacer trabajos pesados.
Después, cuando mi abuelo murió, en el pueblo ya nadie respetaba a Julián porque era “forastero”. Sufrimos humillaciones. Entonces mi madre decidió irse con él a su tierra natal, en un barrio de Guanajuato, donde tenía familia numerosa y unida.
El golpe más duro fue cuando mi madre enfermó y falleció. Apenas siete días después de su muerte, Julián me echó de la casa. Yo lloré, supliqué que me dejara seguir siendo su hija, que lo cuidaría toda la vida. Pero él solo dijo en voz baja:
—Ya no puedo hacerme cargo. No busques más a este viejo.
Con el corazón roto, me fui a vivir con mi tío. Pensé: “Al final, no era mi sangre. Por eso me dio la espalda tan fácilmente”.
Durante la universidad trabajé y estudié al mismo tiempo para no ser carga. Años después, me gradué, hice la maestría y me convertí en profesora. Me casé, tuve una vida estable. Pero la herida de aquel abandono nunca sanó.
Diez años pasaron sin volver a ver a Julián. Ni siquiera cuando iba al pueblo a visitar a mis tíos me acercaba a su casa. Solo en Año Nuevo encendía inciensos por mi madre y me iba.
Hasta un día de Año Nuevo, cuando estaba con mi esposa visitando a mis tíos, mi tío me detuvo y dijo:
—Paz, deberías ir a visitar a tu papá Julián. Está solo, pasando las fiestas en soledad.
Me reí con amargura:
—Él me abandonó. ¿Qué lazos quedan ya?
Mi tío me miró largo rato y luego dijo:
—He guardado un secreto por diez años. Esa casa que se vendió después de la muerte de tu madre… no era la casa de ella. Era la casa de Julián.
Resulta que antes de morir, mi madre le pidió a Julián vender la casa para pagar mis estudios. Como la casa de mi madre valía muy poco, Julián vendió su propia casa, me entregó 50 mil pesos para la universidad y con el resto pagó las deudas médicas de mi madre. Desde entonces, él vivía de alquiler y trabajando como jornalero. Cada año, el dinero que según mi tío me daba… en realidad venía de Julián.
Él había fingido expulsarme para que yo no sintiera culpa ni dejara los estudios. Temía que, si yo conocía la verdad, renunciaría a la universidad para cuidarlo.
Al escuchar esto, corrí como loco a la vieja casa. El portón de fierro oxidado estaba abierto. Empujé la puerta. Allí estaba él, encorvado. Me vio, se quedó helado y después me abrazó con fuerza:
—Hace frío afuera, entra hijo.
No pude contenerme, me arrodillé llorando:
—Papá… me equivoqué. Lo juzgué mal estos diez años. He sido ingrato. Perdóneme.
Él también lloraba, tratando de levantarme:
—Tú siempre has sido mi hijo. ¿Cómo iba a reprocharte algo?
Nos abrazamos con fuerza. Ese día comprendí que había recuperado a mi familia.
Ahora, cuando alguien me pregunta:
—¿Quién es tu padre?
Yo sonrío con orgullo y respondo:
—Mi padre no me dio la vida… pero me dio toda una vida
News
Vivieron juntos durante 70 AÑOS. ¡Y antes de su muerte, La ESPOSA CONFESÓ un Terrible SECRETO!
Vivieron juntos durante 70 AÑOS. ¡Y antes de su muerte, La ESPOSA CONFESÓ un Terrible SECRETO! un hombre vivió con…
“¿Puedes con Nosotras Cinco?” — Dijeron las hermosas mujeres que vivían en su cabaña heredada
“¿Puedes con Nosotras Cinco?” — Dijeron las hermosas mujeres que vivían en su cabaña heredada Ven, no te preocupes, tú…
ESPOSA se ENCIERRA Con el PERRO EN LA DUCHA, PERO EL ESPOSO Instala una CAMARA Oculta y Descubre…
ESPOSA se ENCIERRA Con el PERRO EN LA DUCHA, PERO EL ESPOSO Instala una CAMARA Oculta y Descubre… la esposa…
EL Viejo Solitario se Mudó a un Rancho Abandonado,
EL Viejo Solitario se Mudó a un Rancho Abandonado, Peter Carter pensó que había encontrado el lugar perfecto para desaparecer,…
La Familia envió a la “Hija Infértil” al ranchero como una broma, PERO ella Regresó con un Hijo…
La Familia envió a la “Hija Infértil” al ranchero como una broma, PERO ella Regresó con un Hijo… La familia…
EL Misterio de las MONJAS EMBARAZADAS. ¡Pero, una CAMARA OCULTA revela algo Impactante¡
EL Misterio de las MONJAS EMBARAZADAS. ¡Pero, una CAMARA OCULTA revela algo Impactante¡ todas las monjas del monasterio al cual…
End of content
No more pages to load