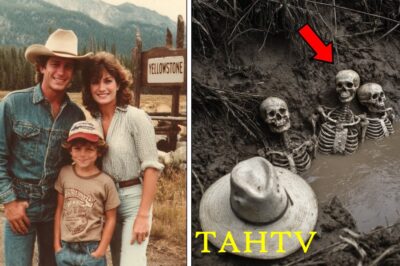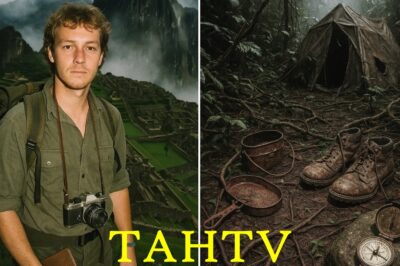En 1929, Guadalajara era una ciudad que crecía bajo el peso de sus propias contradicciones. Las calles empedradas del centro histórico resonaban con el eco de cascos de caballos y los primeros automóviles que comenzaban a aparecer entre las familias más acomodadas. La familia Pérez había logrado
establecerse en una de esas casonas coloniales que bordeaban la plaza de armas, con sus gruesos muros de adobe y sus ventanas enrejadas que miraban hacia el bullicioso mercado matutino. Don Aurelio Pérez era un
hombre respetado en los círculos comerciales de la ciudad. Su negocio de telas y especias había prosperado durante los años turbulentos de la revolución. cuando muchos otros habían perdido todo. Su esposa Remedios, era conocida por su piedad y por las misas que mandaba celebrar cada domingo en la
capilla familiar.
Tenían cinco hijos, Carmen de 15 años, los gemelos Roberto y Ricardo de 13, la pequeña Soledad de nueve y el Benjamín Tomás, que apenas había cumplido los 6 años. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás
escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las historias más escalofriantes de nuestro México querido.
La casa de los Pérez se distinguía por su imponente fachada de cantera rosa y por el peculiar diseño de su sótano. una construcción que don Aurelio había mandado hacer cuando adquirió la propiedad para guardar las mercancías más valiosas. Explicaba a quien preguntara, aunque nadie en el vecindario
recordaba haber visto jamás que bajaran o subieran cajas de esa misteriosa bodega subterránea.
El sótano tenía una entrada única, una puerta de madera maciza reforzada con hierro forjado ubicada en el patio trasero de la casa. Tres escalones de piedra descendían hacia una antecámara pequeña, desde donde otra puerta, esta de metal pintado de negro, daba acceso al verdadero sótano. Don Aurelio
guardaba las llaves en una cadena que siempre llevaba consigo y por las noches se podía escuchar el tintineo metálico cuando caminaba por los pasillos de la casa.
Los primeros rumores comenzaron a circular cuando Carmen, la hija mayor, dejó de asistir a las reuniones del coro parroquial. Doña Esperanza Villareal, que vivía en la casa contigua, había notado que la muchacha ya no salía a regar las macetas del balcón, como acostumbraba a hacer cada mañana. Debe
estar enferma”, comentó con las otras señoras del vecindario mientras compraban verduras en el mercado.
Hace dos semanas que no la veo. Pero lo extraño no se limitaba a Carmen. Los gemelos, Roberto y Ricardo, que solían jugar fútbol con los otros niños en la plazuela cercana, también habían desaparecido de vista. Sus compañeros de escuela preguntaban por ellos, pero don Aurelio explicaba con una
sonrisa forzada que había decidido educarlos en casa.
“Los tiempos están muy revueltos para que los niños anden en la calle”, decía. Y nadie se atrevía a contradecir a un hombre de su posición social. La situación se volvió más inquietante cuando el padre Melquíades, párroco de la iglesia de San Francisco, visitó la casa para preguntar por la familia.
Doña Remedios lo recibió en la sala principal, pero el cura notó algo extraño en su comportamiento. La mujer parecía nerviosa.
Sus manos temblaban mientras servía el chocolate caliente y sus ojos se desviaban constantemente hacia el patio trasero. “¿Cómo están los niños, doña Remedios?”, preguntó el padre Melquíades con genuina preocupación. “Hace tiempo que no los veo en misa. Están bien, padre”, respondió ella con voz
quebrada. Aurelio cree que es mejor que estudien en casa por ahora.
Usted sabe cómo están las cosas, “Tanta violencia en las calles.” El cura asintió, pero algo en la expresión de la mujer lo perturbó. Había una tristeza profunda en sus ojos, una resignación que no encajaba con la explicación que le daba. Cuando se despidió el padre Melquíades, decidió que
regresaría en unos días para asegurarse de que todo estuviera bien.
Era un martes por la noche cuando doña Esperanza escuchó por primera vez los gritos. Eran voces de niños que parecían venir de algún lugar subterráneo, ahogadas por la distancia y los muros gruesos de las casas coloniales. Al principio pensó que podrían ser los hijos de algún vecino jugando en algún
patio, pero había algo desesperado en esos sonidos que le erizó la piel.
Los gritos se repetían casi todas las noches, siempre entre las 11 y las 12. Doña Esperanza comenzó a prestar más atención y se dio cuenta de que venían específicamente de la dirección de la casa de los Pérez. Intentó comentarlo con su esposo, pero don Evaristo era un hombre práctico que no
prestaba atención a cosas de mujeres. “Serán gatos peleando,” le decía.
O tal vez los niños están jugando hasta muy tarde, pero Doña Esperanza sabía distinguir entre los maullidos de gatos y las voces humanas. Esos eran gritos de terror, voces que pedían auxilio en la oscuridad de la noche tapatía. Decidió hablar con otras vecinas y descubrió que no era la única que
había notado algo extraño en la casa de los Pérez.
Doña Concepción, que vivía al otro lado de la calle, comentó que había visto a don Aurelio bajar al sótano con platos de comida varias veces por semana, siempre en la madrugada. Susurró mientras se santiguaba. y carga una lámpara de aceite como si no hubiera luz eléctrica allá abajo.
La información más perturbadora llegó de boca de Jacinto, el aguador que surtía las casas del vecindario. El hombre había desarrollado el hábito de hacer su recorrido muy temprano por la mañana, cuando las calles estaban vacías y el trabajo se hacía más llevadero. En una de esas madrugadas,
mientras llenaba la cisterna de los Pezz, escuchó claramente la voz de una niña pequeña que suplicaba.
Por favor, papá, déjanos salir. Hace mucho frío aquí abajo. Jacinto se quedó petrificado junto a la cisterna, sin atreverse a moverse. La voz parecía venir directamente del sótano, filtrada a través de las piedras del patio. Después escuchó pasos pesados y el sonido metálico de una puerta que se
cerraba con violencia. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos.
Al día siguiente, Jacinto intentó comentar lo sucedido con don Aurelio cuando este salió a recibirlo, pero el comerciante lo interrumpió bruscamente. “Jacinto. Tú siempre has sido un hombre discreto”, le dijo mientras le entregaba unas monedas extra. “Espero que sepas que las familias respetables
necesitan privacidad para resolver sus asuntos internos.” El mensaje era claro.
Había cosas que era mejor no ver ni escuchar, pero la curiosidad y la preocupación de Jacinto eran más fuertes que su miedo. Durante las siguientes semanas comenzó a prestar especial atención a la casa de los Pérez. notó que don Aurelio había reforzado la puerta del sótano con una nueva cerradura y
que había mandado instalar barrotes adicionales en las pequeñas ventanas que daban al nivel de la calle.
Desde afuera, esas ventanas parecían selladas con argamasa. La gota que derramó el vaso fue cuando la pequeña soledad, que antes solía asomarse al balcón para ver pasar a los vendedores ambulantes, apareció por unos segundos en la ventana de su habitación. Jacinto la vio claramente. Estaba pálida,
demacrada y tenía los ojos hundidos de quien no ha visto la luz del sol en mucho tiempo.
La niña parecía querer decir algo, pero de inmediato una mano adulta la jaló hacia adentro y las cortinas se cerraron violentamente. Esa misma tarde, Jacinto buscó al padre Melquíades en la sacristía de San Francisco. El cura lo recibió con benevolencia. Pero su expresión cambió cuando el aguador
comenzó a relatarle sus sospechas.
“Padre”, le dijo Jacinto con voz temblorosa, “creo que algo muy malo está pasando con los niños Pérez. No los he visto salir de esa casa en más de un mes y por las noches se escuchan gritos que vienen del sótano.” El padre Melquíades había estado lidiando con sus propias dudas respecto a la familia
Pérez.
La última vez que había visitado la casa, doña Remedios parecía al borde de un colapso nervioso. La mujer había perdido peso notablemente y había algo en su mirada que le recordaba a las viudas de guerra que había consolado durante los años más violentos de la revolución. “¿Estás seguro de lo que
me dices, Jacinto?”, preguntó el padre.
Son acusaciones muy graves las que estás haciendo, tan seguro como que Cristo murió en la cruz, padre, esos niños están sufriendo y alguien tiene que ayudarlos. El padre Melquíades decidió actuar. Al día siguiente, acompañado por don Sebastián Aguirre, uno de los hombres más respetados del
vecindario y compadre del alcalde, se dirigió nuevamente a la casa de los Pérez.
Esta vez no se conformarían con las evasivas y las explicaciones vagas. Don Aurelio los recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué sorpresa tan agradable, padre, a qué debemos el honor de esta visita. Venimos a ver a los niños, Aurelio, dijo el padre Melquíades con firmeza.
Ha pasado demasiado tiempo sin que aparezcan por la iglesia y hay rumores en el vecindario que me preocupan.
La expresión de don Aurelio se endureció imperceptiblemente. Los niños están estudiando, padre. Ya le expliqué a mi esposa que prefiero que se eduquen en casa. Los tiempos no están para que anden en la calle. Comprendo tu preocupación, intervino don Sebastián. Pero como miembros de esta comunidad
tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar de todos los niños.
No pedimos mucho, solo queremos saludarlos y asegurarnos de que están bien. Don Aurelio vaciló por un momento. Su mirada se desplazó hacia el interior de la casa, donde doña Remedio se asomaba desde el pasillo con expresión aterrorizada. Finalmente, después de una pausa que se sintió eterna,
accedió. Muy bien. Pero tendrán que disculpar el desorden.
Como ya les dije, hemos estado muy ocupados con los estudios. los condujo hacia el interior de la casa, pero en lugar de dirigirse hacia las habitaciones de los niños, comenzó a caminar hacia el patio trasero. El padre Melquíades y don Sebastián intercambiaron una mirada de confusión. ¿A dónde
vamos, Aurelio?, preguntó el cura.
Los niños están en sus clases, respondió don Aurelio sin voltear. Tenemos un salón de estudios especial donde pueden concentrarse mejor. se detuvo frente a la puerta del sótano y comenzó a buscar las llaves en su cadena con manos que temblaban ligeramente. Fue en ese momento cuando el padre
Melquíades sintió que algo estaba terriblemente mal.
El aire mismo parecía más pesado cerca de esa puerta y había un olor extraño, una mezcla de humedad, comida descompuesta y algo más que no lograba identificar. Aurelio le dijo con voz firme, “Creo que sería mejor que subiéramos a ver a los niños en sus habitaciones normales, pero don Aurelio ya
había encontrado las llaves.
Con movimientos mecánicos abrió la primera puerta de madera. Los tres hombres se asomaron hacia la antecámara en penumbra, desde donde se podía ver la segunda puerta de metal negro. Era entonces cuando los escucharon claramente, voces de niños que suplicaban desde el otro lado de esa puerta
metálica.
“Papá, papá, ya déjanos salir”, gritaba una voz que sonaba como la de Carmen. “Ya aprendimos la lección, papá, por favor, tengo hambre.” Lloraba otra voz más pequeña que podría ser la de Tomás. “Quiero ver a mamá.” Don Sebastián retrocedió instintivamente, llevándose la mano a la boca. para
reprimir una exclamación de horror.
El padre Melquíades se persignó y enfrentó a don Aurelio con una mirada que mezcla la indignación con la incredulidad. ¿Qué es esto, Aurelio? ¿Qué les has hecho a tus hijos? Don Aurelio cerró la puerta de madera de un golpe y se giró hacia ellos con una expresión que había perdido toda pretensión
de cordialidad. Son mis hijos dijo con voz fría, y yo decido cómo educarlos. La disciplina es necesaria, padre.
Usted debería entender eso mejor que nadie. Esto no es disciplina, es una monstruosidad, exclamó don Sebastián. Tienes a esos niños encerrados como animales. Se portaron mal, replicó don Aurelio con una calma que resultaba más aterradora que si hubiera gritado. Carmen se estaba volviendo demasiado
coqueta con los muchachos del mercado.
Los gemelos faltaron el respeto a su madre. Soledad rompió mi copa de cristal favorita y Tomás Tomás mojó la cama después de que le advertí que no lo hiciera más. El padre Melquíades sintió que el estómago se le revolvía. ¿Cuánto tiempo llevan ahí abajo, Aurelio? El tiempo necesario para que
aprendan, respondió el hombre. Cuando demuestren que han reflexionado sobre sus errores, podrán volver a subir.
Era evidente que don Aurelio había perdido el juicio, consumido por una obsesión enfermiza de control y disciplina que había transformado su amor paternal en algo siniestro y cruel. Don Sebastián dio un paso hacia la puerta, pero don Aurelio se interpuso en su camino. No pueden interferir en los
asuntos de mi familia, les advirtió. Soy un hombre respetado en esta ciudad.
Tengo amigos poderosos que no verán con buenos ojos que vengan a molestarme en mi propia casa. Pero el padre Melquíades había escuchado suficiente. Sin previo aviso, se abalanzó hacia don Aurelio y le arrebató las llaves de las manos. El comerciante trató de recuperarlas, pero don Sebastián lo
sujetó firmemente mientras el cura abría nuevamente la puerta de madera.
Los gritos de los niños se intensificaron cuando escucharon el ruido de las llaves. “Por favor”, suplicaba Carmen. “Hace tanto tiempo que no vemos el sol.” Roberto está muy enfermo. El padre Melquíades bajó los tres escalones de piedra y se aproximó a la puerta de metal. Sus manos temblaban
mientras buscaba la llave correcta.
Detrás de él, don Sebastián luchaba por mantener inmóvil a don Aurelio, quien se había vuelto como un animal salvaje al ver que estaban a punto de liberar a sus hijos. No entienden gritaba don Aurelio. Si los dejan salir antes de que aprendan la lección, volverán a portarse mal. La disciplina debe
ser consistente. Mi padre me enseñó eso cuando yo tenía su edad.
Finalmente, el padre Melquíades encontró la llave correcta. El mecanismo de la puerta de metal emitió un clic oxidado y cuando la puerta se abrió, el olor que se liberó del interior fue tan nauseabundo que el cura tuvo que cubrirse la nariz con el pañuelo. Lo que vieron en el interior del sótano
permanecería grabado para siempre en sus memorias.
Los cinco niños estaban acurrucados en un rincón de la habitación subterránea, abrazándose unos a otros para darse calor. Sus ropas estaban sucias y desgarradas, sus rostros demacrados por la malnutrición y la falta de luz solar. Carmen, que apenas unos meses antes había sido una quinceañera
radiante, parecía una anciana prematura, con el cabello opaco y los ojos hundidos.
Roberto, uno de los gemelos, tosía constantemente y tenía fiebre. Su hermano Ricardo lo sostenía contra su pecho, susurrándole palabras de consuelo. La pequeña soledad se había hecho un ovillo en el suelo, meciéndose hacia delante y hacia atrás, mientras murmuraba oraciones que había aprendido
antes de su encierro. El benjamín Tomás simplemente miraba hacia la puerta con ojos vacíos, como si ya no pudiera procesar lo que estaba sucediendo.
El sótano en sí era una cámara húmeda y fría, sin ventanas y con un solo cubo en una esquina que servía como letrina. Había platos sucios esparcidos por el suelo de tierra, algunos con restos de comida moosa. En las paredes se podían ver marcas hechas con las uñas.
pequeñas líneas que los niños habían estado haciendo para llevar la cuenta de los días de su encierro. “¡Dios mío”, exclamó don Sebastián cuando pudo ver la escena por encima del hombro del padre Melquíades. “Esto es peor que cualquier calabozo. ¿Cuánto tiempo han estado aquí?” Carmen fue la
primera en reaccionar al ver la luz que entraba por la puerta abierta.
con voz ronca por el desuso, logró susurrar, “Padre, ¿es usted?” Finalmente vino a salvarnos. El padre Melquíades se arrodilló junto a los niños tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. “Sí, hijita, ya todo terminó. Vamos a sacarlos de aquí ahora mismo.” Pero los niños no
se movieron.
Habían estado tanto tiempo en la oscuridad que la luz, aunque tenue, los lastimaba. Además, parecían temer que fuera otra de las pruebas crueles que su padre les había impuesto durante su cautiverio. Es verdad, preguntó Ricardo con voz quebrada. Ya podemos salir. Papá dice que ya aprendimos la
lección. Fue entonces cuando el padre Melquíades comprendió la verdadera dimensión del horror.
Estos niños habían sido condicionados a creer que su sufrimiento era merecido, que eran ellos quienes habían hecho algo malo y que su encierro era una consecuencia justa de sus acciones. Don Aurelio no solo había maltratado sus cuerpos, sino que había destrozado sus mentes infantiles. Escúchenme
todos”, les dijo el cura con la voz más suave que pudo conseguir. “Ustedes no han hecho nada malo.
Nada de lo que ha pasado aquí es culpa suya. Su papá está enfermo y nosotros vamos a asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita, pero primero vamos a sacarlos de este lugar terrible.” Con paciencia infinita, el padre Melquíades y don Sebastián ayudaron a los niños a levantarse y a caminar
hacia la puerta.
Roberto, el gemelo enfermo, tuvo que ser cargado porque apenas podía tenerse en pie. Cuando finalmente emergieron del sótano, la luz del día los cegó temporalmente y tuvieron que cubrirse los ojos con las manos. Don Aurelio había dejado de luchar y permanecía inmóvil en el patio observando la
escena con una expresión vacía.
Parecía no comprender por qué las otras personas no podían ver la lógica de sus métodos disciplinarios. “Van a volver a portarse mal”, murmuró. “Sin disciplina constante van a volver a ser niños malcriados.” Doña Remedios apareció en el patio en ese momento y cuando vio a sus hijos emergiendo del
sótano, se desplomó sobre las piedras del suelo.
El llanto que brotó de lo más profundo de su alma fue el sonido más desgarrador que habían escuchado. Era el lamento de una madre que había estado viviendo su propio infierno, sabiendo lo que estaba sucediendo, pero siendo demasiado débil o demasiado aterrorizada para impedirlo. “¡Mis niños!”,
gritaba mientras intentaba abrazarlos a todos al mismo tiempo.
“Perdónenme, perdónenme por no haberlos protegido.” Los niños, confundidos y traumatizados, no sabían cómo reaccionar. Algunos se aferraron a su madre, mientras otros retrocedieron, temerosos de que fuera otro truco de su padre. El daño psicológico era evidente. Estos niños necesitarían mucho
tiempo y cuidado para volver a confiar en los adultos.
Don Sebastián se hizo cargo de la situación práctica. Envió a buscar al Dr. Ramírez, el médico más respetado del barrio, y también mandó un mensaje urgente al comisario de policía. Mientras tanto, el padre Melquíades organizó que los niños fueran llevados inmediatamente a la casa parroquial, donde
podrían recibir atención médica y alimentación adecuada. El arresto de don Aurelio se llevó a cabo esa misma tarde.
El hombre no opuso resistencia, pero continuó insistiendo en que había actuado correctamente. “Un padre tiene el deber de disciplinar a sus hijos”, repetía una y otra vez. Mi propio padre me enseñó que la vara no debe perdonarse si se quiere criar hijos obedientes.
Durante los interrogatorios se reveló que don Aurelio había construido el sótano específicamente con la intención de usarlo como un lugar de corrección para su familia. Había planeado meticulosamente cada detalle, las paredes gruesas que ahogaban los gritos, la falta de ventanas para evitar que los
vecinos pudieran ver lo que sucedía y las dos puertas para garantizar que nadie pudiera escapar. Los registros médicos del Dr.
Ramírez documentaron el estado deplorable en el que se encontraban los niños. Roberto, el gemelo, había desarrollado neumonía debido a la humedad constante del sótano. Carmen sufría de desnutrición severa y mostraba síntomas de lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático.
La pequeña soledad había comenzado a mostrar comportamientos regresivos, mojando la cama y succionándose el pulgar como si fuera una bebé. Pero quizás el caso más desgarrador era el del pequeño Tomás. El niño de 6 años había dejado de hablar por completo. Cuando alguien se le acercaba, se
acurrucaba en posición fetal y comenzaba a temblar incontrolablemente.
El doctor Ramírez explicó que el niño había desarrollado un miedo paralizante hacia todas las figuras de autoridad masculina. La noticia del caso se extendió rápidamente por toda Guadalajara. Los periódicos locales, aunque limitados por las convenciones sociales de la época, publicaron artículos
cuidadosamente redactados sobre irregularidades familiares y métodos disciplinarios cuestionables.
Sin embargo, el boca a boca fue mucho más directo. La gente hablaba abiertamente del monstruo de la calle Morelos y de los niños que habían sido encontrados en condiciones que rivalizaban con las de los calabozos más crueles. El juicio de don Aurelio se convirtió en uno de los eventos más
comentados de la ciudad. El hombre mantuvo su postura hasta el final insistiendo en que había actuado dentro de sus derechos como padre de familia.
Su defensa argumentó que la patria potestad le otorgaba autoridad absoluta sobre sus hijos y que los métodos disciplinarios, aunque severos, estaban justificados por las circunstancias. Sin embargo, el testimonio de los niños, aunque limitado por su estado psicológico, fue devastador. Carmen, la
mayor logró narrar fragmentos de su experiencia con una voz quebrada que hizo llorar a varios miembros del jurado.
Describió las largas noches en la oscuridad total, la comida rancia que les daban una vez al día y el frío húmedo que les calaba hasta los huesos. Los gemelos testificaron sobre cómo habían intentado proteger a sus hermanos menores, formando una barrera humana alrededor de Soledad y Tomás durante
las noches más frías. Ricardo contó como Roberto había comenzado a toser sangre en las últimas semanas de su encierro y cómo él había rezado todas las oraciones que recordaba para que su hermano no muriera en esa horrible prisión subterránea. El testimonio más impactante vino de la
propia doña Remedios. La mujer, que había perdido tanto peso que parecía un fantasma de su antiguo yo, confesó entre soyosos que había sabido lo que estaba sucediendo desde el primer día. Don Aurelio la había amenazado con encerrarla también si intentaba interferir y ella había vivido aterrorizada
de convertirse en otra víctima de la demencia de su esposo.
Yo escuchaba sus gritos todas las noches”, testificó con voz apenas audible. Y cada vez que bajaba comida al sótano, veía como mis bebés se desvanecían un poco más. Pero él decía que era por el bien de ellos, que necesitaban aprender a ser mejores personas.
La sentencia fue ejemplar para los estándares de la época. Don Aurelio Pérez fue condenado a 20 años de prisión por maltrato infantil agravado y privación ilegal de la libertad. El juez don Fernando Orosco declaró en su veredicto que ningún derecho paternal puede justificar la tortura sistemática
de menores indefensos y que la sociedad tiene la obligación moral de proteger a los niños incluso cuando el peligro viene de sus propios padres.
Sin embargo, la historia de los niños Pérez estaba lejos de llegar a un final feliz. El daño psicológico que habían sufrido durante su encierro era profundo y duradero. Carmen desarrolló una agorafobia severa que le impedía salir de espacios cerrados sin experimentar ataques de pánico. Los gemelos
lucharon durante años con pesadillas recurrentes y episodios de ansiedad que los despertaban gritando en la madrugada.
La pequeña soledad regresó gradualmente a un comportamiento más normal, pero conservó una timidez extrema que la acompañaría durante toda su vida. Nunca pudo estar en espacios subterráneos sin experimentar una sensación de terror que la paralizaba por completo. En cuanto a Tomás, el benjamín de la
familia, recuperó el habla después de varios meses de cuidado especializado, pero desarrolló un tartamudeo que se intensificaba cada vez que un hombre adulto le dirigía la palabra.
Doña Remedios intentó reconstruir su vida junto a sus hijos, pero el peso de la culpa y el trauma la consumía lentamente. Se había convertido en una sombra de la mujer devota y respetable que había sido antes. Las otras mujeres del vecindario la trataban con una mezcla de compasión y reproche
silencioso. Algunas la veían como otra víctima de la crueldad de su esposo, mientras que otras no podían perdonarle su pasividad ante el sufrimiento de sus propios hijos.
La casa de la calle Morelos se convirtió en un lugar maldito para los habitantes del barrio. Nadie quería comprarla y los pocos inquilinos que se atrevían a rentarla nunca duraban más de unos meses. Los vecinos reportaban sonidos extraños que venían del sótano, llantos infantiles, golpes en las
paredes y pasos que caminaban arriba y abajo por los escalones de piedra.
Algunos decían que eran los fantasmas de los niños Pérez, atrapados para siempre en el lugar de su tormento. Otros sostenían que los sonidos eran producto de la imaginación colectiva, alimentada por el horror de saber lo que había sucedido en esos muros. Lo cierto es que el sótano fue sellado
permanentemente con argamasa y ladrillo, convirtiendo esa cámara de torturas en una tumba silenciosa.
Los años pasaron. y la familia Pérez se dispersó gradualmente. Carmen se casó muy joven con un hombre mayor que la trataba con infinita paciencia, comprendiendo que necesitaba seguridad más que pasión. se mudó a una casa de un solo piso en las afueras de la ciudad, donde podía ver el cielo desde
todas las habitaciones.
Tuvo tres hijos y aunque los amó profundamente, siempre luchó contra el miedo irracional de convertirse en una madre cruel, como había percibido a su propio padre. Los gemelos, Roberto y Ricardo, tomaron caminos diferentes. Roberto, cuya salud nunca se recuperó completamente de la neumonía
contraída en el sótano, se hizo sacerdote y dedicó su vida a trabajar con niños huérfanos y abandonados.
veía su vocación como una forma de redimir el sufrimiento que había experimentado, transformando su dolor en compasión hacia otros menores vulnerables. Ricardo, por el contrario, desarrolló una personalidad más agresiva y desconfiada. Tuvo problemas con el alcohol durante su juventud y varios
enfrentamientos con la ley por peleas callejeras.
Finalmente encontró cierta estabilidad trabajando como herrero, profesión que le permitía canalizar su ira a través del trabajo físico intenso. Nunca se casó ni tuvo hijos, declarando que no se sentía capaz de ser responsable del bienestar de otro ser humano. Soledad creció para convertirse en una
mujer extremadamente religiosa que dedicaba la mayor parte de su tiempo a obras de caridad. y oración.
Se hizo monja contemplativa y pasó el resto de su vida en un convento de clausura, encontrando en la soledad voluntaria y la rutina estructurada del monasterio, una forma de sanar las heridas de su infancia traumática. Tomás, el Benjamín, quizás fue quien mejor se adaptó a una vida relativamente
normal.
Su tartamudeo disminuyó con los años, aunque nunca desapareció completamente. Se convirtió en maestro de escuela primaria, especializándose en ayudar a niños con dificultades de aprendizaje y comportamiento. Los colegas que trabajaron con él durante décadas comentaban su extraordinaria capacidad
para detectar señales de maltrato infantil, como si pudiera reconocer en otros niños el mismo dolor que él había experimentado.
Doña Remedios vivió apenas 10 años después de la liberación de sus hijos. Desarrolló una enfermedad misteriosa que los médicos no lograron diagnosticar con precisión. pero que parecía consumirla desde adentro. Pasaba las horas sentada en su mecedora, mirando hacia el patio trasero, donde había
estado la puerta del sótano, susurrando oraciones ininteligibles y pidiendo perdón a voces que solo ella podía escuchar.
En sus últimos días deliraba frecuentemente sobre su esposo. A veces lo maldecía con palabras que escandalizaban a las vecinas que la cuidaban. Otras veces parecía conversar con él como si estuviera presente en la habitación, explicándole por qué no había podido proteger a sus hijos y suplicándole
que la perdonara por haber permitido que otros lo detuvieran.
murió en una fría noche de diciembre de 1939, exactamente 10 años después de que sus hijos fueran liberados del sótano. Sus últimas palabras, según el padre Roberto, su hijo, que había estado administrándole los últimos sacramentos, fueron Diles a los niños que mamá ya aprendió la lección. Don
Aurelio Pérez pasó 17 años en la Penitenciaría Estatal de Guadalajara antes de morir de un ataque al corazón en 1946.
Durante todo ese tiempo mantuvo que había actuado correctamente y que la sociedad había cometido un error al castigarlo por cumplir con sus deberes paternales. Los guardias de la prisión reportaban que hablaba constantemente sobre métodos disciplinarios. y sobre la importancia de enseñar obediencia
a los niños.
En los últimos años de su encierro desarrolló una obsesión con construir celdas de castigo más efectivas. Dibujaba constantemente planos de habitaciones subterráneas. calculaba las dimensiones ideales para maximizar la sensación de claustrofobia y escribía extensos ensayos sobre los beneficios
psicológicos del aislamiento prolongado en la formación del carácter infantil.
Los otros prisioneros lo evitaban instintivamente. Había algo en su forma de hablar sobre los niños que perturbaba incluso a hombres endurecidos por años de vida criminal. Cuando murió, solo el capellán de la prisión asistió a su funeral y fue enterrado en una fosa común, sin lápida ni
identificación.
La casa de la calle Morelos permaneció abandonada durante décadas. se convirtió en una de las casas embrujadas más famosas de Guadalajara, atrayendo a curiosos y buscadores de emociones fuertes. Los más valientes se atrevían a caminar por el patio trasero durante el día, pero incluso ellos admitían
sentir una opresión inexplicable cerca del lugar donde había estado la entrada del sótano sellado.
En los años 70, la casa fue finalmente demolida para construir un pequeño parque público. Durante los trabajos de excavación, los obreros encontraron los restos del sótano, un cuarto rectangular de aproximadamente 4 m por 6 con paredes de piedra que aún conservaban las marcas hechas por las uñas de
los niños. En las paredes también encontraron dibujos infantiles grabados en la piedra, casitas con el sol brillando, figuras de palitos que representaban a la familia unida y palabras como mamá y ayuda repetidas una y otra vez. Los objetos encontrados en el sótano fueron entregados al museo de
la ciudad, aunque nunca se exhibieron públicamente. Entre ellos había fragmentos de platos de cerámica, botones de ropa infantil y un pequeño crucifijo de madera que probablemente había pertenecido a uno de los niños. El objeto más perturbador era un cuaderno hecho de papel de estrasa en el que
Carmen había intentado llevar un diario de su encierro.
Las páginas, amarillentas y manchadas por la humedad contenían anotaciones escritas con un lápiz que se había vuelto casi ilegible. Pero aún se podían distinguir frases como, “Día 23, Roberto está muy enfermo, papá dice que todavía no hemos aprendido y ojalá que mamá venga pronto a buscarnos.
” La última entrada escrita con letra temblorosa decía simplemente, “Ya no recuerdo cómo es el cielo. El parque que se construyó sobre las ruinas de la casa Pérez fue bautizado como jardín de los inocentes, aunque muy poca gente conocía el origen del nombre. Con los años se convirtió en un lugar
popular para que las familias llevaran a sus hijos a jugar sin saber que corrían y reían.
exactamente sobre el lugar donde otros niños habían sufrido una de las torturas más crueles y imaginables. Sin embargo, algunos visitantes regulares del parque reportaban experiencias extrañas. Los niños que jugaban allí a veces se detenían súbitamente y preguntaban por qué escuchaban voces que
venían de debajo de la tierra.
Algunos padres notaban que sus hijos se negaban a jugar en ciertas áreas del parque, especialmente cerca del centro, donde había estado ubicado el sótano. Una madre comentó que su hijo de 5 años le había preguntado por qué los niños de abajo estaban tan tristes. Cuando ella le pidió que explicara a
qué se refería, el pequeño señaló hacia el suelo y dijo, “Los niños que viven en el hoyo oscuro dicen que quieren salir a jugar con nosotros, pero no pueden porque su papá no los deja.
” Estos incidentes se volvieron tan frecuentes que el padre Roberto Pérez, el exgemelo que se había hecho sacerdote, decidió celebrar una misa de difuntos en el parque. Aunque oficialmente era una ceremonia en memoria de todas las víctimas inocentes de la violencia familiar, los vecinos más viejos
entendían el verdadero propósito del ritual.
Durante la ceremonia, el padre Roberto habló sobre el perdón. la sanación y la importancia de proteger a los niños vulnerables. Pero cuando llegó el momento de la oración final, no pudo contener las lágrimas. Con voz quebrada se dirigió directamente a sus hermanos fallecidos. Carmen, Ricardo,
Soledad, Tomás, si sus espíritus aún están atados a este lugar de dolor, les pido que encuentren la paz que nunca pudieron tener en vida.
Ya no tienen que temer, ya no tienen que esperar permiso de nadie para ser libres. Después de esa misa, los incidentes extraños en el parque disminuyeron notablemente. Los niños siguieron jugando alegremente, sin parecer escuchar voces subterráneas. Los padres ya no reportaban comportamientos
extraños en sus hijos.
Era como si las almas atormentadas hubieran finalmente encontrado el descanso que habían estado buscando durante décadas. La historia de los Pérez se convirtió en una leyenda urbana de Guadalajara, transmitida de generación en generación como una advertencia sobre los peligros del autoritarismo
familiar extremo. Los abuelos la contaban a sus nietos no como un cuento de terror, sino como una lección sobre la importancia de proteger a los niños y de reconocer cuándo la disciplina cruza la línea hacia el abuso. Con el paso de los años, la
historia se fue embelleciendo con detalles folclóricos y elementos sobrenaturales que no formaban parte de los hechos originales. Algunas versiones hablaban de que don Aurelio había hecho un pacto con el para obtener poder absoluto sobre su familia. Otras sostenían que el sótano había sido
construido sobre un antiguo cementerio indígena y que los espíritus ancestrales habían maldecido a la familia Pérez.
Pero los sobrevivientes reales de la tragedia preferían no alimentar estas especulaciones místicas. Para ellos, el verdadero horror de su experiencia no residía en elementos sobrenaturales, sino en la realidad muy humana de un padre que había permitido que su necesidad de control se transformara en
una obsesión destructiva.
El padre Roberto, ya anciano y cerca del final de su vida, dio una entrevista al periódico local en 1979, 50 años después de su liberación del sótano. Sus palabras finales sobre la experiencia fueron: “El mal no necesita demonios ni maldiciones para manifestarse. A veces el mal es simplemente un
hombre que cree que tiene derecho absoluto sobre las vidas de otros seres humanos.
Incluso si esos seres humanos son sus propios hijos. La casa donde habían vivido los perez demolida. El sótano fue sellado para siempre y los protagonistas de la tragedia siguieron adelante con sus vidas tan bien como pudieron. Pero la historia permanece grabada en la memoria colectiva de
Guadalajara como un recordatorio permanente de que los monstruos más terribles no siempre tienen garras y colmillos.
A veces los monstruos tienen rostros familiares y viven en casas normales, escondiendo sus horrores detrás de puertas cerradas y secretos familiares. En el parque que hoy ocupa el lugar de la antigua casa Pérez, una pequeña placa de bronce cerca de la entrada lleva inscrita una frase simple, pero
poderosa.
en memoria de todos los niños cuyas voces fueron silenciadas. Que nunca olvidemos que proteger a los inocentes es responsabilidad de toda la comunidad. Y así, mientras las nuevas generaciones de niños juegan bajo el sol de Guadalajara, la historia de los Pérez continúa resonando como un eco
distante, pero persistente, recordándonos que la verdadera justicia no consiste solo en castigar a los culpables, sino en asegurar que tragedias como esta nunca vuelvan a repetirse en el silencio cómplice de una sociedad que prefiere no ver lo que sucede tras las puertas cerradas. de los hogares
aparentemente
respetables.
News
En 2004, una hija desaparece en la playa — 18 años después, aparece en una transmisión en vivo
El sol de California brillaba con intensidad aquel domingo de julio de 2004. La playa de Malibu estaba repleta de…
“¡VUELVE A TU GALLINERO!” LA SUEGRA LA EXPULSÓ – 3 AÑOS DESPUÉS ES DUEÑA DE UNA GRANJA MILLONARIA…
El grito de doña Esperanza cortó el aire como una daga. Vuelve a tu gallinero. Carmen, con las manos vacías…
(1829, Pilar Martínez) La bruja de Aguascalientes, lo que la Iglesia trató de ocultar
En las madrugadas frías de marzo de 1829, cuando los últimos ecos de los gritos se desvanecían en el silencio…
Niña Sorprende a Una Viuda En La Tumba de Su Esposo… Al Girarse, Casi Se Desmaya
Al visitar la tumba de su esposo, una viuda es sorprendida por una niña que simplemente señala y dice, “Tu…
Familia desapareció en Yellowstone en 2004 — 21 años después, hallan cuerpos en una arena movediza…
Julio de 2004. Una familia sale de vacaciones a Yellowstone y jamás regresa a casa. David Mitchell, con su icónico…
Turista Desapareció en 1989 en Machu Picchu — 15 Años Después Hallan Vestigios En La Selva
Durante décadas, Machu Picchu ha sido un símbolo de misterio, historia y espiritualidad. Millones de turistas han recorrido sus antiguos…
End of content
No more pages to load