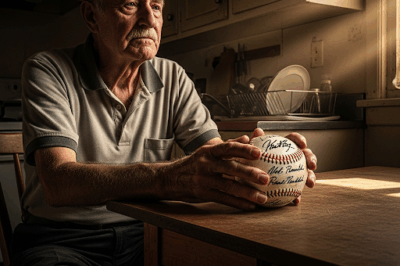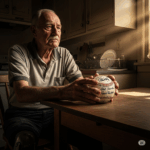Capítulo 1. El principio del dolor
Rejoice solo tenía ocho años cuando su vida cambió para siempre.
Su madre murió al dar a luz a su hermanito, y su padre —un albañil con exceso de trabajo— no podía cuidar de un bebé y una niña al mismo tiempo. Así que tomó una decisión dolorosa: se llevó al bebé con él a la ciudad y dejó a Rejoice al cuidado de la hermana mayor de su difunta esposa.
“Solo será por un tiempo”, le dijo mientras le tomaba su pequeña mano. “Te quedarás con la hermana de tu mamá. Ella te tratará como a una hija.”
Pero desde el momento en que Rejoice puso un pie en aquella casa en Aba, su vida se convirtió en una pesadilla.
La tía Mónica era una mujer amargada. Su esposo la había dejado por una mujer más joven, y ella cargaba con esa rabia todos los días. Sus dos hijos, Justin y Terry, vivían bien: escuela privada, pan fresco, ropa limpia. Pero Rejoice dormía en una estera junto a la cocina, vestía con ropa usada y rota, y solo comía después de que todos los demás hubieran terminado.
“¿Te crees una princesa?”, le gritaba Mónica mientras le arrojaba agua enjabonada. “¿Vienes a mi casa a actuar como una señora?”
Rejoice lavaba platos, cargaba agua, cocinaba, fregaba los baños… y aun así recibía bofetadas casi todos los días. Pero nunca se quejaba. Por las noches, se quedaba despierta, susurrando a su madre fallecida.
“Mami, te extraño. ¿Por qué me dejaste?”
En la escuela, era callada pero inteligente. Su maestra, la señora Grace, solía decirle: “Tienes un don, Rejoice. No dejes que nadie te haga sentir pequeña.”
Pero a Rejoice le costaba creerlo. Su espalda estaba marcada por cicatrices de látigo. Sus brazos, por quemaduras. Sus mejillas, por los anillos pesados de la tía Mónica.
—
Capítulo 2. Agua hirviendo
Una mañana de sábado, todo cambió.
Rejoice estaba cocinando arroz y se olvidó de revisar la olla porque estaba barriendo el patio. Cuando regresó, el arroz ya empezaba a quemarse.
Cuando Mónica entró a la cocina y vio la olla, sus ojos ardieron de furia.
“¡Niña inútil! ¿Sabes cuánto cuesta el arroz en el mercado?”
“Tía, lo siento… no fue mi intención, estaba barriendo…”
Antes de que pudiera terminar, Mónica agarró una tetera con agua hirviendo y, sin dudarlo, la vertió directamente sobre el rostro de Rejoice.
El grito que soltó aquella niña no fue solo de dolor—fue el llanto de una inocencia destrozada.
“¡Mi cara! ¡Mami! ¡Mami!” —gritaba, arañando el aire, rodando por el suelo. Sus primos, Justin y Terry, se quedaron paralizados del horror.
“¡Ahora aprenderás! ¡Niña tonta!” —gritó Mónica mientras dejaba caer la tetera como si nada hubiera pasado.
Los vecinos corrieron al escuchar los gritos. Alguien llamó a un hombre llamado Kevin, quien llevó a Rejoice a la clínica más cercana. Las enfermeras quedaron horrorizadas al verla.
“¿Quién hizo esto? Esto no es un accidente—¡esto es agua hervida! ¡Esto es crueldad!”
Su rostro estaba lleno de ampollas e hinchado. Su ojo izquierdo completamente cerrado. Su piel se desprendía. Durante días, no pudo comer ni hablar bien. Se sobresaltaba con los ruidos fuertes, incluso mientras dormía.
La policía fue llamada. Pero Mónica, que era una mujer respetada en la iglesia y con buenas conexiones, alegó que fue un accidente.
“Estaba jugando en la cocina. Ella misma se la derramó. Dios sabe que yo amo a esa niña.”
Nadie le creyó. Pero sin pruebas, el caso no avanzó.
—
Capítulo 3. Las cicatrices
Rejoice dejó de hablar durante semanas. Al ser dada de alta, seguía evitando la mirada de todos. Mónica, incapaz de lidiar con la culpa—o con el recuerdo constante de lo que había hecho—envió a Rejoice de regreso al pueblo, a vivir con su abuela.
Su cuerpo ahora llevaba cicatrices visibles, pero las más profundas—las internas—eran mucho más difíciles de ver.
Esa noche, sentada detrás de la cocina de su abuela y mirando las estrellas, Rejoice susurró:
“Dios… ¿por qué ganan los malos? ¿Por qué permitiste que me hiciera esto?”
Y luego añadió, apenas audible, como si fuera un juramento:
“Algún día, no seré pobre. Nunca más pediré comida. Nunca volveré a vivir en casa de nadie.”
La primera vez que Rejoice vio su reflejo tras las quemaduras, apenas se reconoció. Su piel, antes suave, ahora estaba retorcida y agrietada. Su ojo izquierdo caído. Su mejilla parecía arcilla endurecida. Tocó lentamente su rostro y murmuró:
“¿Esta… soy yo?”
No hubo respuesta.
Pero la niña que estaba frente a ese espejo se levantaría—marcada, pero no vencida.
—
Capítulo 4. Los años de la soledad
La vida con la abuela fue dura, pero menos cruel. La anciana, aunque pobre y cansada, nunca le levantó la mano. Rejoice ayudaba en el campo, vendía tomates en el mercado y cuidaba de los pollos. Nadie en el pueblo se atrevía a preguntarle por las cicatrices. Algunos niños la miraban con miedo; otros, con compasión.
Un día, la abuela le dijo:
—La vida no es justa, hija. Pero tú eres más fuerte que tu dolor.
Rejoice aprendió a leer de los periódicos viejos que envolvían el pescado. Cada palabra era un escape, una promesa de otro mundo. En la escuela, los niños la llamaban “cara de fuego”, pero la maestra Grace, que había sido trasladada al pueblo, la defendía.
—La belleza está en la mente, Rejoice. No en la piel.
Pero la niña ya no soñaba con ser bonita. Soñaba con ser libre.
—
Capítulo 5. El regreso del padre
Cinco años después, su padre regresó al pueblo. Había envejecido, el cabello salpicado de canas, los hombros caídos. Traía consigo a su hermanito, ahora de seis años, tímido y callado.
—Hija, lo siento. No sabía…
Rejoice no lo interrumpió. Simplemente lo miró, su ojo bueno brillando con lágrimas contenidas.
—¿Puedo quedarme contigo? —preguntó el niño, aferrándose a su vestido.
—Claro, hermanito —respondió, acariciándole el cabello.
Su padre prometió que esta vez no los dejaría. Encontró trabajo en una fábrica cercana y, aunque la vida seguía siendo dura, la familia estaba junta.
Pero las noches de Rejoice seguían llenas de pesadillas. En sus sueños, la tía Mónica la perseguía con una tetera humeante. Se despertaba empapada en sudor, el corazón desbocado.
—
Capítulo 6. El poder del estudio
A los catorce años, Rejoice ganó una beca para una secundaria estatal en la ciudad. La abuela lloró de orgullo al despedirla en la estación de autobuses.
—No olvides de dónde vienes —le dijo—, pero tampoco dejes que eso decida a dónde vas.
En la escuela, Rejoice era una extraña. Su rostro atraía miradas y cuchicheos, pero su inteligencia y determinación pronto la hicieron destacar.
Un día, la directora la llamó a su oficina.
—He leído tu ensayo sobre la resiliencia. ¿De verdad escribiste esto tú sola?
—Sí, señora.
—¿Cómo logras ser tan fuerte?
Rejoice bajó la mirada.
—No tengo otra opción.
La directora le consiguió una tutora especial y la animó a postularse para una beca universitaria.
—
Capítulo 7. La carta
A los dieciocho años, Rejoice recibió una carta que cambiaría su vida. Era una notificación de admisión a la Universidad de Lagos, con una beca completa.
Su padre y su abuela celebraron con arroz y frijoles. Su hermano, ya adolescente, la abrazó llorando.
—¡Eres mi heroína, hermana!
Pero la felicidad era agridulce. Rejoice todavía tenía miedo de la ciudad, de la gente, de los espejos.
La primera noche en la residencia universitaria, se quedó despierta mirando el techo. Se prometió que nunca dejaría que su pasado la definiera. Que algún día, haría algo grande.
—
Capítulo 8. El reencuentro
En el segundo año de universidad, Rejoice comenzó a trabajar como voluntaria en una clínica para mujeres quemadas y maltratadas. Allí, por primera vez, vio que no era la única. Había otras chicas con cicatrices, otras con historias aún más tristes.
Un día, mientras organizaba medicamentos, escuchó una voz familiar.
—¿Rejoice?
Se giró y vio a su tía Mónica, envejecida, con el cabello encanecido y la mirada cansada. Caminaba con dificultad, apoyada en un bastón.
—¿Qué haces aquí? —preguntó Mónica, con voz temblorosa.
—Trabajo aquí —respondió Rejoice, serena.
Mónica bajó la cabeza.
—Me han diagnosticado diabetes. No puedo valerme sola. Mis hijos se fueron a Europa. Nadie me cuida.
Rejoice la miró largo rato. Recordó el dolor, el agua hirviendo, las noches de hambre. Pero también recordó las palabras de su abuela: “El odio es una carga pesada”.
—¿Necesita ayuda, tía?
Mónica rompió a llorar.
—No merezco tu compasión.
—Tal vez no. Pero yo merezco paz.
—
Capítulo 9. El ciclo se cierra
Desde ese día, Rejoice visitó a su tía cada semana. Le llevaba comida, la ayudaba a bañarse, le leía en voz alta. Al principio, Mónica no podía mirarla a los ojos. Pero poco a poco, la vergüenza se fue transformando en gratitud.
—¿Por qué haces esto? —preguntó una tarde.
—Porque yo no quiero ser como tú, tía. Porque el odio no me va a devolver la cara, pero el perdón me devuelve el alma.
Un día, Mónica le pidió perdón. No con grandes palabras, sino con un simple apretón de manos, tembloroso y sincero.
—Te hice daño. No hay excusa.
Rejoice asintió.
—Lo sé. Pero ya no me duele.
—
Capítulo 10. La mujer del espejo
Años después, Rejoice se convirtió en doctora. Fundó una organización para ayudar a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica. Su historia se volvió conocida; fue invitada a conferencias, entrevistada en la radio y la televisión.
Un día, antes de una charla importante, se miró en el espejo. Su rostro seguía marcado, pero sus ojos brillaban con una fuerza nueva.
—¿Esta… soy yo?
Sonrió.
—Sí. Y estoy orgullosa.
En la audiencia, una niña con cicatrices la miraba con admiración. Rejoice le sonrió, y supo que su dolor no había sido en vano.
—
Epílogo. Alimentar al verdugo
Cuando la tía Mónica murió, Rejoice fue la única que estuvo a su lado. Le cerró los ojos, le limpió el rostro, le recitó una oración.
—Descansa en paz, tía.
Después, volvió a su vida, a sus pacientes, a su familia. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no le pesaban.
Porque había aprendido que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la compasión.
Y así, la niña que fue quemada por su tía, se convirtió en la mujer que la alimentó hasta el final.
FIN
News
Título: “La Última Porción”
Título: “La Última Porción” Introducción (Fragmento de inicio): Éramos solo nosotros en la casa. Mamá y papá habían salido a…
La Sombra que Brilla: La Historia de Chinyere e Ifeanyi
I. Comienzos en la Mansión Me llamo Chinyere. Cuando tenía veintinueve años, la vida me golpeó con una fuerza que…
La Espera en el Andén
I. El Primer Encuentro La primera vez que la vi, pensé que era solo otra anciana hablando con fantasmas. —Solo…
El día que me cortaron el pie
El día que me cortaron el pie, nadie vino a visitarme salvo Denny, el conserje del viejo gimnasio. Su nombre…
EL CABALLO QUE ESPERÓ BAJO LA LLUVIA
Capítulo 1: El hombre y el trueno En lo alto de la sierra, donde las nubes rozan los tejados y…
Nunca ladraba. No una sola vez. No hasta que la niña susurró: “Pero no te perderé, ¿verdad?
Capítulo 1: Martes de lluvia Nunca ladraba. No una sola vez. No hasta que la niña susurró: “Pero no te…
End of content
No more pages to load