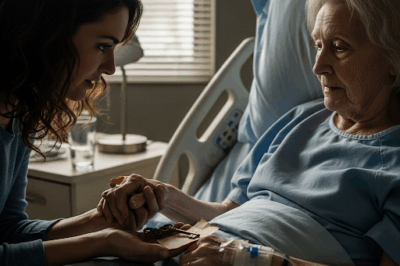Capítulo 1: Ecos en la oscuridad
Mateo nunca supo cuántas noches había pasado escondido bajo la cama, contando los segundos entre los gritos y el silencio. A veces, el silencio era peor. El silencio significaba que Emiliano estaba satisfecho, que mamá había apagado las luces y se había encerrado en su cuarto con la botella de ginebra y las pastillas para dormir.
En el silencio, Mateo aprendió a escuchar el latido de su propio miedo.
Tenía nueve años la primera vez que pensó en huir.
No tenía adónde ir.
La casa era una jaula, y él, un pájaro con las alas rotas.
Los días pasaban lentos, como si el tiempo se arrastrara por el suelo, dejando marcas que nadie más podía ver.
En la escuela, los maestros decían que era un niño callado, aplicado, pero demasiado serio.
Nadie preguntó por las marcas en sus brazos, ni por la forma en que se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz.
Por las noches, Emiliano entraba en su cuarto, olía a sudor y cerveza, y le susurraba cosas que Mateo no entendía.
Después, venía el dolor, el asco, la vergüenza.
Mamá nunca preguntaba.
Mamá solo miraba a otro lado.
Capítulo 2: Sesiones
—¿Qué harías si pudieras hablar con tu yo de niño?
La pregunta flotó en el aire como una nube negra.
Mateo miró a la terapeuta, Teresa, sin expresión.
—Le mentiría. Le diría que todo va a estar bien —respondió, sin mirar a la terapeuta.
Teresa apuntó algo en su libreta, cruzando las piernas con lentitud. Llevaban ya cinco sesiones y aún no conseguía que Mateo hablara sin ese tono plano. Ni rabia, ni llanto, ni ira. Solo vacío.
—¿Y si no le mintieras? —preguntó.
—Entonces le diría que corra —respondió, con una media sonrisa podrida—. Que huya del infierno antes de que se le meta dentro. Que cuando escuche la voz de mamá riendo con Emiliano en la cocina, no se confíe. Que se esconda. Que cierre los ojos. Que nunca, nunca los mire.
Teresa levantó la vista.
—¿Te hizo daño tu madre?
—No… Ella solo miraba a otro lado. El que hacía daño era él.
Mateo se frotó los nudillos. Tenía las manos llenas de cicatrices, como un mapa de guerras privadas. Se quedó un rato callado, como si buscara algo en el fondo de un pozo.
—Y cuando al fin se fue, cuando dejé de verlo… ya era tarde. Me había dejado su voz metida en la cabeza. Y sus manos, también. No pude quitármelas nunca. Ni siquiera después de matarlo.
La terapeuta no reaccionó. Solo escribió.
—¿Lo mataste?
Mateo asintió. Luego sonrió, sin alegría.
—Cuando cumplí dieciocho. Fue fácil. Tenía cáncer, ya estaba débil. Solo tuve que esperar. Le metí un trapo en la boca y le apreté la almohada. No tardó nada. Ni un minuto. ¿Sabes qué fue lo peor?
—¿Qué?
—No sentí nada. Ni alivio, ni justicia. Solo… más silencio.
Capítulo 3: Cajas y cintas
A la siguiente sesión no fue. Tampoco a la otra. Teresa lo llamó. No respondió. Un mes después, Teresa recibió una caja sin remitente. Dentro había una cinta de casete, una grabadora vieja y una nota:
“Escúchala”
La terapeuta, temblando, puso la cinta. Sonó la voz de Mateo. Tranquila. Sin emoción.
—Si pudiera volver atrás… no lo salvaría. Lo sentaría frente a mí y le diría lo que viene. Todo. Las noches. Los ruidos. El asco. El odio. El día que se encerró en el armario con el cuchillo de cocina. La primera vez que pensó en colgarse del pasamanos.
—Y luego le diría: ‘No temas. Todo eso que te va a pasar… te va a hacer fuerte. Te va a llenar de fuego. No serás una víctima. No. Vas a convertirte en algo mucho más peligroso. Algo que nadie podrá volver a tocar sin quemarse. Vas a sobrevivir, aunque eso te convierta en monstruo.’
—Y entonces me miraría con esos ojos sucios de infancia… y sabría que me entiende. Porque los demonios no nacen. Se hacen. Y yo soy prueba de ello.
Capítulo 4: El cazador
A tres estados de distancia, un pederasta con antecedentes apareció descuartizado en una nave abandonada. Las cámaras de seguridad grabaron a alguien con una máscara infantil, de esas de cumpleaños, abandonando el lugar.
Nunca lo atraparon.
Pero los rumores crecieron.
Alguien estaba cazando a los monstruos.
Alguien que una vez fue uno de sus juguetes rotos.
Capítulo 5: Infancia
A veces, Mateo soñaba con su yo de niño.
En el sueño, el pequeño estaba sentado en el suelo del armario, abrazando sus rodillas, temblando.
Mateo adulto se acercaba, se agachaba a su lado.
—¿Por qué no me salvaste? —preguntaba el niño.
Mateo no respondía. Solo lo miraba, con los ojos llenos de ceniza.
—¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no te fuiste?
—Porque tenía miedo —susurraba Mateo.
El niño lo miraba, con furia y tristeza.
—Ahora ya no tengo miedo —decía el adulto—. Ahora, soy el miedo.
El niño sonreía. No era una sonrisa alegre. Era una sonrisa rota, llena de dientes y sombras.
Capítulo 6: Teresa
Teresa escuchó la cinta una y otra vez.
Intentó comunicarse con Mateo, pero no hubo respuesta.
Buscó en los periódicos, en las noticias, en foros de internet.
Las historias de cuerpos mutilados, de criminales desaparecidos, de máscaras infantiles, se multiplicaban.
Una noche, recibió un correo electrónico sin remitente.
“Todos los niños rotos acaban construyendo demonios con los pedazos.”
Abajo, una foto:
Un niño pequeño, con los ojos llenos de miedo, abrazando una almohada.
Teresa lloró.
No pudo evitarlo.
No era solo por Mateo.
Era por todos los niños que alguna vez habían sido juguetes rotos.
Capítulo 7: El monstruo
Mateo se movía entre las sombras.
No tenía hogar, ni nombre, ni rostro.
Solo una misión: cazar a los que cazan niños.
Cada vez que encontraba a uno, recordaba las noches en el armario, el asco, el odio.
La furia lo guiaba.
No sentía placer.
No sentía nada.
Solo silencio.
Capítulo 8: El último encuentro
Una noche, Mateo encontró a un hombre en un parque, siguiendo a una niña.
Lo siguió hasta su apartamento.
Esperó.
Entró por la ventana.
El hombre se despertó con una máscara de payaso frente a su rostro.
—¿Quién eres? —balbuceó.
—Soy el niño que rompiste —susurró Mateo.
El hombre intentó gritar. Mateo lo silenció.
No hubo sangre. Solo silencio.
Capítulo 9: Teresa y el final
Años después, Teresa recibió una carta.
Era de Mateo.
“No busques mi nombre. No busques mi rostro. Lo que importa es que sigo aquí. Que los niños rotos, los que sobrevivimos, no olvidamos.
No somos héroes.
No somos víctimas.
Somos demonios construidos con los pedazos que nos dejaron.
Y cada vez que alguien lastima a un niño, uno de nosotros despierta.
No hay redención.
Solo fuego.
Adiós, Teresa.”
Capítulo 10: El niño del armario
Mateo recordaba el olor a humedad del armario.
Las paredes cubiertas de ropa vieja, el suelo frío bajo sus pies desnudos.
Cuando Emiliano entraba a la casa, Mateo corría a esconderse.
A veces, el hombre lo buscaba durante horas, llamándolo con voz dulce, prometiendo que no haría daño.
Pero Mateo sabía que la dulzura era mentira.
La dulzura era la antesala del dolor.
En el armario, el niño contaba los latidos de su corazón, esperando que mamá llegara, que lo salvara.
Pero mamá nunca llegaba.
Mamá estaba ocupada con sus pastillas, con sus escapadas nocturnas, con fingir que todo estaba bien.
La oscuridad se volvía su amiga.
Allí, entre las sombras, Mateo empezó a construir sus propios demonios.
Imaginaba que era fuerte, que podía volverse invisible, que un día los monstruos temerían su nombre.
A veces, soñaba que tenía alas.
Que podía volar lejos, muy lejos, hasta un lugar donde nadie pudiera tocarlo.
Pero siempre despertaba en el mismo armario, con el mismo miedo.
Capítulo 11: El día del cuchillo
Tenía doce años cuando encontró el cuchillo en la cocina.
Era grande, pesado, con el mango de madera astillado.
Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el frío del metal, preguntándose si podría defenderse.
Esa noche, Emiliano entró en su cuarto.
Mateo escondió el cuchillo bajo la almohada, temblando.
El hombre se acercó, lo tomó del brazo.
Mateo sacó el cuchillo, lo apuntó hacia él.
—¿Qué haces, mocoso? —gruñó Emiliano.
Mateo no respondió.
El miedo lo paralizó.
No pudo mover la mano.
No pudo gritar.
Emiliano le quitó el cuchillo y se rió.
La risa le dolió más que los golpes.
Esa noche, Mateo pensó en usar el cuchillo contra sí mismo.
Pero no lo hizo.
No porque tuviera esperanza, sino porque quería ver qué pasaría si sobrevivía un día más.
Capítulo 12: El instituto
En el instituto, Mateo era invisible.
Pasaba desapercibido entre los pasillos, las clases, los recreos.
No tenía amigos.
No hablaba con nadie.
Los profesores decían que era inteligente, pero demasiado silencioso.
Algunos intentaron acercarse, preguntarle por su familia, por su vida.
Mateo respondía con monosílabos, ocultando las cicatrices bajo las mangas largas.
En los baños, a veces se encerraba y lloraba en silencio.
Solo allí, lejos de todos, podía permitirse romperse un poco.
Una tarde, vio a un niño menor siendo acosado por dos chicos mayores.
Mateo se acercó, se interpuso entre ellos.
No dijo nada.
Solo los miró con una furia fría, con los ojos llenos de algo que los otros no entendieron.
Los acosadores se fueron.
El niño menor lo miró, agradecido.
—¿Por qué me ayudaste? —preguntó.
Mateo no respondió.
No sabía cómo decirle que, a veces, los demonios protegen a los que aún no están rotos.
Capítulo 13: El último día
El cáncer de Emiliano avanzó rápido.
Mateo lo veía postrado en la cama, débil, consumido por la enfermedad.
Mamá lloraba en silencio, pero no por el hombre, sino por la vida que nunca tuvo.
Mateo la observaba desde lejos, sin sentir nada.
La noche que decidió acabar con Emiliano, lo hizo sin odio, sin rabia.
Solo con la certeza de que el silencio sería su único consuelo.
Le metió un trapo en la boca, apretó la almohada.
No tardó nada.
Después, se sentó en el suelo, mirando el cuerpo.
Esperó sentir algo: alivio, justicia, venganza.
Pero solo sintió vacío.
Capítulo 14: La ciudad de los monstruos
Mateo dejó su casa, su ciudad, su nombre.
Viajó de estado en estado, buscando trabajo, sobreviviendo.
En cada ciudad, escuchaba historias de niños rotos, de monstruos que cazaban en la oscuridad.
Leía los periódicos, los foros, las noticias.
Una noche, en un bar, escuchó a un hombre presumir de sus “conquistas”.
Mateo lo siguió hasta su apartamento.
Entró por la ventana, lo esperó en la oscuridad.
Cuando el hombre despertó, Mateo lo miró con una máscara de cumpleaños, de esas que usaba cuando era niño.
—¿Quién eres? —balbuceó el hombre.
—Soy el miedo que sembraste —susurró Mateo.
Esa noche, el hombre desapareció.
Solo quedaron rumores.
Capítulo 15: El ritual
Cada vez que cazaba a un monstruo, Mateo repetía el mismo ritual.
Dejaba una máscara infantil en la escena.
A veces, una nota: “Los niños rotos también aprendieron a romper”.
No buscaba justicia.
No buscaba redención.
Solo silencio.
Capítulo 16: Teresa investiga
Teresa no podía dejar de pensar en Mateo.
Investigó cada caso que encontraba en los periódicos, en los foros, en las redes.
Habló con otros terapeutas, con policías, con víctimas.
Todos coincidían en algo:
Había alguien cazando a los cazadores.
Alguien que conocía el dolor desde adentro.
Teresa empezó a recibir mensajes anónimos.
Fotos de niños, dibujos, cartas escritas con letra temblorosa.
“¿Cuántos demonios has ayudado a construir?”, decía una nota.
Teresa lloró.
No por miedo, sino por impotencia.
Capítulo 17: El encuentro final
Una noche, Teresa recibió una llamada.
Una voz distorsionada al otro lado.
—¿Por qué no me salvaste? —preguntó la voz.
Teresa reconoció el tono, el vacío.
—Mateo… ¿Dónde estás?
—En todas partes —respondió él—. Donde haya un niño roto, ahí estaré.
—No tienes que hacer esto —susurró Teresa.
—No puedo dejar de hacerlo. Ya no sé cómo ser otra cosa.
La llamada se cortó.
Capítulo 18: El legado
Los años pasaron.
Mateo siguió cazando, dejando máscaras, notas, silencio.
Teresa fundó una organización para ayudar a niños víctimas de abuso.
Dedicó su vida a buscar a los rotos antes de que construyeran sus propios demonios.
A veces, encontraba una máscara en la puerta de su oficina.
Nunca supo si era Mateo, o uno de los otros niños rotos que había conocido.
Capítulo 19: El niño y el demonio
En una ciudad cualquiera, un niño se encerró en su armario, temblando de miedo.
Escuchó pasos afuera, voces, gritos.
De repente, la puerta se abrió.
Un hombre con una máscara infantil lo miró.
—No temas —dijo el hombre—. Los monstruos no vendrán esta noche.
El niño lo miró, confundido.
—¿Quién eres?
—Alguien que también fue roto.
Alguien que aprendió a sobrevivir.
El hombre se fue, dejando la máscara en el suelo.
El niño la recogió, sintiendo por primera vez que el miedo podía convertirse en fuerza.
Capítulo 20: Epílogo
“Todos los niños rotos acaban construyendo demonios con los pedazos.”
En cada ciudad, en cada barrio, los rumores crecen.
Nadie sabe quién es.
Nadie sabe cuántos son.
Solo saben que, cuando la oscuridad se hace demasiado densa, cuando los monstruos creen que pueden hacer lo que quieran, algo se mueve entre las sombras.
Un niño roto, convertido en demonio.
Un sobreviviente.
FIN
News
El último sándwich de atún
Capítulo 1: Madrugada en el diner Las luces del diner parpadeaban sobre la barra de aluminio, reflejando el cansancio de…
Promesa bajo la nieve
Capítulo 1: Agujas heladas La nieve caía como agujas heladas desde el cielo gris, cubriendo el asfalto resquebrajado de la…
Lo que guardó mi enemiga
Capítulo 1: El principio de la guerra Desde el primer día, supe que mi suegra me odiaba. No era una…
Mi pequeño amor: Historia de un adiós
Capítulo 1: El silencio de la casa Hoy la casa está más vacía que nunca. El sol entra por la…
La Casa del Olvido
Capítulo 1: El Último Billete El mundo de Maya Coleman se derrumbó en una sola noche. Hasta hacía poco, Maya…
Aiden Carter: El niño del asiento 2D
Capítulo 1: El último paseo Ser auxiliar de vuelo no es para cualquiera. Diez años en el aire me han…
End of content
No more pages to load