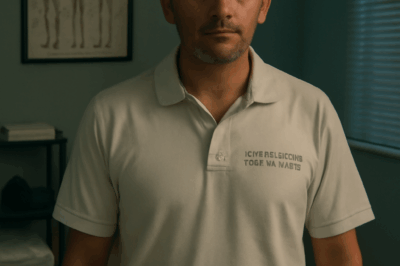No quiero decir mi nombre en respeto a las personas que forman parte de esta historia, solo necesito contarlo. Soy del estado de Puebla y tengo 15 años. Vivo con mi mamá y mi hermano pequeño. Desde que tengo memoria, lo paranormal ha estado presente en mi vida. Empezó cuando tenía apenas 4 años, pero no fui la primera en vivirlo; mis papás también lo han experimentado.
De hecho, mi papá siempre decía que desde que él tenía 14 o 15 años, una entidad lo seguía. No importaba a dónde fuera, siempre sentía que algo estaba cerca. Nunca supe cómo logró vivir con eso durante tanto tiempo, pero cuando ya estaba con mi mamá, las cosas se calmaron un poco. La presencia seguía ahí, especialmente en las madrugadas, pero los ataques no eran tan intensos.
Todo cambió el día en que mi papá murió. Pasaron tres meses y esa cosa volvió con más fuerza. Empezó a molestar a mi mamá en las noches. Se le subía encima y la paralizaba. Yo la escuchaba tratando de hablar, de moverse, pero no podía. Y aunque yo no podía verla, la sentía. La habitación se llenaba de una energía pesada, como si el aire se hiciera más espeso.
El simple hecho de estar allí me erizaba la piel. Era como estar ante la presencia de un alma en pena. Nunca hemos podido rezar cuando eso pasa. Lo hemos intentado, pero cuando lo hacemos, la cosa se pone peor, se enoja.
Desde la primera vez que me atacó a mí, no puedo estar tranquila en casa. En cuanto oscurece, cierro puertas, ventanas, corro las cortinas y prendo la luz de mi cuarto. Si no lo hago, siento que me está observando. El miedo me envuelve de alguna manera, pero hubo una noche que fue distinta a todas las demás.
Me desperté con la sensación horrible, como si el estómago se me estuviera cerrando, la piel se me puso de gallina, y entonces lo vi. Un hombre estaba parado al pie de mi cama. Era alto, delgado, con el cabello y la barba muy larga, completamente canoso. Su ropa parecía antigua, una gabardina vieja rota y un sombrero rojo desilachado.
Su piel era grisácea, y donde debían estar sus ojos, solo había cuencas vacías. El olor que traía con él era insoportable, como a carne descompuesta. Quise moverme, gritar, pero no pude. Estaba paralizada, y lo peor es que se estaba burlando de mí. Solo lo vi esa vez, pero siguió regresando, no a mí, sino a mi mamá. La dejaba inmóvil, atrapada en esa parálisis del sueño.
A mi hermano, curiosamente, no le hacía nada. Él no la sentía ni la veía. Yo sí, siento que esa cosa lo sabe, sabe que yo puedo verla. Hemos ido con brujos, con curanderos, pero nadie nos ha podido decir exactamente qué es esa entidad. Algunos intentan ayudarnos con limpias, y sí, a veces estamos tranquilos por unos días, pero la calma nunca dura, siempre vuelve.
Cuando regresa, lo hace con más furia que antes. Una curandera de Veracruz nos dijo que todo esto era consecuencia de una brujería, que por eso la presencia maligna nos sigue, no importa dónde vayamos.
No tengo dudas de que tiene que ver con la muerte de mi papá. Esa cosa me odia, lo sé. Se mete en mis sueños, quiere golpearme, asustarme. A veces toma la forma de un pájaro enorme, oscuro, pero ya no consigue asustarme tanto como antes. Aun así, ella está siempre cerca, esperando.
Pero hace un tiempo, algo extraño pasó. Una noche, mi papá vino a visitarme. Al principio, pensé que era un sueño, pero no lo era. Todo era demasiado claro, demasiado real. Lo supe porque el frío que sentía no era del sueño, porque su voz me hablaba al oído como si estuviera despierta. Me pidió que me levantara y lo acompañara.
Me tomó de las manos y salimos a caminar por las calles vacías del barrio. No había autos, ni luces, ni perros ladrando. Solo nosotros y ese silencio profundo, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para esa noche.
Durante ese paseo, me explicó muchas cosas que yo nunca había entendido. Me dijo que no debía tener miedo, que esa cosa que nos persigue no es un simple espíritu ni un demonio. Viene de mucho más atrás, de nuestros antepasados. Que fue invocada y traída a este mundo por nuestros tatarabuelos. Y desde entonces ha estado con nosotros. No es un huésped, es parte de nuestro linaje. Lo que nuestros ancestros ofrecieron, ya no se puede deshacer.
“Nos llamaron,” me dijo, “nos entregaron a todos nosotros, a su descendencia. Y tú eres parte de esa promesa.”
En ese momento entendí algo que siempre me había parecido extraño. Mi abuela paterna, ella tenía algo oscuro en su mirada, algo que me incomodaba desde que era pequeña. Siempre fue muy fría, y lo más raro es que nunca quiso que sus hijos tuvieran hijos. Solo tuvo cuatro nietos y siempre intentó evitar que sus hijos formaran una familia. Ahora lo comprendo. No quería que nacieran más descendientes malditos. No por amor, sino por miedo y culpa.
Mi papá me contó que mi abuela siempre supo de la presencia maligna que rondaba nuestra familia. Desde generaciones atrás, todos han sentido ese peso sobre los hombros. Para calmarla, para evitar que se llevara algo peor, intentaron aplacarla ofreciéndole comida, velas, oraciones, pero nunca fue suficiente. Lo aterrador es que mi papá también vivió algo que marcó su juventud. Cuando era adolescente, vivía con mis abuelos y solía criar conejos. Eran su compañía, su refugio, pero un día discutió fuertemente con su papá, mi abuelo, un hombre cruel. En un arranque de rabia, mi abuelo soltó a todos los conejos, dejándolos escapar al monte. Mi papá estaba devastado, se sintió traicionado y humillado. Así que salió de la casa con el corazón roto y una furia que no podía contener.
Mientras caminaba solo por las calles de la comunidad, a unas cuadras de la casa, se encontró con un hombre muy alto, de cabello largo y canoso. Vestía ropa vieja, deshilachada. Su aspecto no era común, pero tampoco parecía agresivo. El hombre le preguntó qué le pasaba, y mi papá, confundido, le respondió que no era asunto suyo. Siguió caminando por varias calles, cruzó el pueblo hasta llegar a una comunidad cercana, pero cuando llegó, volvió a verlo. Estaba recargado en un poste, como si estuviera esperándolo. Tenía un cigarro encendido entre los dedos y lo miraba en silencio, como si ya supiera que volvería a encontrarse con él.
Eso fue lo más extraño. No había forma lógica de que ese hombre hubiera llegado antes que él. No había calles paralelas, ni atajos, y nadie más lo había visto en el camino. Era como si el tiempo no tuviera efecto sobre esa entidad.
Mi papá, con la piel erizada, le preguntó qué era lo que quería, por qué lo estaba siguiendo, y fue entonces cuando escuchó lo que más lo marcó.
“Solo quiero al inocente que tienen en casa,” le dijo el hombre con una voz grave, sin emoción. “Te puedo dar lo que quieras, dinero, poder, respeto, pero tienes que entregármelo.”
Bajo ninguna circunstancia mi papá respondió, salió corriendo, y desde entonces supo que esa cosa lo seguiría por el resto de su vida. Y lo sabía porque le había visto su rostro, porque le había ofrecido un trato, porque le había confesado que no buscaba a cualquiera. Buscaba al inocente.
Mi papá aterrorizado regresó a su casa, apenas cruzó la puerta, les contó todo a sus padres. Les dijo que había visto esa cosa, que le había hablado, que le había pedido al niño inocente cambio de poder y riquezas.
Lo que pasó después fue todavía más extraño. A los pocos días mis abuelos prepararon un plato de mole de guajolote con arroz y tortillas azules. No era una comida fuera de lo común en la casa, ya que se dedicaban a criar guajolotes para vender, pero el ambiente era extraño. El silencio en esa comida, las miradas que se cruzaban sin decir una palabra, todo parecía indicar que algo no estaba bien, como si ese platillo fuera una señal, un aviso mudo. O tal vez una forma de calmar algo, o a alguien.
Y la historia se volvió aún más extraña cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Ella y mi papá vivían con mis abuelos en ese momento. Un día, mi mamá se le antojó una fruta, y el hermano menor de mi papá, el mismo niño que había sido ofrecido a esa entidad, salió a buscar un árbol cerca del monte. Pero lo que vio lo marcó para siempre.
En la rama más alta, posado entre las hojas, había un pájaro enorme, con plumas negras como la noche, garras gruesas como ramas secas, pero lo más espantoso fue su rostro. Tenía cara humana, no una cara de máscara o disfrazada, sino un rostro verdadero, con ojos, boca y expresión, como si ese ser estuviera esperando, acechando y sonriendo.
Desde ese día, él también empezó a ver esa presencia maligna. A veces de noche, a veces en los reflejos de los árboles, pero siempre veía la misma cosa. Y él es el único en la familia con quien siempre me llevé bien. Lo curioso es que mi papá nunca me dijo si él también la veía después de todo lo ocurrido. Siempre hablaba de eso como algo del pasado, como si esa parte de su vida ya hubiera quedado atrás, pero en sus ojos había algo que no encajaba, como si aún cargara esa entidad dentro de él, como si supiera que jamás se iría.
Mi madre, desesperada por todo lo que estábamos viviendo, fue a ver a una curandera. La mujer, sin que mamá le contara demasiado, le dijo que lo que nos perseguía no era un alma perdida ni una sombra cualquiera. Era un demonio, y no solo eso, le confesó algo aún más aterrador.
Le dijo que mi abuela paterna, la madre de mi papá, había ido a una bruja y le pagaba para que nos fuera mal, para que nuestra vida estuviera llena de tropiezos, miedos y desgracias. Que esa sombra estaba siempre con nosotros, marcándonos y destruyendo lo que intentáramos construir.
Todo lo hicieron para que nos fuera mal, no solo porque esa entidad maligna nos persiguiera, sino para destruirnos desde dentro.
Hace poco, descubrí algo terrible. Mi abuela paterna hizo un trabajo oscuro para mi papá, un amarro, un hechizo para que cayera en el vicio del alcohol y comenzara a tratar mal a mi madre. Lo hicieron con un fin muy claro: querían que se separaran. La familia de mi papá nunca quiso a mi madre. Siempre le preguntaba por qué, si ella fue buena, amorosa, paciente. Siempre estuvo a su lado, pero eso nunca les bastó. Tal vez porque ella no venía de su sangre, de su linaje maldito. O tal vez porque sabían que con ella cerca, los secretos no podían sostenerse por siempre.
Cuando mi papá comenzó a beber, todo cambió. Al principio, parecía normal, una copa de vez en cuando, luego más seguido. Después las palabras duras, los gestos feos, las miradas ausentes. A veces nos trataba mal, de repente, sin razón, como si no fuera él. Como si algo más estuviera usando su voz.
Pero lo que mi abuela no esperaba era que mi papá moriría. Él murió, y desde entonces, se decía que ella no podía dormir tranquila. Su conciencia no la dejaba en paz, pero eso no cambió nada para nosotros.
Mi hermano pequeño y yo nunca hemos sido aceptados. Nunca nos quisieron, y eso que nunca pedimos nada, nunca les hicimos daño. Solo queríamos vivir en paz, ser una familia, pero con ella nunca fue posible.
Y yo estoy desesperada. No sé qué hacer con esta entidad. Ya no puedo más. No sé qué hacer con ella, con la presencia, con lo sợ hãi.
News
La Despedida del Muerto: Una Historia de Terror
Mi nombre es Eduardo Martínez, soy médico especializado en terapia física y quiropráctica, y tengo mi propio consultorio…
Mi hija regresó a casa más tarde de lo habitual — lo que descubrí me dejó sin palabras
Mi hija volvió a casa tarde, insistiendo en que había estado con su padre, el hombre al que enterré hace…
Una madre millonaria pensaba que su vida era perfecta
El sol se elevaba perezosamente sobre la mansión Whitmore, dorando las columnas de mármol y los jardines perfectamente podados. Pero…
A una niña pobre le pidieron que cantara en la escuela como una broma…
En un destartalado parque de caravanas a las afueras de Lubbock, Texas, donde los techos de hojalata oxidados brillaban bajo…
Horrorcast: Ritual Satánico – Ofreció a su Esposa e Hijos como Ofrenda
Horrorcast: Ritual Satánico – Ofreció a su Esposa e Hijos como Ofrenda La radio emitió un ruido extraño, como un…
El Cuerpo de la Bruja: Una Historia de Terror
Mi nombre es Óscar, y trabajo como embalsamador en la Funeraria del Ángel Custodio, un lugar apartado, tranquilo, en…
End of content
No more pages to load